Crisis o Apocalipsis: el mal en nuestro tiempo (Taurus, 2025) es un diálogo entre Javier Sicilia y Jacobo Dayán, cuyas raíces se encuentran en el que en 1995 tuvieron Jorge Semprún y Elie Wiesel con motivo del cincuenta aniversario de la liberación de los campos de exterminio nazis. Trasladado 30 años después y aún con vigencia temporal y espacial, el diálogo entre Sicilia y Dayán, al mismo tiempo que está lleno de referencias eruditas se lee sin dificultad. Es como estar sentada en la sala compartiendo el diálogo de dos amigos que tocan temas relacionados con la crisis y el malestar civilizatorio que vivimos.
Hace unos meses, Sicilia nos acompañó en una clase sobre la cultura de la interioridad que el poeta e internacionalista Tomás Calvillo imparte en el Colegio de San Luis. Recuerdo que sus palabras me hicieron llorar. Me removieron decepciones que he tenido que enfrentar en las luchas colectivas que acompaño, situaciones amargas que recojo en mi proyecto de investigación y el estado de violencia que padece el mundo como las del Rancho Izaguirre en Teuchitlán o la detención en El Salvador de nuestro amigo Alejandro Henríquez defensor del territorio, puntas de un enorme y doloroso iceberg que me provocan cíclicas crisis existencial, profesionales, de fe y una profunda desesperanza.
Desde aquella visita de Sicilia, las cosas no han sido mejores. Las violencias en sus múltiples dimensiones y matices cunden por todas partes. No se diga el genocidio en Palestina y el secuestro de los activistas que tripulaban la flotilla con ayuda humanitaria, sino las desapariciones, los feminicidios, la inacabable impunidad en la que está sumido el sistema de justicia mexicano y la violencia estructural que padecen las personas marginadas. La única diferencia es que en estos meses he vivido un proceso en el que he logrado acomodar en mí la desesperanza y quizá, sólo quizá, convertirla en esperanza. En este proceso, no sólo me han acompañado otro tipo de experiencias y de personas cercanas, sino también el libro de Sicilia y Dayán.
Lo que paradójicamente me gustó más cuando terminé de leerlo por primera vez fue su pesimismo, un pesimismo que me aliviaba porque en el fondo de su oscuridad hay, como en mí, algo de esperanza.
Al invitarnos a reflexionar sobre el mal que vivimos y planteárnoslo como una crisis que nos llevará a cambios fundamentales o como una realidad terminal, nos abre a un sinnúmero de preguntas magistralmente acomodadas en 5 capítulos que me permito brevemente resumir:
- El primero, “La voz de las víctimas”. nos remite a la importancia que tiene el testimonio y la memoria de las víctimas que sobrevivieron a los campos de exterminio nazi, pero también de las víctimas de México y de otros contextos de violencia
- El segundo, “Formas de lo inhumano”, habla de la banalización del mal y de la sordera de quienes no quieren escuchar. Sicilia la relaciona con los sistemas y la digitalización que, más allá de una crisis terminal, puede llevarnos a algo peor: la destrucción de la Encarnación y de la noción de prójimo que trajo el Evangelio y que Sicilia califica como un mundo “ahumano”
- En el tercero, que da título al libro, “Crisis o apocalipsis”, Sicilia y Dayán hacen un recuento histórico de la humanidad, del proyecto civilizatorio, de las aspiraciones de la Ilustración, en otros términos, de la Modernidad que, según Dayán, ha llevado paradójicamente a su propio fracaso que se expresas en el desfondamiento del Estado, de la democracia y del surgimiento de nuevos totalitarismos e ideologías que velan el rostro de lo humano generando más víctimas.
- En el cuarto, “El caso México”, hacen un recuento histórico de los fracasos del proyecto (o ausencia de proyecto) de México que nos ha conducido a las formas de violencia a las que me referí al principio. Sicilia llega a decir incluso que México nunca entendió el sentido de la Ilustración y nació enfermo desde su independencia.
- Finalmente, en el quinto capítulo, “El mal y la resistencia”, Sicilia y Dayán se preguntan sobre el papel de Dios, para volver al testimonio de las víctimas y de diversas de resistencia al mal
Hay mucho que decir de este libro que, como he dicho, plantea en sus reflexiones un sinnúmero de interrogantes. Me ha sido complicado elegir las reflexiones que me suscita el diálogo que hay en él. Incluso en mi segunda lectura surgieron nuevas reflexiones que relaciono con otros hechos que se han visibilizado en las últimas semanas. Elegí, por lo tanto, resaltar y desarrollar cuatro ideas que son transversales en el texto: la voz de las víctimas, la banalización del mal, la ideología y la resistencia.
La importancia de la voz y el testimonio de las víctimas es algo que se recupera en todos los capítulos. Evidencia que, pese a no ser escuchadas, las víctimas están obligadas a hablar, a dar testimonio, a poner, dice Sicilia, “en el centro de la conciencia humana el valor de la vida que el poder niega” y quiere borrar. Sus historias preservan la memoria de lo que no debió ni debe ser. Son un llamado, dice Dayán, citando El hombre rebelde, de Albert Camus, a ponernos de lado de quienes padecen la historia, no de quienes la hacen. Eso es muy significativo y puede ser una brújula.
El testimonio es, por lo tanto, memoria y resistencia. Hace poco escuché esta frase que resuena con lo dicho: “Dejemos de contar números y contemos historias”. Lo hace el poema “Los muertos” de María Rivera, que Sicilia cita en la conversación o, por citar sólo otro de las múltiples narrativas que existen en México, El invencible verano de Liliana, donde Cristina Rivera Garza narra la historia de su hermana víctima de feminicidio. Pero igualmente es necesario acercarnos y validar las experiencias de otras víctimas como las de las madres buscadoras o las de un sistema capitalista voraz que margina a millones de personas todos los días. Esto es un ejercicio de memoria indispensable.
Esa memoria remite en el diálogo de Sicilia y Dayán a la dura frase del movimiento del 68 en México, que las víctimas de ahora siguen coreando: “Ni perdón ni olvido” y al inquietante argumento de Jean Améry –torturado brutalmente por los nazis– que, en su libro Más allá de la culpa y la expiación, defiende el derecho al resentimiento. Para Améry, nos recuerdan Sicilia y Dayán, el mal no daña de manera contingente sino permanente. Lo que me lleva no sólo a preguntarme si es posible perdonar –algo que nuestra sociedad paragona con el olvido-- o reparar, sino a pensar en tantas víctimas cuyos casos siguen impunes, como el feminicidio de Karla Pontigo, que cumplió 13 años sin justicia o el de Rosalinda Ávalos a quien le asesinaron en 2020 a dos hijos por descubrir el cartel que estaba en su propia corporación. Su caso no sólo permanece impune, ella vive amenazada y uno de los responsables del homicidio de sus hijos contendió este año para ser juez.
Esto me lleva a mi segunda reflexión: la banalidad del mal, término que Hannah Arendt acuñó durante el proceso de Adolf Eichmann en Jerusalén. Comparto con Sicilia que esta banalidad, producto de la cadena industrial y burocrática traída por el industrialismo se complicó con el surgimiento de las tecnologías digitales. Como vegana, me encantó que hiciera referencia a los rastros como la industria que se tolera porque no se trabaja en ella. Pero más allá del veganismo, el rastro es la metáfora de que somos partícipes de múltiples violencias que, al ser mediadas por la virtualidad, impiden ver la crueldad hacia otros humanos, seres sintientes o seres vivos en sentido amplio. Eso es muy fuerte. El argumento, me plantea, sin embargo, un dilema. Si bien la tecnología digital potencia, por un lado, la banalidad del mal, por otro, como refiere Dayán, permite amplificar la memoria de las víctimas y las resistencias. Las redes sociales nos han permitido también atestiguar el horror y movilizar a la sociedad, como fue el caso de la Primavera Árabe (2010-2012). Son parte de las preguntas que suscita Crisis o Apocalipsis.
Me refiero ahora a mi tercer punto: la ideología, que juega un papel fundamental en la banalización del mal. Al hablar de ella, Dayán cita la entrevista que Gitta Sereny hizo a Franz Strangl, quien había sido comandante de los campos de exterminio de Sobibor y Treblinca. En dicha entrevista, Stangle confiesa que veía a los prisioneros como una masa amorfa que le permitía ejercer la violencia sin remordimientos. Cuando el lenguaje ideológico reduce al otro a nada es fácil matar. Es lo que hace Trump al llamar “infrahumanos” o aliens a los latinos; lo que hizo el nazismo al llamar a los judíos “chinches” y “sabandijas” o lo que la Brigadas Rojas de Italia hicieron con la celadora Germana Stefanini, caso que Sicilia cita.
Desde la ideología, que degrada el lenguaje, es fácil ejercer la violencia, la crueldad y el exterminio. “Conozco algo peor que el odio, el amor abstracto”, citan en su diálogo Sicilia y Dayán a Camus para apuntalar el velo que producen las ideologías que justifican el crimen. En nombre del amor a Dios, a la raza, a la democracia, a la sociedad sin clases, a la paz, a la seguridad internacional, se han cometido crímenes atroces. Es algo que está en todas las narrativas, sean de izquierda, de derecha o de cualquier color. Toda ideología construye enemigos para ganar poder, como fue el caso de la ideología incel –una ideología nacida de la digitalidad– que resultó hace unos meses en el asesinato de Jesús Israel en el CCH Sur.
Este panorama puede parecer desolador y colocarnos en la narrativa de un verdadero apocalipsis. Pero no es así, al menos no del todo, y aquí llego a mi cuarta reflexión que se refiere a las resistencias de las que Sicilia y Dayán hablan al concluir su diálogo. Sicilia las simboliza con el concepto bíblico del katekhón, esa figura que aparece en la segunda carta de san Pablo a los tesalonicenses y que quiere decir “el que retiene”, el que retrasa el fin, aunque sea inevitable.
Cuando hace unos meses conocí a Sicilia en la clase de Tomás Calvillo, hablábamos de los desiertos y de la oscuridad en la que estamos. No podemos terminar con ella, pero, como lo insinúa Crisis o Apocalipsis al referirse a las resistencias, podemos ser velas encendidas y ser comunidad, testigos y denunciantes del horror, aunque pocos escuchen y nos falten las palabras. Podemos ser katekhones. Para Sicilia son las víctimas, para Dayán lo son también quienes defienden el medio ambiente, los derechos humanos; las comunidades zapatistas y otras muchas que no pueden reparar nada, pero que desde las márgenes dan testimonio del prójimo, preservan la memoria, sostienen la verdad y el sentido, y permiten que la oscuridad que provoca la crisis o el tiempo apocalíptico no sea absoluta.
%209.19.37%E2%80%AFa.m..png)

%209.23.52%E2%80%AFa.m..png)
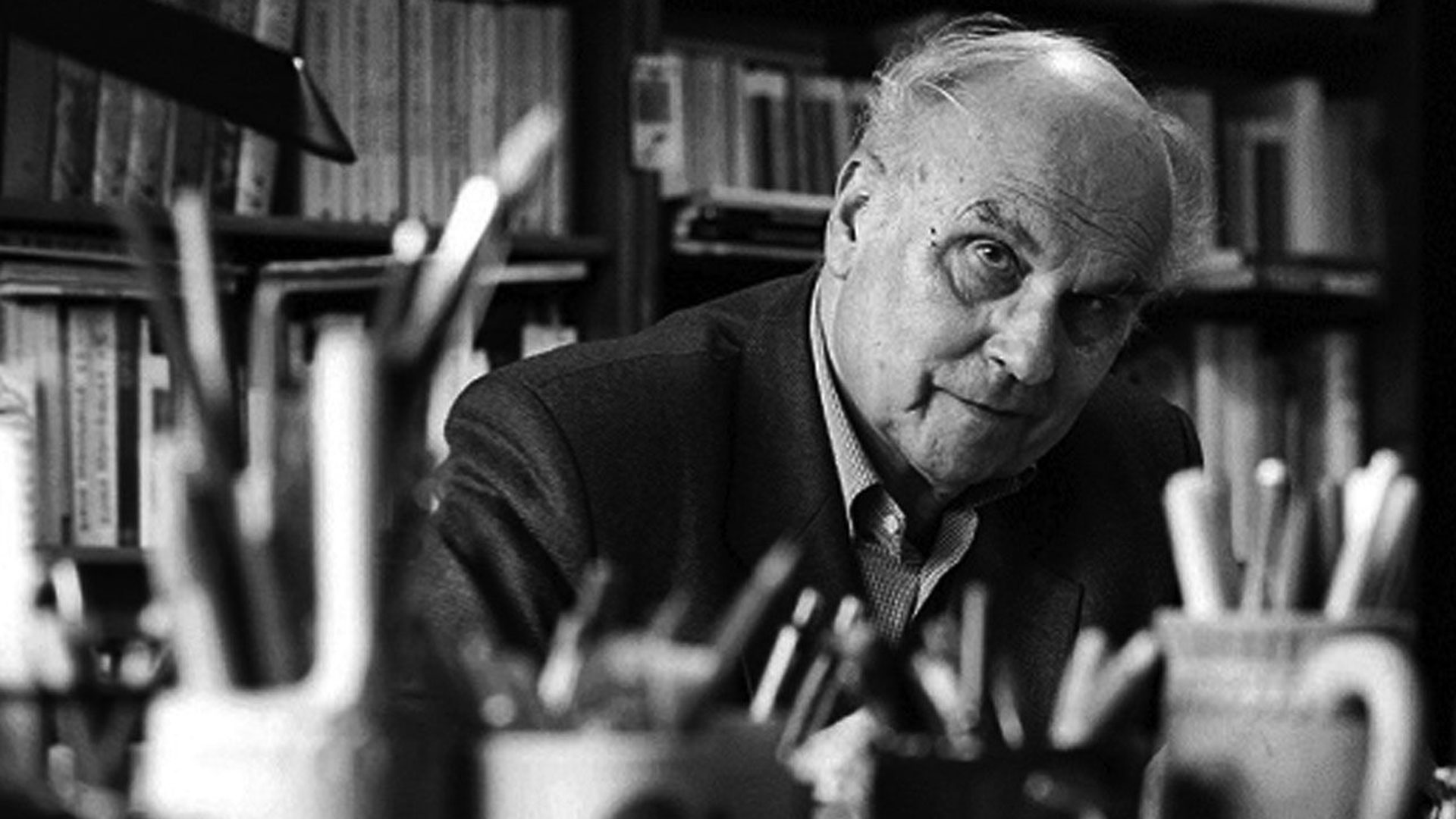
%209.32.55%E2%80%AFa.m..png)
%2012.09.41%E2%80%AFp.m..png)
%209.28.54%E2%80%AFa.m..png)