En Rebelión en la granja, George Orwell puso sobre la mesa una verdad incómoda: no importa quién gobierne, siempre habrá cerdos. Los animales se rebelaron contra los humanos porque buscaban igualdad y justicia, pero en cuanto tomaron el poder, los cerdos instauraron un régimen igual de opresivo. El desenlace revela con crudeza que la opresión no depende únicamente de quién ostenta el poder, sino de la lógica que guía a cualquier comunidad cuando entra en la dinámica del dominio.
Algo similar ocurre con la gentrificación. Solemos pensar que el problema son los extranjeros que llegan con más dinero, los gringos que pagan con dólares o los nuevos habitantes con salarios altos que elevan el costo de vida. Se construye la idea de que, sin ellos, los bienes inmuebles y servicios permanecerían al alcance de los habitantes originales. Pero esa visión es ingenua. En cualquier comunidad que entra en una inercia de crecimiento económico, tarde o temprano aparecerán actores —locales o foráneos— que eleven los precios, los estándares de consumo y el valor de la zona. Si no fueran los gringos en San Miguel de Allende, serían los mexicanos con más capital los que comprarían esas casas. El mercado no deja vacíos; siempre hay alguien dispuesto a jugar el rol de los cerdos en nuestra realidad orwelliana.
Esto nos lleva a un primer punto: siempre habrá cerdos. En la novela de Orwell, lo que importa no es si gobierna un hombre o un animal, sino la lógica de dominación que ambos reproducen. En la ciudad, los cerdos son quienes tienen capacidad de pagar más, sin importar su nacionalidad. Culpar al extranjero oculta una verdad más amarga: cualquiera de nosotros, si contáramos con esa ventaja económica, podríamos convertirnos en el agente de desplazamiento. El tendero de tacos en la Roma, si su peso tuviera la fuerza de un dólar, también se impondría sobre otros para asegurar su lugar.
El segundo punto es que el vacío nunca queda vacío. La ilusión de que, sin la presencia extranjera, los barrios seguirían intactos y accesibles es un espejismo. Si hay un nicho de mercado, alguien lo ocupará. Pensemos en la Ciudad de México: si no llegaran jóvenes extranjeros a pagar rentas altas en la Condesa, serían inversionistas nacionales, grandes cadenas o simplemente mexicanos con mayores ingresos quienes harían subir los precios. El desplazamiento es producto de una lógica económica, no de un pasaporte.
El tercer punto es que culpar a un enemigo único simplifica el problema. Señalar al extranjero con dólares es tentador porque canaliza la indignación hacia un rostro reconocible. Pero eso es quedarse en la superficie. Lo que realmente revela la gentrificación es cómo, una vez que un barrio entra en la inercia del crecimiento, la dinámica del mercado lo convierte en un terreno de competencia desigual. No importa si los nuevos habitantes son gringos, judíos o mexicanos: el resultado es el mismo. La lógica es que quien puede pagar más desplaza a quien no puede. Y mientras sigamos creyendo que el problema se resuelve con la ausencia del extranjero, estaremos repitiendo la ingenuidad de los animales de Orwell: pensar que basta con expulsar al opresor para que todo cambie, sin ver que la opresión se reproduce desde dentro.
La gentrificación, entonces, no debería ser leída tan sólo como un choque entre ricos contra pobres, extranjeros contra locales. Más bien es una etapa inevitable de la vida económica de cualquier barrio o asentamiento urbano; tarde o temprano, si aparece alguna oportunidad de mercado, alguien la capitalizará detonando una dinámica económica que atraerá capital a la zona, enajenará bienes a propietarios originales y ofrecerá productos o servicios no sólo a la comunidad local, sino también a la periférica. En última instancia, la gentrificación es una invitación incómoda. Nos recuerda que el mercado nunca deja espacios vacíos y que culpar al extranjero es una salida fácil, pero engañosa.
La respuesta tampoco es tan simple. Si la gentrificación es inevitable, el reto está en que los nuevos residentes con más recursos asuman también responsabilidades comunitarias. Que no sólo ocupen y consuman el barrio, sino que contribuyan a mejorarlo: pavimentar calles, mantener parques públicos, colaborar con comerciantes y vecinos en la limpieza de aceras, exigir a las delegaciones alumbrado y seguridad, y participar en proyectos de cuidado de los espacios comunes. Por su parte, los locales pueden capitalizar el crecimiento demandando más y mejores servicios públicos, organizándose para pedir responsabilidades claras tanto al Estado como a quienes llegan con mayor poder adquisitivo. Aquí las instituciones —delegaciones, alcaldías, gobiernos locales— sí juegan un papel, pero uno muy concreto: garantizar seguridad, proveer infraestructura básica y supervisar que el crecimiento económico no ocurra a costa de destruir los lazos comunitarios.
Plantear el problema con claridad nos deja más preguntas que respuestas. Pero en lugar de quedarnos con la nostalgia o el resentimiento, se trata de redefinir las reglas de convivencia en un barrio que inevitablemente cambia. La justicia urbana quizá no signifique frenar la gentrificación, sino canalizarla hacia un modelo donde quienes más tienen también aporten más a la vida común. Solo así se abre la posibilidad de construir ciudades más equilibradas, paso a paso, a partir de lo pequeño y lo compartido.
Arte en portada
Man of the Street, Olga Rozanova
%209.31.53%E2%80%AFa.m..png)
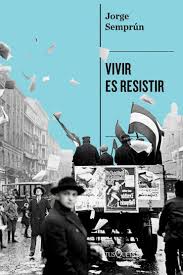
%2012.17.45%E2%80%AFp.m..png)
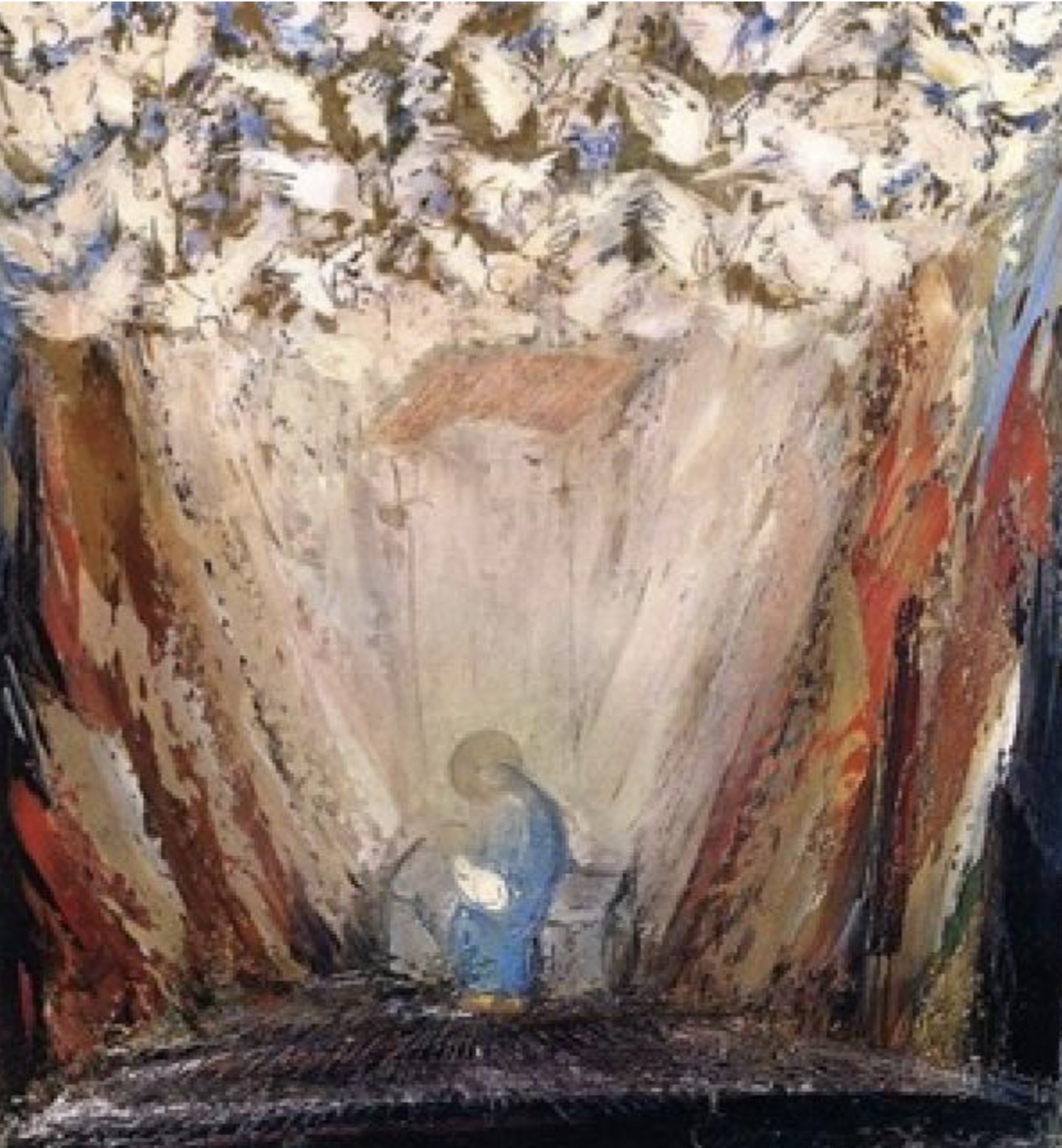
%2010.02.07%E2%80%AFa.m..png)
%2011.42.03%E2%80%AFa.m..png)
%2010.22.59%E2%80%AFa.m..png)