Para Patrick y Joanneke
Uno de los grandes olvidos que el siglo XXI ha heredado del XX con especial crudeza y estupidez es el olvido de lo común. Vivimos como si nuestra libertad pudiera ejercerse sin considerar nada más que la libido que nos sale del higo. Hemos entronizado a una libertad completamente inexistente: la del yo autónomo que, racionalmente, o visceralmente, es capaz de darse la felicidad a sí mismo.
¿Cómo va a poder ser eso? Se trataría una felicidad acortada a nuestras propias ideas, prejuicios, temores, temblores y caprichos. Acabaríamos aburridísimos de felices, verdaderamente hartos de nuestro propio vientre o de nuestro intelecto enmohecido de recitar sus propios versos.
Ni la felicidad ni la libertad son concebibles desde el yo, aquello que a ojos de Ortega no era más que un ornitorrinco: una criatura medio ave, medio reptil, medio mamífero, desafiante de toda taxonomía y, en el caso de Unamuno, encima, ataviado de angustiosos deseos de inmortalidad.
El hecho, evidentísimo, es que no podemos ni hablar sin necesitar de los demás. No podemos pensar sin otros ni actuar sin otros. Toda acción necesita de un prójimo, no sólo para efectuarlse, sino incluso para ser concebida, formulada, planteada o si acaso rechazada en nuestra mente. Grandes debatientes de la filosofía política del siglo pasado dedicaron muchas horas y páginas a discutir si la libertad del ser humano se juega en el plano de lo individual o si, más bien, es comunitaria. Rawls, Dworkin, Nozik, Sandel… hasta Taylor quien, dentro de ese grupo, habría sido quizá el único que mantuvo cierto sentido común –junto con dignos nombres como MacIntyre o Arendt–, todos parten de una premisa obtusa: la libertad de los modernos. Parten de un yo autónomo, agente racional, calculador de máximas que procuran la felicidad y capaz de determinar el devenir de sus días. Falso presupuesto.
No hay mayor prueba de que la libertad autónoma e individual es un ideal de ornitorrinco ensalzado por el epítome técnico de su exaltación: del coche de Ford a la pantalla de Jobs. Ambos inventos están diseñados para la afirmación rotunda del yo ante todo otro vínculo que pueda revelarle su dependencia. El coche de Ford aísla al individuo en el espacio. La pantalla táctil de Jobs lo aísla en el tiempo. Menos mal que ya hay multas exorbitantes para quien osa conducir mientras mira el celular. No sea que se pierda de una notificación o de una cierta cantidad de importantes likes.
En el terreno literario, un libro que denuncia –a las bravas y de manera mucho más profunda– esa transformación sociológica, es Hannah Coulter, una hermosa novela de Wendell Berry; una aguda descripción del proceso de aislamiento del sujeto posmoderno después de la Segunda Guerra Mundial.
Hannah Coulter es una novela tristísima, con dejos de amargura, de queja y de berrinche. Podría ser el texto de un viejo testarudo que no le gusta que sus nietos lleven tatuajes, digan groserías, usen piercings y fumen mota. Podría ser todo eso si no fuera porque detrás de su nostalgia edificante se asienta un documento antropológico sobre el carácter profundamente comunitario de la libertad humana.
La novela de Berry no es, en realidad, aburrida. Lo parece porque es lenta y hay en ella muy pocos acontecimientos: narra la vida de Hannah Coulter, una granjera que fue testigo de la soledad a la que el nihilismo de posguerra arrojó a la juventud del mundo contemporáneo. Dentro de ese tono de queja, la novela es dura, pues exhibe a las claras la paulatina desaparición de la convivencialidad, un régimen de vida en el que las personas concebían su libertad siempre desde otros, ante otros y para otros. Berry describe un mundo que no existe ya y que seguramente no volverá nunca. Y ahí está precisamente su interés, en que engancha con las motivaciones psicológicas y espirituales de una madre de familia que, en los infinitos matices y las enormes riquezas de su corazón, va saboreando la vida cotidiana y el dolor y el amor que la nutren.
Situada en el fantasioso Port William, una población creada por Berry, enclavada en las inmediaciones del Midwest estadounidense, cuenta la vida entera de la señora Coulter que, desde niña, se crio entre ríos, bosques, praderas, muchísimo trabajo manual y una abuela tradicionalmente libre. La comunidad que Berry describe es verdaderamente entrañable y su prosa resulta en abundantes descripciones de la vida interior de los protagonistas. Con una lucidez psicológica, afectiva y antropológica que sólo el trabajo manual puede dar a un narrador, Berry exhibe para sus lectores lo que habita en el corazón de una dama y, con ello, todo lo que es capaz de fortalecer el tejido social de una comunidad. Recuerda un poco así a Mauriac, en cuyas novelas no pasaba nada pero los protagonistas lo vivían todo.
El mundo de Coulter es un mundo en el que no solamente los padres cuidan de los niños. También lo hacen los vecinos, las abuelas, los primos, los alcaldes, los trabajadores e incluso hasta los muertos, cuya memoria debe ser honrada y, en esa honra, proveen de un cuidado moral a la comunidad que vigilan desde ultratumba. En Port William, las palabras de los muertos permanecen presentes en la memoria de los jóvenes. Sus acciones siguen permeando como ejemplo las decisiones de los adultos. Sus pertenencias, sus bienes, que duran años y que por ello constituyen prácticamente un bien patrimonial, recuerdan a quienes los usan que no vienen de la nada y que no van hacia la nada.
Por poner un ejemplo: decidir casarse, en Port William, no supone solamente examinar los afectos que uno tiene hacia la pareja, romper el cochinito, hacer cuentas y actuar en consecuencia. Supone ser consciente de que el matrimonio produce bienes sociales, querámoslo o no. Que la unión afectiva y espiritual de los hijos afecta de algún modo a los padres y marcará el rumbo de los futuros hijos. Que un cierto estilo de vida no solo tiene que ver con quien lo vive, sino con que lo padece al lado, como vecino, como trabajador, como empleado, como político y un largo etcétera.
Una de las grandes virtudes de la novela de Berry es que su queja amarga lleva razón, y la ilumina con un relato hermoso, lleno de humanidad, de fracasos, de traiciones, de muertes, de dolor, de esperanza, de heridas y de proyectos, pero sobre todo, de la gran disolución en el mundo moderno de una forma de vida que cobijaba a las personas para florecer y que ya no existe más, especialmente a partir de la evolución de la economía de mercado, del consumo desenfrenado y del desarrollo tecnológico que ha despojado a los ciudadanos de la urbe moderna de toda capacidad técnica concebible.
Hannah Coulter nos cuenta de su vida familiar, de cómo su marido hace y deshace, de cómo crecen sus hijos y de cómo crece y se avejenta su corazón, guardando y atesorando dentro de sí todos los matices espirituales de la vida de una comunidad hasta que esa comunidad se acaba y da de sí. Port William no es, entonces, Port William, sino el mundo moderno que, como denuncia Péguy en El dinero, ha hecho del número, la cantidad y las finanzas los principios ontológicos, éticos, políticos, metafísicos y estético supremos. Hannah Coulter es, pues, una novela sobre el olvido de lo común; de aquello que el viejo Aristóteles quería tanto y que Platón supo describir críticamente, con tanta ironía, en sus Leyes.
Hannah Coulter es una novela sobre lo honorable, sobre la vida bella y buena, sobre la libertad que, valiente, renuncia a que la soledad y el dolor tengan la última palabra. Es una novela que, indirectamente, habla también de Dios, como una comunidad de personas que, en su economía, generan bienes fuera de sí mismas y que extienden su amor a pesar de la permanente pérdida que el mundo roto supondrá. Es, finalmente, una novela sobre los pequeños lugares de gracia que, hoy en día, a veces existen, en donde puede vivirse y saborearse el verdadero compartir, el estar juntos, hablar de lo importante, comer y beber; en fin, crecer juntos y dejar el mundo mejor que como cada uno lo recibió.
Si bien yo leí la novela en inglés, mientras escribo este comentario me entero de que una editorial soñadora de Argentina acaba de publicar, este mismo año, una versión en español: https://www.chaieditora.com/vidadehannahcoulter
Dejo acá las dos referencias bibliográficas:
Wendell Berry, Vida de Hannah Coulter. Buenos Aires: Chai Editora, 2025. Trad. de Matías Battistón.
Wendell Berry, Hannah Coulter. Berkeley: Counterpoint, 2004.
%209.32.55%E2%80%AFa.m..png)
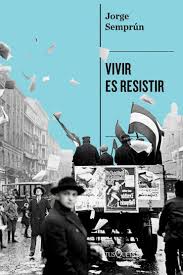
%2012.17.45%E2%80%AFp.m..png)
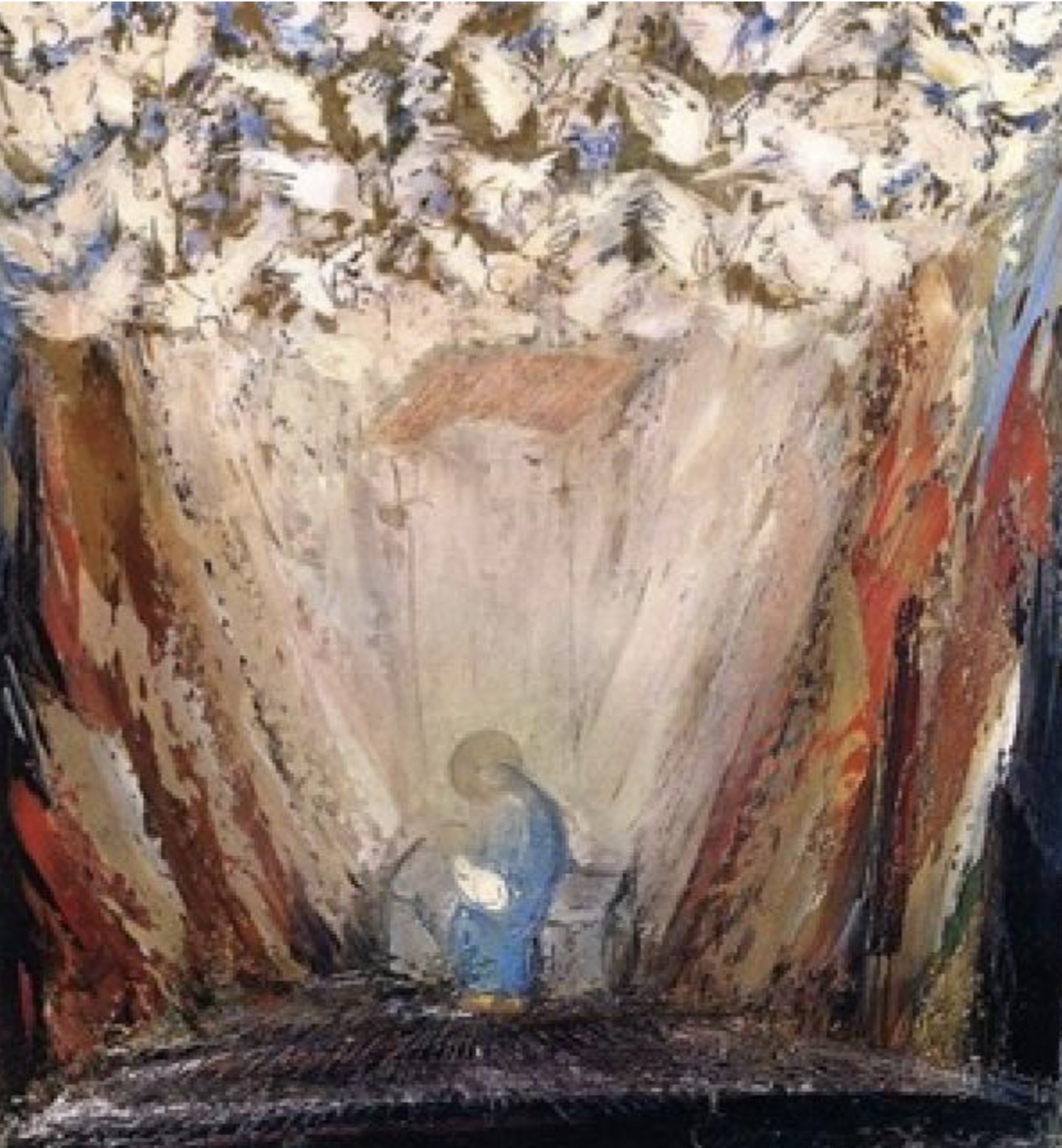
%2010.02.07%E2%80%AFa.m..png)
%2011.42.03%E2%80%AFa.m..png)
%2010.22.59%E2%80%AFa.m..png)