La práctica eutópica comienza donde el poder trata a los ciudadanos con respeto. Escucha nuestros temores, pregunta por nuestros sueños, necesidades y objetivos vitales. Y se compromete a crear herramientas que permitan una amplia participación ciudadana. En particular, no nos excluye de los procesos que dan forma a áreas clave de la vida social y política del Estado. Esto abarca la gestión de crisis a gran escala, como guerras, pandemias o llamados conflictos híbridos. Europa (el continente en el que vivo) y el mundo como un buen lugar cuenten con políticos que se guían por estos principios tanto al elaborar sus programas electorales como al desempeñar las funciones que se les han encomendado. Al mismo tiempo, fomenten las relaciones basadas en la confianza y en el respeto a la autonomía de los ciudadanos frente al Estado. Mantengan la moderación regulatoria.
La eutopía corresponde a ciudadanos que construyen su agencia a partir de sus sueños y necesidades. Se trata de una forma de comunicación abierta, atenta y orientada a crear vínculos, que no separan artificialmente las emociones de la reflexión ni enfrentan la esfera privada y la pública. Por último, la eutopía apuesta por una socialización basada en la conexión con el cuerpo y la naturaleza, el respeto por la ambigüedad y la modestia cognitiva, en el sentido de un paradigma indicial y un apego moderado a las llamadas fuentes y evidencias. Pero, ¿por qué es importante examinar nuestros hábitos cognitivos cuando pensamos en la eutopía? Para mí, hay una circunstancia clave: al ignorar la variabilidad ambigua del mundo y querer controlarlo, es fácil dejarse hipnotizar por las narrativas de crisis perpetua.
Cuanto mayor es la creencia de que podemos explicar, predecir y dirigir el mundo, mayor es la decepción cuando nos damos cuenta de que se trata de una promesa falsa. Esta amargura obstruye mucho la eutopía. Pinta la realidad de negro y divide el mundo entre los nuestros y los ajenos, es decir, entre amigos y enemigos. Nos obliga a estar constantemente alerta y preparados para un posible ataque. Así, pronto nos encontramos en los brazos de los regímenes de seguridad que ofrece un Estado benefactor excesivamente diligente.
Resignación secundaria
Buenos ejemplos de esta diligencia excesiva los encontramos en la época de COVID en Europa. Incluso antes de que se introdujeran las regulaciones pertinentes, mucha gente miraba con indignación a los fiesteros, a los paseantes y a otros tantos “irresponsables”. Los “ciudadanos preocupados” exigían la intervención policial en parques, locales e incluso en viviendas privadas. Se reavivó la delación.
Rápidamente aparecieron otros que afirmaban tener “demasiado del mundo” y que estaban dispuestos a renunciar a él: finalmente, con la llegada del coronavirus, reinó la calma. De nuevo se podía perder el tiempo, como en la infancia. El virus permitió, supuestamente, volver a la normalidad, frenó el ajetreo y devolvió el valor al hogar.
Interpreto tanto la afirmación de la desaceleración como la presión activista hacia el Estado como signos de un profundo resentimiento. Muchos de los mismos “ciudadanos preocupados” ya deben de haber sentido, incluso antes de la crisis sanitaria, una disonancia entre sus propias expectativas y la realidad social. El desequilibrio entre el trabajo y el descanso, la deshumanización de las condiciones de vida y el sobrecalentamiento de las relaciones sociales, por citar solo algunos ejemplos, se hacían sentir con tanta claridad que el virus se convirtió en una herramienta de cambio bienvenida. La energía bloqueada en nuestro interior encontró una válvula de escape.
Quizás, por lo tanto, quienes exigían restricciones, quienes disfrutaban de la tranquilidad del hogar y los manifestantes vestidos con trajes de reptil que coqueteaban con las teorías conspirativas y a quienes conocí un día de mayo de 2020 en Berlín en una concentración, tenían mucho en común. Les unía no solo una profunda confusión frente al desafío sanitario, sino también una acuciante sensación de falta de influencia sobre su entorno. Resignados, trasladaban el peso de la responsabilidad al Estado, que unos percibían como salvador y otros como opresor.
¿La democracia como un lujo?
En retrospectiva, la reacción predominante ante el COVID en Europa y en varios otros países del tipo benefactor resulta paradójica. Por un lado, desde entonces, las libertades democráticas comenzaron a devaluarse hasta quedar reducidos al papel de un lujo. Las personas enfermas, los migrantes, los ancianos, los jóvenes, los profesionales de la cultura, etc., se convirtieron sorprendentemente rápido en víctimas de considerables restricciones de estas libertades. Así, los marcos de participación ciudadana y los lazos sociales, con toda su delicada y compleja arquitectura, se vieron gravemente afectados.
Por ejemplo, durante la crisis sanitaria, no era el funcionario del Estado quien tenía que demostrar que yo había incumplido las normas, sino yo quien tenía que demostrar que no las había vulnerado. La suspensión del principio de presunción de inocencia vino acompañada de restricciones a la libertad de reunión, la integridad física, la privacidad, la libertad de expresión y la libertad de movimiento. Tras un breve paréntesis, se reanudó la movilidad global de bienes y capitales, mientras que la población aún tenía por delante largos meses de confinamiento en sus hogares.
Por otra parte, esta exclusión decisoria tampoco ha dado lugar a una presión significativa para aumentar la participación ciudadana. Más bien al contrario, muchas personas han caído en la resignación. Otras se han apartado del sistema. Y el sistema se los dejaba hacer. En lugar de con-fiar en los ciudadanos y recurrir a la sabiduría colectiva para con-figurar el mundo, la política ha adoptado la tendencia de abordar la realidad como una serie de crisis que “exigen” nuevas restricciones y un creciente radicalismo reactivo reforzando dicha exclusión decisoria. No obstante, cuanta más crisis, menos lujo...
Consensos que faltan
Mecanismos similares se hacen patentes en el contexto de la guerra de Ucrania y, como dijo el canciller alemán Olaf Scholz en 2022, en el punto de inflexión histórica en el que nos situamos. Con estas mismas palabras, Scholz inauguró una nueva carrera armamentística en Europa. ¿Con qué mandato? Más allá, los gobiernos de Polonia, Alemania y otros países se han declarado dispuestos a ayudar a Kiev a localizar a las personas incluidas en las listas de reclutamiento ucranianas. Incluso a devolverlas por la fuerza a la frontera ucraniana. ¿Con qué derecho?
Lo mismo ocurre con los intentos de introducir el servicio militar obligatorio o con los sucesivos paquetes de sanciones económicas. Dichas decisiones se adoptan fuera del consenso público. Muchas encuestas indican incluso que van en contra de la opinión de la mayoría. También se ve afectado otro valor fundamental del Estado democrático: la libertad de expresión. Las actuales limitaciones a la libertad de expresión en Europa son tema para otro ensayo. Afectan a un número cada vez mayor de asuntos. Entre ellos se encuentran las guerras en Oriente Medio, la interrelación entre la política y las grandes empresas (incluida la industria armamentística) e incluso las sanciones arbitrarias contra obras y personas de culturas procedentes de partes del mundo “hostiles” o “que no comparten nuestros valores”.
Las restricciones a la libertad de expresión no son hoy en día una censura institucionalizada como en la Polonia comunista antes de 1989, sino mecanismos multinivel de reducción y exclusión. Por ejemplo, la vinculación formal de la financiación pública a la afinidad ideológica de los beneficiarios (muy presente en Alemania), los diversos códigos de lealtad en el entorno de trabajo (notables en los medios de comunicación) y las diversas formas más o menos discretas de invalidación.
Llamando la atención por todo lo dicho, se plantean varias cuestiones que me parecen fundamentales en el espíritu de eutopía. En primer lugar, la paz. La paz es una condición básica para el bienestar de toda sociedad. Otras cuestiones importantes son la relación con la movilidad global (es decir, la migración), las identidades nacionales, la situación de la mujer, la forma de abordar el pasado y los aspectos sociales de la memoria. Y contrariamente a lo que parece, todas ellas están estrechamente relacionadas entre sí.
Seguridad, paz
El 11 de septiembre de 2001 supuso un punto de inflexión en el lenguaje de la seguridad. Desde esa fecha se está produciendo una profunda erosión del lenguaje relacionado con la guerra. La familiaridad con los sucesivos conflictos militares y las mentiras espectaculares destinadas a justificar la guerra contra el terrorismo (empezando por la falsificación de informes sobre las armas de destrucción masiva iraquíes) han aumentado la sensación de inseguridad, pero también han elevado el umbral de activación. La implicación popular requiere una sensación de amenaza cada vez mayor.
Y más aún cuando parece que ha pasado la época de los atentados terroristas espectaculares, el resultado sigue siendo desastroso. No se ha logrado el objetivo principal: los terroristas todavía existen. Sin embargo, el número de víctimas del terrorismo permanece sorprendentemente bajo en comparación con el de víctimas de las “medidas de seguridad” utilizadas en su lucha: muertos, heridos, refugiados, personas despojadas de su base material de vida y traumatizadas.
No se ha ganado ninguna guerra en ninguno de los países del llamado “eje del mal”. El fracaso de las “intervenciones militares” está devastando incluso las sociedades de los países intervencionistas. Al mismo tiempo, en el norte de África, en las fronteras orientales de Europa y en Asia Central, aumenta la lista de llamados Estados fallidos (Irak, Afganistán, Libia, Sudán, etc.). Otros están a punto de sumarse a ellos.
Paralelamente, en lugar de crear un marco ciudadano para analizar la situación y motivar cambios participativos en una política internacional brutal e ineficaz, los gobiernos de los países correspondientes una vez más vuelven a centrar la atención en cuestiones de seguridad. El lenguaje militar comienza a funcionar como una profecía autocumplida. Mientras intentemos garantizar nuestra seguridad, creeremos que la guerra es necesaria.
Entonces, cabe preguntarse: ¿qué hacemos aquí realmente? Después de todo, la seguridad es un estado de alerta constante. La vigilancia nerviosa va de la mano de la carrera armamentística (siempre hay que disponer de medidas de seguridad más eficaces que las del adversario), la disposición al sacrificio, la movilización constante y la marginación de otras necesidades humanas esenciales. En otras palabras, el lenguaje de la seguridad promueve el aumento de la dominación y el miedo. Porque la seguridad no es lo mismo que la paz.
Cuando hacemos la paz, la situación resulta completamente diferente. Respiramos con libertad y centramos nuestra atención en otras necesidades. La paz no requiere medidas de seguridad, disipa los miedos y libera energías creativas. Por tanto, el objetivo de una buena política debería ser ampliar las áreas de paz y no las de seguridad.
Las historias de la migración
Curiosamente, los portadores de las historias de buena política son personas excluidas en diversos sentidos. Entre ellos, los llamados migrantes indocumentados. Solo hace falta sentarse a conversar con ellos para darse cuenta. Es enorme la energía que motiva a las personas a huir de sus países, a arriesgar la vida para atravesar barreras, nieve, desiertos, bosques inaccesibles o balsas improvisadas. ¿De dónde sacan esa energía? Muchas de estas personas tienen ante sus ojos una imagen particular del lugar al que quieren llegar. Ese lugar es para ellos un oasis de libertad y creatividad. Se trata de una zona de fronteras abiertas, innovación, alto nivel de vida y respeto por la dignidad humana; en definitiva, todo lo que les falta en sus países de origen.
Entonces, ¿la Europa, digamos, con la que sueñan los migrantes no es también la Europa con la que soñamos nosotros, sus ciudadanos? ¿No es esa eutopía que también debemos buscar en nombre de un futuro mejor para nosotros y para nuestros hijos? En el espíritu de la eutopía, vale la pena detenerse un momento a reflexionar sobre esto. Respirar hondo y sonreír: en lugar de enfadarnos, apretar los puños y restablecer los controles fronterizos, como se está haciendo ahora en Polonia y Alemania, debemos centrarnos en los objetivos y necesidades comunes de quienes acogen y de quienes ofrecen. Así, podremos aprovechar la impresionante energía de los migrantes para construir un mundo mejor en lugar de desperdiciarla cuando los dejamos cruzar las alambradas.
Una buena política migratoria
No hay espacio aquí para discutir una política migratoria eutópica. Sin embargo, en el contexto de la modestia cognitiva, conviene ser conscientes de que la migración es una forma de movilidad humana. Como tal, no es controlable. Se puede intentar orientarla, pero cerrar las fronteras es, en el mejor de los casos, una medida eficaz solo a muy corto plazo. Teniendo en cuenta la comunidad de los objetivos y necesidades entre los que llegan y los que reciben, es clave que la parte receptora cree la sensación de que las personas que llegan son bienvenidas. Entonces, la emigración dejaría pronto de provocar inquietud, frustración y agresividad en ambos lados.
Para conseguirlo, una buena política de movilidad (porque este término se acerca más a la esencia del fenómeno migratorio) debe comenzar por definir las intenciones. Es decir, definir las normas de llegada, los objetivos y las expectativas de las partes. Dichas normas deberían elaborarse de forma participativa y basarse en el consenso pertinente, también en el país de acogida. La eutopía implica también el derecho de las personas móviles a no verse condenadas a viajar ilegalmente. Podrían acudir a la embajada y solicitar la entrada legal. De este modo, la movilidad se encontraría dentro de unas estrategias reales para mantener el bienestar en los países de acogida y supondría una oportunidad justa para quienes desean mudarse.
Estado de conciencia
Al igual que ocurre con la movilidad, la política tiene una influencia limitada en la multiculturalidad. Pues, ¿qué es realmente una sociedad multicultural? Recurrir a contar el número de personas que han llegado al país desde lugares lejanos (o que han sido devueltas a sus fronteras) es una visión miope. No se trata de números. La multiculturalidad es un estado de conciencia. Puedo considerarme polaco, alemán o español de pura cepa, pero esa “pureza” es, en el mejor de los casos, una forma de auto-representación. Depende de cuánto sé o cuánto quiero saber sobre mis antepasados, las lenguas que hablaban y los lugares de donde procedían.
Este estado de conciencia refleja una visión específica de la cultura. La cultura no es un sistema cerrado con límites claramente definidos. En el espíritu de la eutopía, es más bien un espacio abierto en un proceso de transformación constante. Es como una nube que vi una vez en un puerto de montaña de los Andes, cerca de Mérida (Venezuela). Estaba tan baja que podía sumergirme en ella, pero no podía decir dónde empezaba y dónde terminaba. Entendida así, la cultura es una negociación constante de valores y reglas de comunicación fundamentales entre personas que, independientemente del origen de sus familias, se consideran parte de la misma cultura.
La propia palabra “multiculturalidad” tampoco es inocente. Sugiere erróneamente que existen dos tipos de mundos: los monoculturales y los multiculturales. De este modo, divide a las sociedades apelando a ficciones sobre los ancestros y el pasado. De ahí hay un paso muy corto para indignarse por los “moros” que supuestamente “profanan” a “nuestras” mujeres e ignorar que el movimiento #MeToo no lo causaron ningunos “moros” sino que la violencia de género ocurre todos los días en nuestras familias, lugares de trabajo y de ocio.
#MeToo y el pasado supuestamente ideal
El movimiento #MeToo ha permitido, por primera vez en la historia, comunicar a una escala tan masiva las experiencias dolorosas relacionadas con la corporalidad femenina. Una de esas experiencias es el miedo. El miedo que se vive día tras día frente la posibilidad de que mi cuerpo sea víctima de una violencia ante la que sé de antemano que soy indefensa. También se trata de frustración y sensación de exclusión. Combinados con dicho miedo, se enmascaran con prudencia, modestia y vergüenza, algo que se inculca a las mujeres desde la infancia.
Estas experiencias suelen manifestarse incluso en asuntos aparentemente triviales. Por ejemplo, las cuestiones relacionadas con la vestimenta. La pregunta “¿qué me pongo hoy?” es una decisión sencilla para un hombre. Para muchas mujeres, la misma decisión se descompone en múltiples cuestiones que deben aclararse de antemano: “¿Volveré sola a casa o con alguien? ¿En la oscuridad? ¿Iré en autobús? ¿En un vehículo lleno de gente o mejor en uno vacío? ¿Volveré por el atajo o daré un rodeo por la calle iluminada? ¿Tendré una amiga que me acompañe al baño público?” Y eso sin mencionar la ropa que mejor llevar cuando se está cerca de personas que tienden a comportarse de manera que cae bajo #MeToo. Ya sea en el entorno laboral, familiar o en espacios públicos.
Hasta hace poco, estas experiencias prácticamente no estaban presentes en la conciencia pública. Tampoco se abordaban en la política. Por lo tanto, el miedo descrito iba acompañado de una profunda soledad y, en consecuencia, de toda una serie de estrategias para “domesticar” lo que nunca debería ocurrir. La exageración del culto al cuerpo femenino complica aún más las cosas. Actúa como un gemelo dicotómico del miedo al “objeto de culto”: uno potencia al otro. En otras palabras, el mundo contemporáneo lo hemos construido principalmente los hombres según nos convenía y, en ocasiones, según creíamos que sería bueno para las mujeres. Los testimonios masivos bajo #MeToo dan fe de los graves daños que ha causado este mundo.
Es una perfidia particular sublimar la necesidad de una reconstrucción de la vida pública, tan necesaria en el contexto del #MeToo, hacia el fomento de otra estructura de miedo: el mencionado miedo a los “extranjeros”. Los “extranjeros” supuestamente traen el mal a “nuestro” mundo, antes tan agradable y seguro. Sin embargo, al menos la mitad de la humanidad no parece muy motivada por sentir nostalgia del mundo anterior. La vida cotidiana antes de la llegada de los “extranjeros” no era ni agradable ni segura para ella.
La vergüenza de las catedrales y los palacios
El reinicio eutópico de la relación con el pasado no se limita al contexto del #MeToo. Hace unos años, una biblioteca escolar de Barcelona retiró de un plumazo doscientos libros “incorrectos” de antaño, como Caperucita Roja o La Bella Durmiente. ¿Fue un ejemplo de censura extrema o un paso necesario hacia un mundo mejor, un mundo en el que, por ejemplo, las mujeres no sean objeto de ese culto ambiguo al cuerpo? Ni siquiera en los cuentos de hadas se las relega al papel de objetos idealizados de deseo para, después, convertirse en víctimas de la violencia que surge precisamente de esa idealización deshumanizadora. Por su parte, los hombres tienen que interpretar los papeles de príncipes, caballeros o salvadores, que, si bien a veces llenan de orgullo, también provocan ira, amargura y un profundo descontento consigo mismos.
Si se mira más de cerca, el problema no son solo las bibliotecas, sino también las catedrales, los palacios y otros monumentos que aún hoy admiramos. Todos ellos se construyeron en una situación de opresión de las mujeres, así como de explotación, discapacidad e incluso muerte de la gente obligada a trabajar en ellos. Existe la sospecha de que el impulso revolucionario de limpiar la historia debería abarcar una gran cantidad de obras canónicas de la cultura. ¿Cómo podríamos relacionarnos con esto desde la perspectiva eutópica?
El legado del pasado, el legado de la violencia
Desde el siglo XVII y Thomas Hobbes, hemos aprendido a pensar que el hombre es un lobo para el hombre. Solo el contrato social, en el que renunciamos en cierto modo a nuestra naturaleza lobuna en favor del Estado, nos salva a nosotros y a nuestra civilización de devorarnos unos a otros – el monopolio del Estado sobre la violencia física legal. El problema es que este monopolio siempre ha sido una ficción. Es cierto que el ejército, la policía y el poder judicial están regulados por el Estado. Pero, ¿qué sucede con la violencia doméstica, la violencia de género, el racismo, el antisemitismo, los castigos corporales y el trabajo forzoso? El Estado se mantiene sorprendentemente pasivo en estos ámbitos.
Al día de hoy, siguen existiendo muchos tipos de violencia contra los que el contrato social, en el sentido de Hobbes, no protege. Se trata de una promesa falsa. No protegió a la gran mayoría de las personas contra la brutal violencia que impera en el corazón de nuestras supuestamente civilizadas sociedades. Es más, engañó a muchos de nosotros y adormeció nuestra vigilancia. Por tanto, en lugar de quemar libros o derribar catedrales, siguiendo el espíritu de eutopía, es mejor tratarlos como un recordatorio. Como advertencias de hacia dónde no debemos ir. Y acudir a la fuente. Cualquier acuerdo, por muy prestigioso que sea, puede rescindirse. Se puede renegociar. Basándonos en debilitamiento eutópico del apego al texto, podemos incluso llegar a la conclusión de que ese no es el camino. Tal vez los contratos escritos, entendidos como un conjunto rígido de normas, no son una buena herramienta para organizar la vida social y política, que es cambiante por naturaleza.
Algo que vale la pena recordar. Y lo que no
Pierre Nora, historiador francés e investigador de la memoria colectiva, llama la atención sobre la distinción entre historia y memoria. Cada uno de nosotros recuerda a su manera. Y cada uno tiene derecho a actuar de acuerdo con lo que recuerda. La memoria sí se puede compartir con otras personas, pero su naturaleza sigue siendo la misma: caprichosa, incompleta e individual.
La historia, en cambio, es una herramienta de poder. Es un producto de los órganos del Estado, de sus funcionarios, archiveros e historiadores. Al pertenecer a todos, no pertenece a nadie. Es rígida, planificada y gestionada desde arriba. Es lo contrario a la naturaleza viva de la memoria. Nora plantea una tesis audaz: afirma que la historia sirve al Estado para destruir la memoria de sus ciudadanos. En el espíritu de Pierre Nora, eutopía anima a confiar más en la propia memoria. Señala que la historia institucional, con sus rituales, tiende a realizar generalizaciones problemáticas. Contrariamente a lo que parece, las placas conmemorativas (como las que se encuentran en casi todas las calles de mi ciudad natal, Varsovia) y las celebraciones de aniversarios son un arma de doble filo. Su valor educativo o su función reparadora van acompañados de un refuerzo de los resentimientos: la obstinación, los miedos y el revanchismo. Tienden a crear ficciones sobre los ancestros y el pasado. Dificultan la reconciliación, la creación de vínculos y la convivencia.
Decimos adiós al pasado
Eutopia anima a relajar, en general, los vínculos de la política con el pasado. En relación con episodios trágicos concretos de la historia, anima a estimular la reconciliación. Es cierto que no especifica cuánto tiempo debe transcurrir para que esta se produzca. Ya que, en lugar de ritualizar el drama, facilita el planteamiento de preguntas concretas. En primer lugar, a uno mismo: “¿Quiero perdonar? ¿Tengo fuerzas para hacerlo? ¿Mi sentimiento de injusticia y mi reconciliación alcanzan a los perpetradores, a sus hijos, a sus nietos, a todos los ciudadanos del Estado del que procedían?”.
La exigencia eutópica de restablecer la capacidad de agencia ciudadana incluye, por tanto, un llamamiento a confiar en la memoria individual. No dejemos esta tarea en manos de los órganos del Estado. Recurramos sin miedo a sus recursos, comuniquémonos con los demás y pongamos un espejo delante de los políticos y periodistas que construyen la historia y pretenden hablar en nombre de nuestra memoria.
El 17 de septiembre, en una entrada anterior de “Registro del tiempo”, aquí en Conspiratio, se publicó la primera parte de este ensayo. En ella se hablaba de sueños, audacia y tejer vínculos. Echa un vistazo a este texto. Mientras tanto, ¿tienes alguna idea sobre otros elementos de la eutopía y la buena política? Escríbenos un correo electrónico o deja un comentario en Facebook (https://www.facebook.com/stanislaw.strasburger).
La versión polaca de este ensayo ha sido publicada con la revista “Liberté!”.
Arte en portada,
Canyons, Charles Sheeler
%209.30.00%E2%80%AFa.m..png)
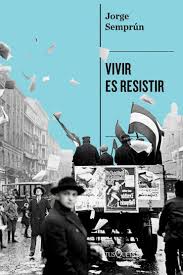
%2012.17.45%E2%80%AFp.m..png)
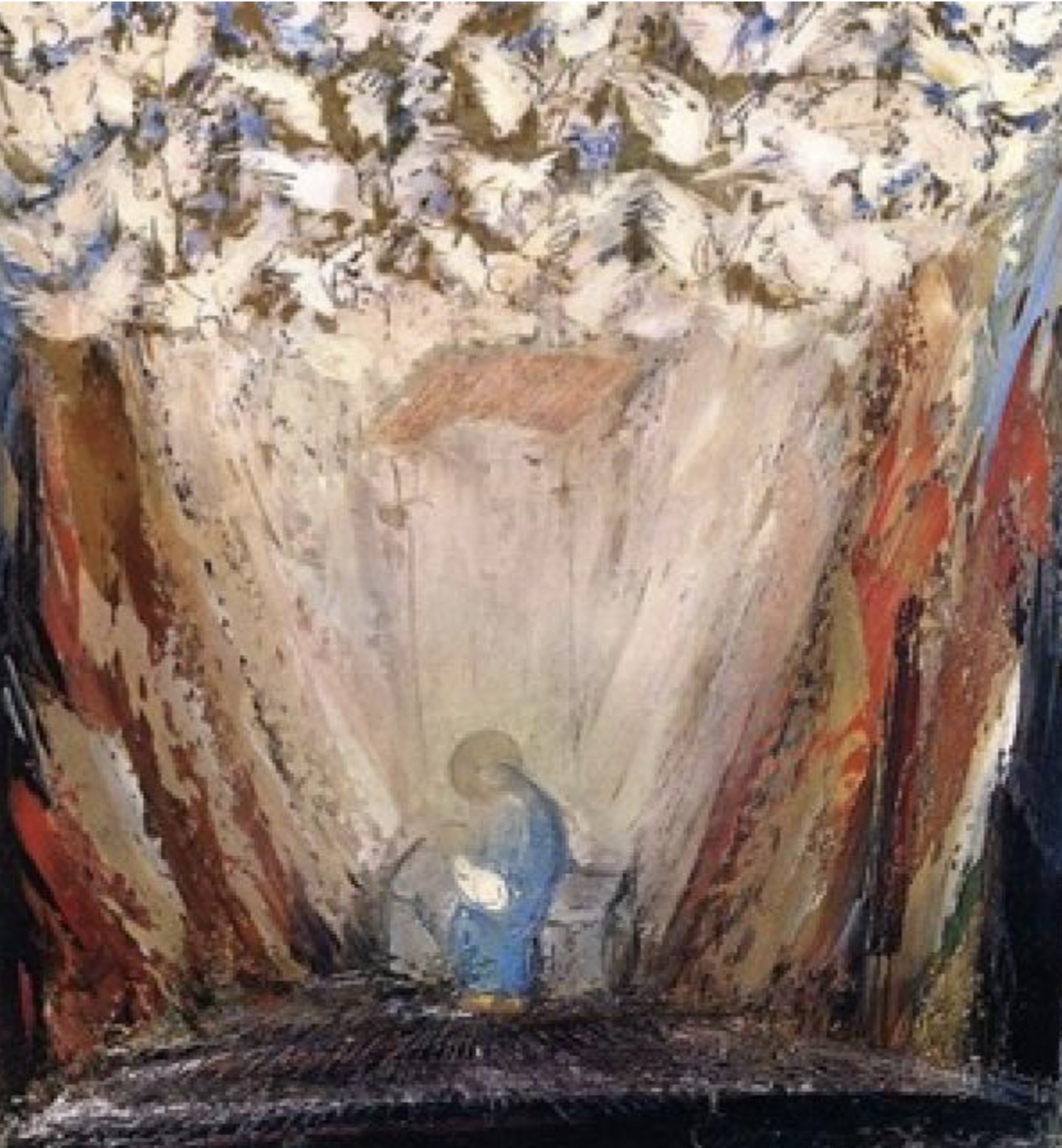
%2010.02.07%E2%80%AFa.m..png)
%2011.42.03%E2%80%AFa.m..png)
%2010.22.59%E2%80%AFa.m..png)