Para conversar sobre los demasiados libros, los griegos y los romanos inventaron los comentarios (comentariis). Un género literario de carácter enciclopédico que trama con un mismo hilo diferentes retazos de temas, textos y tópicos. Una misma obra puede abarcar desde la astrología hasta la astronomía, ir de la biografía a la biología, de la filología a la filosofía, pasar por la geometría hasta la geografía, y de la metafísica a la meteorología.
Estos autores, además de ser prolíficos escritores, son bibliófilos, críticos literarios y curadores. Cuando ellos leen, editan. Todas las páginas que llaman su atención las coleccionan a su manera: recortan sus párrafos y pegan otros, corrigen, opinan, ordenan, refieren y sugieren. Cada uno de estos actos modifica al libro original, es la paradoja literaria del barco de Teseo. ¿Es el mismo texto antes y después de ser comentado? ¿Quién es el verdadero autor, el escritor o el editor?
En sus comentarios estos autores también cultivaron numerosas formas de escritura como la alusión, la antología, el catálogo, la colección, el compendio, la continuación, la cita, la crítica, y la copia, también la descripción, la elucubración, la exégesis, la hipótesis, la introducción, la lista, así como, la mención, la nota, la observación, la paráfrasis, la pregunta, la reseña, el resumen o el sumario, y la traducción. Todos ellos son textos que de algún modo dependen de otros para existir, al igual que la copia necesita del original, el parásito del huésped, el hereje del ortodoxo y la heteronomía de la autonomía. Fue por esta variedad de estilos que sus autores los intitularan de modo ingenioso y exquisito, tal y como los enlista Aulo Gelio: Las Musas, Peplo, Selvas, Panales, Prados, Lámparas, Tapetes, Memoriales, Conjeturas, Frutilegio, Cuestiones entreveradas (Noches Áticas, 3).
Pero no todas las obras de este género gozan de la misma suerte con su nombre. En su ‘Prefacio’ a Noches Áticas, el propio Aulo Gelio reconoce que sus comentarios no llevan un título creativo o poético; al contrario, no quiere engañar a sus lectores y dice lo que son: anotaciones hechas durante las noches de invierno en Ática.
Uno puede preguntarse qué tan aburrida habrá sido su estancia al sur de Grecia que prefirió la escritura antes que el ensueño o el sexo. Mientras unos cumplen los mandatos divinos del descanso y la reproducción, almas como la de Aulo Gelio se entregan al placer de escribir acerca de sus lecturas para reproducir el saber. Hay un disfrute peculiar en desenrollar y repasar cuantiosos volúmenes, anotar aquello que parece ser lo más importante y luego, por vanidad, regresar a leer esas elucubracioncillas (lucubraticunlas), tal y como Aulo Gelio llamaba a sus pensamientos.
Al principio, él redactaba para que sus hijos tuvieran una guía por la cultura. Aunque al final, terminó por escribir para cualquiera que no encontrara trabajoso sacrificar sus veladas por el juego de las musas: indagar, escribir y comentar.
A los únicos que excluye son al vulgo ignorante y profano, a los vanidosos que vituperan o que critican sin razón, y les pide “a aquellos que no están exentos de extravagancias y negocios que se marchen lejos de estas Noches y se busquen otros entretenimientos” (Noches Áticas, 19). Pero ¿quién tendrá tanto tiempo para consultar veinte volúmenes? ¿Habrá alguien que haya pasado todas las Noches con Aulo Gelio?
Aulo Gelio persigue el ocio y no la enseñanza. Le interesa alertar y dar pistas sobre los libros y maestros que existen. En caso de olvidar algún argumento o si no se tiene a la mano un libro, sus comentarios se consultan como anaqueles de una biblioteca portátil. Son el hilo de Ariadna literario para conducirse por los laberínticos parajes de los demasiados libros. Y, a la vez, obras como Noches Áticas aumentan el volumen y número de los demasiados libros. Ahí la paradoja de Aulo Gelio: las compilaciones y resúmenes amplían la cultura.
Por siglos el conocimiento ha crecido por esqueje, no en vano la palabra cultura proviene de cultivo. Al igual que a las hileras de vides se les injertan otras plantas para enriquecerlas, así se agregan nuevas líneas al viñedo del texto para que broten nuevas interpretaciones. No importa si las palabras se desenraizan de un libro y se trasplantan a otro o si se deshierban los tupidos párrafos y quedan sólo sus oraciones indivisibles, todos estos actos de horticultura editorial hacen que los retoños de la cultura florezcan.
Basta apreciar otra rama en la historia de los comentarios, diferente a la que cultivó Aulo Gelio, para darse cuenta cómo germinan y proliferan otros tantos de los demasiados libros. Bajo el pretexto de interpretar un sólo verso de Homero, un lema de Aristóteles o un versículo de la Biblia, poetas, filósofos y teólogos escriben tratados más extensos que las finas piezas literarias que tratan de explicar.
Como semilla que cae en tierra fértil, una sola palabra de Dios o del divino Platón se multiplica en tantas líneas que termina por enredar al pensamiento. Cada uno de estos vástagos es un parásito que al parecer siempre agrega algo personal a su huésped: hace evidente lo oculto, vuelve patente lo latente, explica el subtexto con el texto, revela las supuestas intenciones del autor, sobrepone creencias propias con las ajenas, jerarquiza, valora y discrimina la información.
Hasta los comentarios que tienen por propósito resumir, parecen agregar ideas y palabras que no están en los libros originales. Los resúmenes son un género literario filosófico y minimalista, pues intentan encontrar la esencia de los textos en el menor número de enunciados.
Para conocer qué es lo importante se debe abreviar y sintetizar, es necesario prescindir de lo accidental y circunstancial, parafrasear, usar sinónimos, hacer omisiones, y también, mostrar el propósito del autor, así como explicar la estructura misma del texto. ¿Quien poseerá categorías tan claras como distintas para buscar lo significativo de un libro entre toda la supuesta paja que lo recubre? ¿Podemos prescindir del canto de las naves en la Ilíada? ¿Qué es lo sustancial en la Metafísica de Aristóteles? ¿Hay un libro más importante que otro en la Biblia?
Todos los esfuerzos por hacer buenos resúmenes están orientados para volver simples los textos complicados o hacer accesibles libros que aún no están traducidos a una lengua. Son útiles para recordar, memorizar y evaluar la comprensión lectora; también sirven para la apologética cuándo no hay tiempo de leer la fuente, para iniciar una discusión (científica o literaria) o para continuar la conversación de la cultura.
Hay veces que los resúmenes son los únicos testigos que se conservan de los originales, sobran razones para que un texto no sobreviva en su integridad: los accidentes, la destrucción, el extravío, la falta de copias, el poco interés de los comentadores, la prohibición, el palimpsesto.
El ejemplo más presente que tengo de este tipo de resúmenes es El resumen (kounasha) de las Divisiones (Tmemata). Se saben pocas cosas del Tmemata al igual que de su resumen, y mucha de esta información son especulaciones que deben ser demostradas.
Los escasos estudios que hoy existen coinciden en que el Tmemata es una obra escrita por el filósofo Juan Filópono en lengua griega, poco tiempo después del concilio de Constantinopla II (553). Los cuatro volúmenes que presuntamente la componían pueden ser clasificados como una polémica religiosa, la cual crítica la ortodoxia del concilio de Calcedonia (451). En el texto, Filópono muestra con citas de la Patrística y argumentos filosóficos que el papa León I es un hereje y que su Tomo apoya al nestorianismo (doctrina cristológica que afirma que Cristo son dos personas, una divina y una humana).
Del Resumen al Tmemata se sabe aún menos. Este texto es una traducción a lengua siriaca que aparece en la Crónica de Miguel el Sirio, obra monumental que cuenta la historia de la iglesia siriaca ortodoxa. Es aún incierto quien hizo la traducción, en qué momento fue realizada y cuál fue su propósito. Lo único seguro es que el autor clasifica su texto bajo el género de la compilación y el resumen (kounasha), además asegura que preservó los capítulos más importantes del Tmemata.
No obstante, en ninguna parte del texto se da una explicación de su selección o de su propósito o de cómo se debe leer; hay saltos argumentativos de un tema a otro y no da una idea clara de cómo debió ser la obra original. Sólo existe una anotación que aparece hasta el final del resumen, donde el compilador “pide con lágrimas a los hermanos versados en lógica y retórica que tengan piedad de su trabajo”.
Los misterios filológicos y literarios de este Resumen no son lo único atractivo de esta obra, también el contenido resulta fascinante. Existen pruebas filosóficas para mostrar los errores teológicos del papa León I; hay un recuento histórico de todas las atrocidades vividas durante el concilio de Calcedonia; varios autores y pasajes fueron traducidos a lengua siriaca, como el filósofo Celso y un extracto del símbolo de Calcedonia; se preservan fragmentos de lo dicho por los Padres durante el concilio de Constantinopla II; Filópono cita de manera explícita muchas de sus fuentes que mantiene ocultas en otros de sus tratados.
Entre todas estas líneas del Resumen, la más importante para mí es una donde Filópono establece la relación directa que hay entre su filosofía y su cristología: el Verbo de Dios se encarnó en un cuerpo tridimensional. La redacción de la tesis es compacta y lacónica, a lo mejor el compilador resumió de más hasta llegar a lo indivisible del texto o bien el original siempre fue críptico.
La única pista que dejó para interpretarlo es una referencia a otra obra de Filópono, en donde crítica la eternidad de la materia. Aún no puedo decir mucho de esta aseveración, pero creo que en ella se resume toda una teoría sin precedente, que de no existir esta línea se habría perdido o no se tendría evidencia textual para justificarla. ¿El autor del Resumen habrá sido consciente de lo que preservaba? ¿lo habrá considerado importante para la cristología o sólo un argumento de autoridad para citarlo en alguna polémica? ¿Filópono habrá explicado esta teoría en su Tmemata o era una de las tantas ideas que dejó implícitas en sus obras?
Con toda su heterodoxia el Resumen del Tmemata es un texto raro, complejo y desconcertante, una pieza valiosa para comprender las polémicas cristológicas durante la Alejandría del siglo sexto. Me da gusto saber que en el verano traduciremos el Resumen en Jena y que a lo mejor alguna de mis preguntas se aclare; aunque estimo que será todo lo contrario y nuevos misterios aparecerán después de leerlo con cuidado.
%203.26.35%E2%80%AFp.m..png)
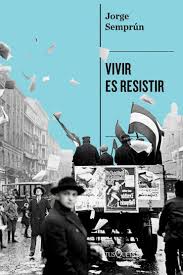
%2012.17.45%E2%80%AFp.m..png)
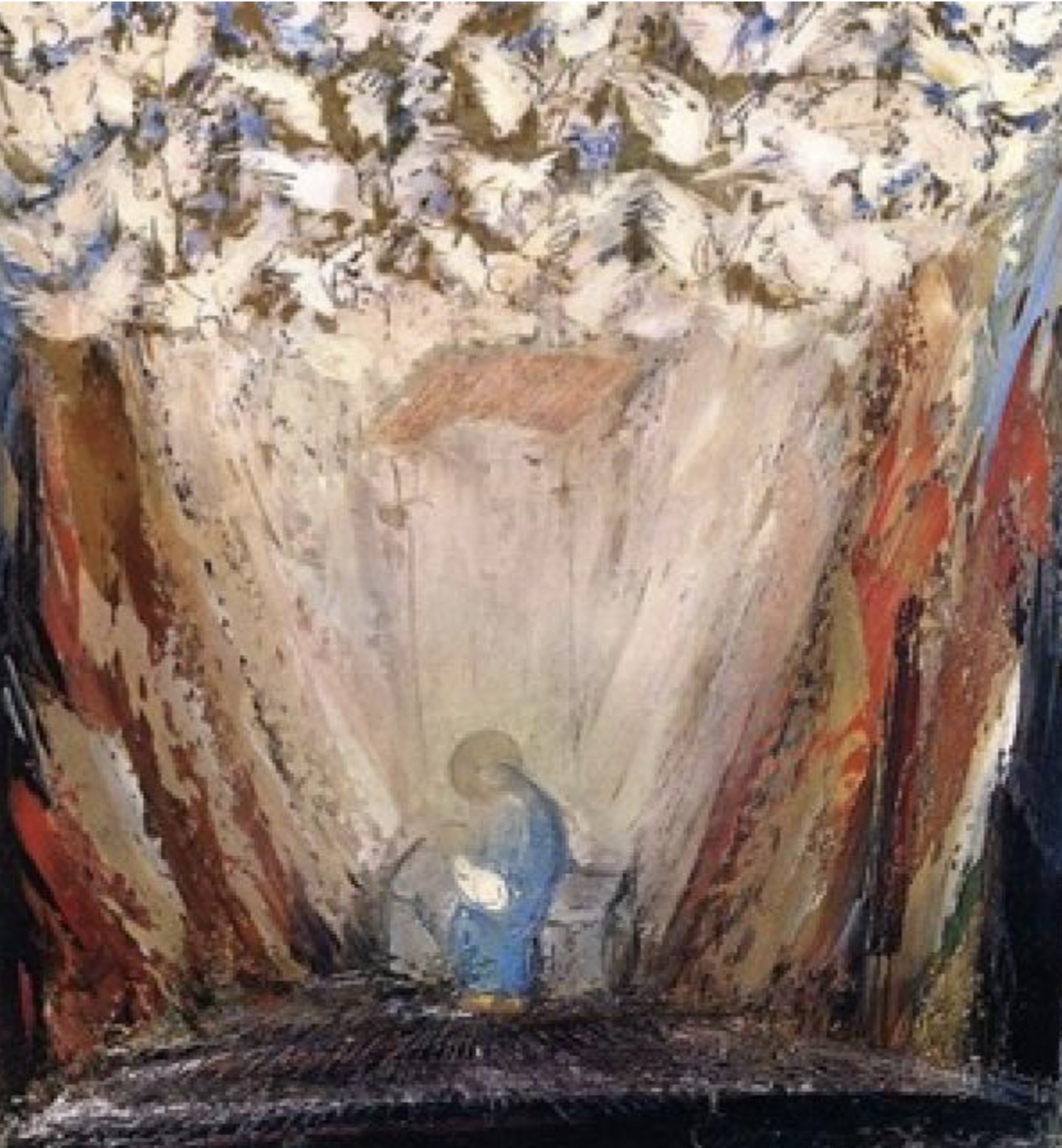
%2010.02.07%E2%80%AFa.m..png)
%2011.42.03%E2%80%AFa.m..png)
%2010.22.59%E2%80%AFa.m..png)