Es inevitable que uno acabe cometiendo errores, y debe aprender a vivir con las consecuencias, a veces espantosas. Debe aprender a ser objetivo ante lo que ve y, al mismo tiempo, no olvidar que está tratando con personas.
Henry Marsh, Ante todo no hagas daño.
Pero yo me atrevería a sugerir que una de las razones fundamentales de que tantos médicos terminen decepcionándose con la profesión y convirtiéndose en unos cínicos es precisamente que, pasado el primer momento de idealismo abstracto, no están seguros del valor de las vidas reales de los pacientes que tratan. No se trata de que sean insensibles o inhumanos personalmente: se debe a que la sociedad en la que viven y aceptan es incapaz de saber cuánto vale una vida humana.
John Berger, Un hombre afortunado.
Durante décadas se ha hablado de un sistema de salud colapsado en México. Las críticas se repiten casi como letanías: escasez de medicamentos, falta de camas, equipos obsoletos, presupuestos insuficientes. Este diagnóstico es contundente, pero a la vez cómodo: no señala responsables directos, atribuye la crisis a una “carencia estructural” heredada del pasado que cada gobierno promete resolver sin éxito. Por supuesto, la penuria material es real y dolorosa; por ejemplo, a finales de 2022 e inicios de 2023 la imagen típica era la de clínicas y hospitales saturados, enfermos yendo de un lugar a otro en busca de atención o consiguiendo citas para meses después. Es indispensable invertir más en salud pública. Sin embargo, centrar obsesivamente el discurso en la falta de recursos funciona también como pantalla: nos convence de que el desastre hospitalario se debe únicamente a la pobreza de insumos, haciendo del presupuesto y los medicamentos los protagonistas absolutos del relato público, mientras lo demás se invisibiliza. Y detrás de esa escasez se oculta una realidad aún más brutal: con los recursos existentes, muchas tragedias podrían evitarse si se siguieran las prácticas adecuadas. Esta constatación incómoda casi no se discute porque desplaza la responsabilidad del abstracto “Estado” a instituciones concretas y, en última instancia, a los profesionales y burócratas que operan el sistema. En otras palabras, más allá de la carencia de recursos existe una violencia institucional cotidiana –hecha de negligencia, maltrato e impunidad– que convierte a demasiados hospitales públicos en infiernos para quienes los necesitan.
No está de más ser enfático: el elefante en la habitación –los infiernos hospitalarios– nadie lo señala porque es un tema que es difícil politizar. Mientras la falta de medicamentos e insumos funciona a la perfección como arma arrojadiza contra el gobierno en turno, lo que sucede en los hospitales públicos mexicanos tiene múltiples caras, diversos responsables individuales, y una solución técnica que no es muy lustrosa: un buen diseño hospitalario, centrado en el paciente y fundamentado en la ética médica, que minimice las muertes evitables por distintos tipos de negligencias y omisiones. Mientras tanto, el sufrimiento de miles de familias mexicanas es difícil de cuantificar.
Así, el verdadero infierno hospitalario no está únicamente en la falta de medicamentos o en el deterioro de las instalaciones, sino en los errores evitables y la indiferencia profesional que ponen en riesgo la vida de los pacientes a cada momento. En muchos hospitales públicos de México, procedimientos básicos de seguridad clínica se pasan por alto de forma alarmante. Las prácticas de higiene relajadas se han normalizado: falta de lavado de manos, personal sin guantes, equipo reutilizado sin desinfección adecuada. Un catéter colocado sin la asepsia necesaria puede significar una infección mortal, y sobran ejemplos. En 2015, en el Hospital Regional No. 1 del IMSS en Culiacán (Sinaloa), 84 bebés recién nacidos contrajeron una infección masiva por la bacteria Klebsiella pneumoniae debido a la falta de limpieza en áreas, ropa de cama e incluso en los propios pacientes; el resultado fue trágico: 14 de esos bebés murieron. Investigaciones de la autoridad sanitaria (Cofepris) confirmaron malas prácticas de higiene del personal y limpieza deficiente de insumos médicos en ese hospital, según quedó asentado en una recomendación de la CNDH. Este caso muestra que no estamos ante mera “mala suerte” ni únicamente ante carencias materiales: son errores humanos y omisiones en el cuidado las que precipitan desenlaces fatales.
Las infecciones nosocomiales (adquiridas dentro del hospital) ilustran crudamente las consecuencias de estas negligencias. A nivel global, la Organización Mundial de la Salud advierte que alrededor del 10% de los pacientes sufren efectos adversos –como discapacidad o muerte– por una atención sanitaria insegura. En México, los datos recientes indican una situación grave: entre 2015 y 2019, alrededor de 14 de cada 100 pacientes que contraían una infección hospitalaria en instituciones públicas fallecían; tras la pandemia de COVID-19, esa tasa de mortalidad subió a casi 20 de cada 100. Esta mortalidad excede el promedio global y evidencia la magnitud del problema. Especialistas señalan que estas infecciones mortales se vinculan en parte al abandono histórico del sistema de salud y a la precarización por recortes presupuestales en años recientes. Pero sería simplista achacar todas estas muertes solo a la escasez de recursos: en muchos casos, lo disponible se usa de manera negligente o arbitraria. El ejemplo de Culiacán revela que, aun en condiciones difíciles, había margen para evitar la tragedia si se hubiesen seguido las normas básicas de higiene y cuidado.
No se trata solo de infecciones. Muchos protocolos médicos escritos nunca se cumplen en la práctica. Las guías clínicas establecen tiempos de intervención, criterios diagnósticos, cuidados mínimos; sin embargo, en numerosos hospitales cada servicio hace lo que puede o lo que quiere. Un paciente puede pasar horas sin valoración en urgencias, y no necesariamente porque falten médicos, sino porque el personal de guardia está saturado de papeleo o porque se priorizan trámites administrativos sobre la atención inmediata. El protocolo existe en el papel, pero su cumplimiento no se vigila; y lo que no se vigila, en el sistema hospitalario mexicano, simplemente no existe. Así, condiciones potencialmente mortales no reciben respuesta a tiempo por desorganización o desidia. La CNDH ha documentado casos espeluznantes al respecto. Tan solo en Tamaulipas, entre 2022 y 2024 emitió nueve recomendaciones dirigidas al IMSS y al ISSSTE por negligencias médicas graves, que incluyeron omisiones en la atención, incumplimiento de protocolos y muertes evitables. Entre los ejemplos: una mujer con un tumor uterino falleció porque no se gestionó a tiempo su traslado a un centro de mayor capacidad; un bebé prematuro murió tras sufrir violencia obstétrica y cuidados inadecuados; un paciente con miastenia gravis perdió la vida porque no había un médico internista disponible cuando lo necesitaba. En todos esos casos, las normas médicas se conocían, pero no se aplicaron. La consecuencia: vidas segadas que pudieron haberse salvado con atención oportuna y competente.
Cada uno de estos errores y omisiones tiene rostro humano. No son estadísticas abstractas, sino personas concretas que mueren o sufren complicaciones irreparables debido a fallas del sistema que eran prevenibles. Peor aún, dichas fallas rara vez se admiten abiertamente. La narrativa pública oficial prefiere hablar de “falta de material” o de “circunstancias inevitables”, cuando lo cierto es que buena parte del daño proviene de negligencias: decisiones cuestionables, protocolos ignorados, higiene deficiente, comunicación nula. Como ha señalado la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, por negligencia, corrupción, mal uso de recursos o falta de rendición de cuentas, México obtiene resultados muy por debajo de su potencial en salud. Es decir, el sufrimiento y muerte de pacientes que vemos no se explican solo por pobreza o azar, sino por fallas humanas e institucionales que podrían corregirse. Vale apuntar que México invierte apenas alrededor del 2.5% de su PIB en salud pública –frente a un promedio latinoamericano cercano al 3.5-4%–, porcentaje muy inferior al 6% del PIB recomendado por la OMS. El presupuesto insuficiente es parte del problema, pero ese dinero limitado podría rendir más si se empleara con ética y eficacia, cosa que a menudo no ocurre.
Al recorrer los pasillos de muchos hospitales públicos se percibe una atmósfera de indiferencia corrosiva. Detrás de las cifras frías hay un sinfín de pequeñas crueldades cotidianas: pacientes con dolor extremo esperando horas por un analgésico, familiares angustiados mendigando información, enfermos ignorados en pasillos porque “así es el sistema”. La experiencia de ser atendido en estos hospitales frecuentemente agrega un trauma adicional al de la propia enfermedad. El trato deshumanizado –e incluso cruel– se ha normalizado. Un paciente con un cólico insoportable puede escuchar del personal frases cínicas, mientras su sufrimiento se prolonga de manera inútil. En lugar de recibir empatía, muchas veces los familiares son recibidos con regaños o silencio sepulcral. Las explicaciones médicas, si llegan, suelen ser vagas, contradictorias o incompletas. Diagnósticos que cambian de versión según quién habla, pronósticos inciertos comunicados a cuentagotas..., parece que la incertidumbre misma se hubiese institucionalizado como método de manejo. Ese desconocimiento prolongado produce angustia, pero también sumisión: el familiar termina aceptando cualquier respuesta, por incoherente que sea, porque no tiene alternativas ni a quién recurrir. La ignorancia forzada se vuelve parte del castigo hospitalario: la familia permanece a oscuras mientras las decisiones se toman a puerta cerrada, inaccesibles para quienes deberían estar informados.
¿Por qué muchos pacientes y sus familiares callan ante estos abusos? Porque saben –o al menos temen con razón– que protestar es arriesgarlo todo. Se ha instalado una perversa extorsión emocional institucionalizada: el paciente se convierte en rehén del silencio de sus seres queridos. “Si reclamas, tu enfermo recibirá menos atención, menos cuidado, menos humanidad”. Esa amenaza tácita circula de cama en cama: “más vale no decir nada, porque luego te lo cobran”. Y no es un miedo infundado, es un temor concreto: abundan historias –transmitidas en susurros de sala de espera– sobre represalias sutiles tras una queja: el medicamento que súbitamente “se tarda” más en llegar, el médico que deja de pasar a ver al paciente, la enfermera que se vuelve hostil. El mensaje es claro: aquí se obedece o se paga. El silencio se impone no con armas, sino con la amenaza del desamparo; y en ese desamparo se consuma la derrota de quienes ingenuamente creían que acudir al hospital era buscar auxilio, y no adentrarse en un infierno.
No se trata de simple paranoia. Datos duros respaldan esta triste dinámica de miedo. Según la Fundación No Más Negligencias Médicas, el 80% de las negligencias médicas en México no se denuncian por temor a que luego se niegue la atención al paciente, a sufrir represalias del personal, o a la percepción de inutilidad de alzar la voz. Esta asociación ha documentado más de 11 mil casos de mala praxis. Sin embargo, apenas un 20% de esos casos llegan a entablar un juicio. La principal razón de esa brecha es el miedo a las represalias o a perder en un largo juicio tras malgastar tiempo y esfuerzo. Y aun entre quienes se animan a denunciar actos de corrupción o mala praxis, muchos enfrentan consecuencias. A nivel latinoamericano, casi un tercio de las personas que denuncian hechos de corrupción sufren represalias después. Estas cifras demuestran que el temor de los pacientes y sus familias no es irracional, sino que responde a una realidad: el sistema rara vez protege al denunciante; por el contrario, suele castigar su osadía.
Así, se configura un pacto de silencio forzado. Muchos familiares de pacientes no se atreven a hablar. Saben que protestar podría empeorar el trato a su enfermo, quitarle incluso las migajas de atención que recibe. El resultado es una dinámica perversa en la que la víctima debe agradecer cada migaja de cuidado, callar cada negligencia, soportar cada maltrato. La queja se vuelve impensable porque amenaza la mínima esperanza de sobrevivencia. Estamos, ni más ni menos, ante un mecanismo de control basado en el chantaje emocional. Y funciona: la violencia más eficaz es la que no se nombra. En los hospitales mexicanos, esa violencia del silencio se ha vuelto ley.
Más allá del silencio impuesto, está el maltrato activo. Salvo honrosas excepciones, es común que el paciente en un hospital público sea tratado como objeto y no como sujeto capaz de entender y participar en su propia atención. Hay personal que pareciera haber olvidado la compasión elemental: médicos que no miran a los ojos ni explican nada, enfermeras que regañan o ignoran súplicas básicas. Algunos justifican esto al desgaste y la sobrecarga laboral –ciertamente muchos médicos y enfermeras trabajan en condiciones extenuantes, y ellos viven sus propios infiernos hospitalarios–, pero ninguna fatiga justifica la falta de humanidad. La formación ética y humanista ha quedado relegada; la relación médico-paciente se ha deteriorado al punto de que en ocasiones nadie se hace realmente responsable de un enfermo en su totalidad. En bastantes hospitales públicos ni siquiera se asigna un médico de cabecera al paciente internado: distintos especialistas ven “por partes” al enfermo y nadie asume la visión integral, diluyéndose la responsabilidad. Esto deja al paciente y su familia en el limbo, sin alguien que responda por el cuadro completo. Al final, cuando sobreviene una complicación o la muerte, hemos normalizado que nadie dé explicaciones claras ni rinda cuentas. Como describe la jurista Eunice Rendón, “hemos normalizado que la gente sufra daños en hospitales, llegando incluso a la muerte, sin recibir una justificación bien sustentada de lo que sucedió”. Nos resignamos a diagnósticos post mortem ambiguos –“falla orgánica múltiple”, “paro cardiorrespiratorio”– que disimulan la causa subyacente de la muerte. Terminamos por asumir la pérdida de un ser querido como un destino inevitable, sin preguntarnos hasta dónde debió llegar la medicina para evitarlo, sin cuestionar si hubo responsabilidad institucional o incumplimiento de protocolos básicos. Es un círculo perverso: la saturación y las carencias sirven de coartada para la negligencia; la negligencia provoca muertes; la falta de esclarecimiento las convierte en “estadística” y refuerza la percepción de inevitabilidad. La vida que se extingue no altera el ritmo del hospital, no convoca reflexión ni genera consecuencias; la muerte evitable se asume como parte del paisaje, como si fuera un desenlace natural y no un fracaso mayúsculo del sistema.
Otra capa del infierno hospitalario es la burocratización extrema de la atención. Con frecuencia, el personal sanitario parece más preocupado por llenar formularios, completar expedientes y “cuadrar” estadísticas que por el bienestar inmediato del paciente. Se premia la rutina por encima de la ética. Lo prioritario no es salvar la vida del enfermo, sino que el papeleo esté completo, que el reporte se entregue a tiempo, que la cifra encaje en el indicador mensual. Los médicos internos y residentes aprenden pronto que, si quieren evitar reprimendas administrativas, más vale seguir el protocolo burocrático al pie de la letra, aunque ello implique demoras peligrosas en la atención. La vida humana acaba sometida a la dictadura del trámite. Si una enfermera se atreve a saltarse un paso del procedimiento administrativo para atender una urgencia vital, arriesga su puesto; en cambio, si cumple con todo el trámite, aunque el paciente se agrave, la institución la protege. El mensaje institucional es terrible: es preferible un paciente muerto con papeles en regla, que uno salvado por salirse de la norma.
Esta distorsión de prioridades no es anecdótica, está enquistada en el sistema. La propia CNDH, en sus recomendaciones tras casos de negligencia, ha tenido que exigir que se reorganicen procedimientos cotidianos en hospitales: mejorar el manejo de historias clínicas, asegurar la supervisión del cumplimiento normativo médico, revisar la gestión de traslados urgentes, etc. Ha identificado, con acierto, que fallas administrativas y de protocolo están costando vidas. En un caso, una paciente murió porque su referencia a otro hospital no se tramitó a tiempo; en otro, un enfermo grave falleció porque el especialista indicado no fue convocado adecuadamente. Son omisiones burocráticas –una llamada que nadie hizo, un formulario que no se gestionó, una ambulancia que no se pidió– que resultaron letales. Y, sin embargo, dentro de la lógica institucional esas omisiones rara vez acarrean sanciones internas, porque en el papel quizá “todo estaba correcto”. Como señaló un análisis en la revista Nexos, “la medicina ha sucumbido ante el aparato burocrático de la administración, haciendo que numerosos profesionales deban renunciar a los principios más básicos de la profesión”. Dicho de otro modo, muchos médicos y enfermeras bien intencionados terminan atrapados en un engranaje donde lo que se les exige es cumplir con la burocracia, aunque eso atropelle su vocación y su sentido común clínico. Los castiga la rutina; los reprime la normativa rígida; los aplasta la falta de reconocimiento cuando hacen algo extra. Con el tiempo, algunos se desensibilizan y se limitan a “hacer lo que les toca” y nada más –aunque lo que les toca esté incompleto desde el punto de vista del deber ético con el paciente–.
Este engranaje burocrático genera incentivos perversos a todos los niveles. Desde el directivo hospitalario que prefiere ocultar las quejas para que las estadísticas de “satisfacción del usuario” se vean bien, hasta el médico que decide no reportar un evento adverso (un error, una complicación prevenible) para no meterse en problemas. En 2016, por ejemplo, el IMSS informó –en el marco del 20º aniversario de la Conamed– que había logrado disminuir en 23.5% la recepción de quejas médicas entre 2012 y 2015, presentándolo como un logro de su política de calidadimss.gob.mx. Habría que preguntarse si eso se debió a mejoras reales o a mecanismos de contención y disuasión de las quejas. Por su parte, la Conamed –creada para mediar en conflictos por mala praxis– efectivamente resuelve cientos de casos al año, pero carece de facultades para sancionar: si una de las partes no acepta la recomendación, legalmente no pasa nada. La única vía para obtener justicia es una denuncia formal larga y costosa, lo cual desalienta a la mayoría. No es de extrañar que, en promedio, solo unos 37 casos de negligencia médica al año lleguen a juzgados federales en México. Para dimensionar: ocurren millones de actos médicos anualmente; decenas de miles derivan en quejas o en daños reportados; pero apenas unas cuantas decenas culminan ante un juez. Y típicamente –como indican los registros del Consejo de la Judicatura Federal– la mayoría de esos casos judicializados son demandas civiles, donde al final puede haber una indemnización económica pero ninguna sanción penal ni profesional al médico responsable. La impunidad es casi absoluta. Desde la perspectiva del personal sanitario, esto refuerza la idea de que “no pasa nada” ante la negligencia –mientras se haya llenado correctamente el expediente y se puedan alegar factores externos, el sistema cierra filas para proteger a los suyos–.
La situación también golpea la moral de los buenos profesionales. Existen médicos y enfermeras con vocación intachable que intentan resistir la marea de indiferencia y burocracia, pero incluso ellos terminan agotados o silenciados por el sistema. Muchos trabajadores de la salud quisieran hacer más por sus pacientes, pero chocan con paredes administrativas o con superiores que les exigen productividad numérica antes que calidad humana. La vocación termina erosionada. Así, el sistema hospitalario público no solo victimiza a los pacientes, sino que también desgasta y desmoraliza a los profesionales que todavía creen en la ética médica. Es otro círculo vicioso: los buenos médicos se “queman” o emigran del sector público, los pacientes sufren más, y quienes permanecen se adaptan a la cultura institucional o son marginados. Transformar esta dinámica requiere mucho más que recursos: requiere la voluntad de cambiar la cultura organizacional que hoy premia la sumisión al trámite por encima de la iniciativa de cuidar la vida.
A todo lo anterior se suma el rostro inconfundible del infierno: la corrupción. Si bien la negligencia puede a veces ser resultado de omisión o incompetencia, en muchas otras es deliberada y motivada por lucro. Desde el médico que sugiere trasladar al paciente a su consultorio privado para “darle mejor atención”, hasta el enfermero que insinúa que con una “cooperación voluntaria” se podría agilizar un estudio, muchos familiares se ven orillados a pagar por fuera por servicios que deberían ser públicos y gratuitos. El hospital público se convierte así en un mercado sumergido donde la salud se negocia en susurros, la vida adquiere un precio y la muerte se abarata.
México encabeza las encuestas de corrupción en servicios básicos en América Latina. Según Transparencia Internacional, 51% de los mexicanos reconoció haber pagado un soborno para acceder a algún servicio público esencial en el último año, y los hospitales públicos son la institución donde más frecuentemente ocurre esa coacción: 1 de cada 5 personas reportó haber tenido que pagar sobornos en hospitales públicos mexicanos. Esto incluye desde pagos para obtener una cama o adelantar una cirugía, hasta la “mordida” al camillero para que traslade pronto a un paciente, pasando por la compra clandestina de medicamentos que “no hay” en la farmacia del hospital. Es decir, el propio sistema de salud crea sus mercados negros internos, aprovechando la desesperación de la gente. Un familiar, atrapado en la angustia, paga lo que sea necesario porque sabe que cada minuto cuenta para salvar a su ser querido. Los más pobres quedan en desventaja absoluta: si no pueden pagar el “extra”, literalmente su familiar espera más y sufre más. Se institucionaliza así una salud a dos velocidades dentro del mismo hospital: la del que paga por debajo del agua y la del que no puede pagar.
Otro ámbito de corrupción es el desvío de recursos y la opacidad en el manejo administrativo, que repercute indirectamente en la atención. Licitaciones amañadas para comprar equipo médico de mala calidad, obras hospitalarias inconclusas por desfalcos, nóminas infladas con “aviadores” (empleados fantasma) drenan el presupuesto limitado y perpetúan las carencias materiales reales. Cada peso robado es un peso menos para medicamentos, mantenimiento o contratación de personal competente. Y a menudo, los mismos directivos coludidos en la corrupción burocrática son quienes luego culpan a “la falta de recursos” de las deficiencias operativas. Es un círculo infernal: la corrupción genera carencia, y la carencia alimenta la corrupción (porque justifica sobornos para sortearla).
Dentro de los hospitales, esta corrupción cotidiana erosiona cualquier noción de ética profesional. Cuando los trabajadores de la salud ven que otros lucran impunemente –que el jefe de área recibe “gratificaciones” de proveedores, o que un compañero recibe dinero de pacientes sin consecuencias–, el mensaje es que el cinismo paga. Así, el espíritu de servicio público se pervierte. En vez de atender a todos por igual conforme a su necesidad, algunos comienzan a seleccionar a quién atienden mejor según lo que puedan obtener. Y cuando surge un escándalo, rara vez hay castigos ejemplares; prevalece el corporativismo gremial y el pacto de protección mutua. Las contralorías internas pocas veces sancionan, y cuando lo hacen suele ser al chivo expiatorio menor. De nuevo, la impunidad cierra el ciclo.
La corrupción en el sistema de salud involucra no solo a quienes cobran mordidas, sino también a quienes miran hacia otro lado. Muchos directivos y autoridades prefieren no indagar estas prácticas, quizá porque “así ha funcionado siempre” o porque enfrentarlas implicaría sacudir intereses enquistados. Y a nivel político nacional, por años se ha puesto el acento en la “gran corrupción” –los fraudes en licitaciones millonarias, los desvíos en cúpulas altas– pero se ha hablado poco de esta corrupción menuda pero letal que ocurre en la interacción diaria paciente-institución. El gobierno actual, por ejemplo, ha publicitado la compra consolidada de medicamentos para ahorros (combatiendo a distribuidores corruptos) y la construcción de nuevos hospitales, pero casi no menciona el maltrato en urgencias o las extorsiones a pie de cama. Es más cómodo políticamente anunciar el fin del huachicol de medicamentos, que reconocer que en los hospitales bajo su cargo persisten conductas indignas y coercitivas. Al centrar el discurso en combatir la corrupción “en las altas esferas”, los políticos señalan a un culpable lejano y abstracto, evitando tener que rendir cuentas por la negligencia y abusos cotidianos que ocurren bajo sus propias administraciones. Mientras tanto, para el ciudadano común, esos abusos diarios son los que definen su realidad sanitaria: no el desfalco del sexenio anterior, sino la enfermera que le pide dinero hoy; no el pleito entre farmacéuticas y gobierno, sino el médico que lo ignora en el consultorio. La desconexión entre el discurso público y la vivencia real de la gente es profunda.
¿Por qué este infierno diario permanece tan oculto en el debate público? En buena medida, porque las víctimas directas casi nunca alzan la voz, por las razones ya explicadas (miedo, indefensión, resignación). Y las pocas voces que denuncian se enfrentan a un muro de negación y complicidad institucional. Las autoridades sanitarias tienden a minimizar los casos, achacándolos a situaciones aisladas o a mala suerte, y muy raramente reconocen una falla sistémica. Los colegios médicos suelen cerrar filas para proteger el prestigio del gremio, apuntando a las carencias presupuestales como atenuante de cualquier error. Los sindicatos, por su parte, defienden a capa y espada a sus agremiados aun cuando haya evidencia de negligencia o maltrato, dificultando que se les sancione o remueva. Todo esto contribuye a un pacto de silencio institucional: es más fácil culpar al sistema abstracto que admitir que tal hospital, tal servicio, tal doctor no hizo lo que debía.
La discusión pública necesita urgentemente cambiar de eje. Seguir hablando solo de falta de medicamentos y presupuesto es seguir alimentando la coartada política que evita tocar intereses inmediatos. Hay que empezar a llamar a los infiernos hospitalarios por lo que son: espacios de violencia institucional, de negligencia normalizada y de chantaje emocional hacia los pacientes y sus familias. Hay que entender que el problema de fondo no es únicamente de recursos, sino de prácticas, de cultura organizacional y de ética profesional. De nada sirve llenar los hospitales de medicinas si las prácticas cotidianas continúan siendo negligentes o deshumanizadas. Como advirtió la OMS, invertir en seguridad del paciente trae enormes beneficios, pues el costo de la prevención es muy inferior al del tratamiento necesario tras un daño. Hoy en México, desafortunadamente, se invierte poco en prevenir el daño: no hay suficientes programas de calidad, ni evaluaciones independientes de desempeño clínico, ni consecuencias claras para el mal trato. Eso debe cambiar si aspiramos a que los hospitales dejen de ser sitios temidos.
No faltan voces expertas señalando qué se debería hacer. Organismos como la CNDH, fundaciones contra la negligencia y asociaciones de pacientes han emitido diagnósticos y recomendaciones; lo que hace falta es voluntad y acción coordinada. Entre las medidas indispensables para empezar a transformar esta realidad están:
- Fortalecer la vigilancia y el cumplimiento de los protocolos clínicos. Cada hospital debe contar con mecanismos efectivos –auditorías médicas, comités de calidad, etc.– que monitoreen que se sigan las guías de atención y que corrijan desviaciones. La propia CNDH en sus recomendaciones suele pedir capacitación y supervisión del cumplimiento normativo justamente porque ha visto que la falta de supervisión es la norma. No basta con emitir protocolos: hay que asegurarse de que se apliquen en cada turno y en cada área.
- Reforzar la formación ética y la humanización de la atención: recuperar la cultura de que el paciente es un sujeto de derechos, no un número ni un objeto.
- Impulsar programas de sensibilización para el personal de salud en temas de empatía, comunicación y trato digno; incluir la perspectiva de pacientes y familiares en la evaluación del desempeño hospitalario –como apuntan especialistas, el énfasis en la técnica no debe hacer olvidar la dimensión humana de la medicina–.
- Realinear los incentivos institucionales. Actualmente se recompensa al que cubre cuotas administrativas y “no genera ruido”; se debería premiar, en cambio, al personal que logre altos estándares de seguridad del paciente y satisfacción de los usuarios: por ejemplo, ligar parte del presupuesto o de los bonos de desempeño a indicadores de calidad en la atención –reducción de infecciones hospitalarias, de quejas fundadas, de eventos adversos–, y a la inversa, intervenir de inmediato aquellos servicios con indicadores alarmantes de mal resultado).
- Proteger al paciente denunciante y garantizar canales de queja efectivos: romper el círculo de miedo es crucial. La gente debe tener dónde acudir con sus quejas sin temor a represalias; una propuesta es crear una instancia independiente –un ombudsman de pacientes– con presencia en los hospitales, que reciba quejas in situ y pueda interceder por el paciente de forma inmediata; asimismo establecer protocolos de protección: si un familiar presenta una queja formal, que se active un monitoreo especial de la atención que recibe el paciente para impedir cualquier castigo encubierto; además, difundir entre la población sus derechos, porque hoy la mayoría desconoce la existencia de la Conamed o los procesos para denunciar, y muchos creen que “no vale la pena” hacerlo; debe cambiar esa percepción mostrando resultados cuando sí se denuncia.
- Combatir la corrupción cotidiana: tolerancia cero a las “mordidas” y, a la vez, sistemas administrativos más transparentes; por ejemplo, instalar buzones –incluso digitales y anónimos– para que los usuarios reporten intentos de soborno; realizar operaciones encubiertas o auditorías para detectar personal que pide dinero; aplicar sanciones ejemplares –suspensiones, destituciones– a quienes incurran en estas prácticas; al mismo tiempo, simplificar trámites engorrosos que incentivan la “gestión por fuera” y asegurar abasto suficiente de insumos para que nadie tenga la excusa de pedir al paciente que compre afuera lo que falta adentro.
- Rendir cuentas a nivel institucional: los directivos de hospitales deben asumir responsabilidad por la calidad del servicio que brindan; actualmente, los problemas de negligencia se diluyen en el anonimato burocrático; sería saludable publicar indicadores por hospital –por ejemplo, tasa de quejas por cada mil atenciones, tasa de eventos adversos, satisfacción del paciente medida externamente– y que la comunidad los conozca, lo cual ejercería presión pública para mejorar; asimismo, reforzar las contralorías internas integrando participación ciudadana para revisar casos de mala praxis y maltrato, y asegurar que haya consecuencias cuando se comprueban).
Estas medidas no son exhaustivas, pero apuntan a un cambio de enfoque y diseño: de la obsesión exclusiva en los recursos a una preocupación real por las prácticas y la ética en el día a día hospitalario. Por supuesto, incrementar el presupuesto en salud es necesario –México sigue invirtiendo un porcentaje del PIB menor al promedio regional en sus sistemas públicos, y muy por debajo de la recomendación internacional–, pero de poco servirá ese dinero adicional si no se transforma la cultura institucional. Hace falta una reforma profunda que ponga la vida y la dignidad humanas en el centro, por encima de trámites, jerarquías mal entendidas o intereses creados. Lograr esto es más difícil que comprar medicinas o construir hospitales, pero también es más urgente.
Mientras estas transformaciones de fondo no ocurran, los infiernos hospitalarios seguirán ahí, invisibles para las estadísticas oficiales y los discursos triunfalistas, pero presentes en cada familia que atraviesa sus pasillos. Seguirán operando como máquinas de silencio, como fábricas de dolor administrado, como instituciones que castigan la protesta y premian la indiferencia. Hablar de ellos se convierte entonces en un acto de resistencia, una manera de romper el chantaje emocional impuesto. Es quizá el primer paso para que, algún día, los hospitales dejen de ser sinónimo de infierno y recuperen su razón de ser original: cuidar la vida.
Escribo estas líneas con el infierno hospitalario que mi propia familia ha vivido durante casi dos años, presente en cada palabra. Un infierno que, desde abril de este año, se volvió insoportable en el Centro Médico Nacional “20 de Noviembre” del ISSSTE. Y sé que no es un caso aislado. En las últimas semanas, muchas personas se han acercado a mí para contarme sus propios infiernos hospitalarios. Sus historias –de distintos estados, hospitales y especialidades– son una prueba de que esta problemática es sistemática, no cuestión de “manzanas podridas” individuales. Son variaciones del mismo tema macabro: negligencias repetidas, prepotencia, deshumanización, impunidad. Ante tanta desesperanza, queda al menos la solidaridad entre víctimas. A mediano plazo, un grupo de profesionales estaremos trabajando para ofrecer asistencia legal, médica y psicológica externa y gratuita a todas las familias que enfrentan este tipo de abandono institucional. No queremos que nadie más se sienta solo o amedrentado al buscar justicia y mejora en la atención. Por lo pronto, quien necesite ayuda o desee compartir su experiencia puede escribirme directamente a mi correo personal: mgenso@gmail.com
Arte en portada
Untitled, Edurado Kingman
%2010.17.24%E2%80%AFa.m..png)
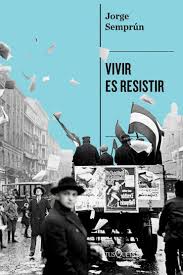
%2012.17.45%E2%80%AFp.m..png)
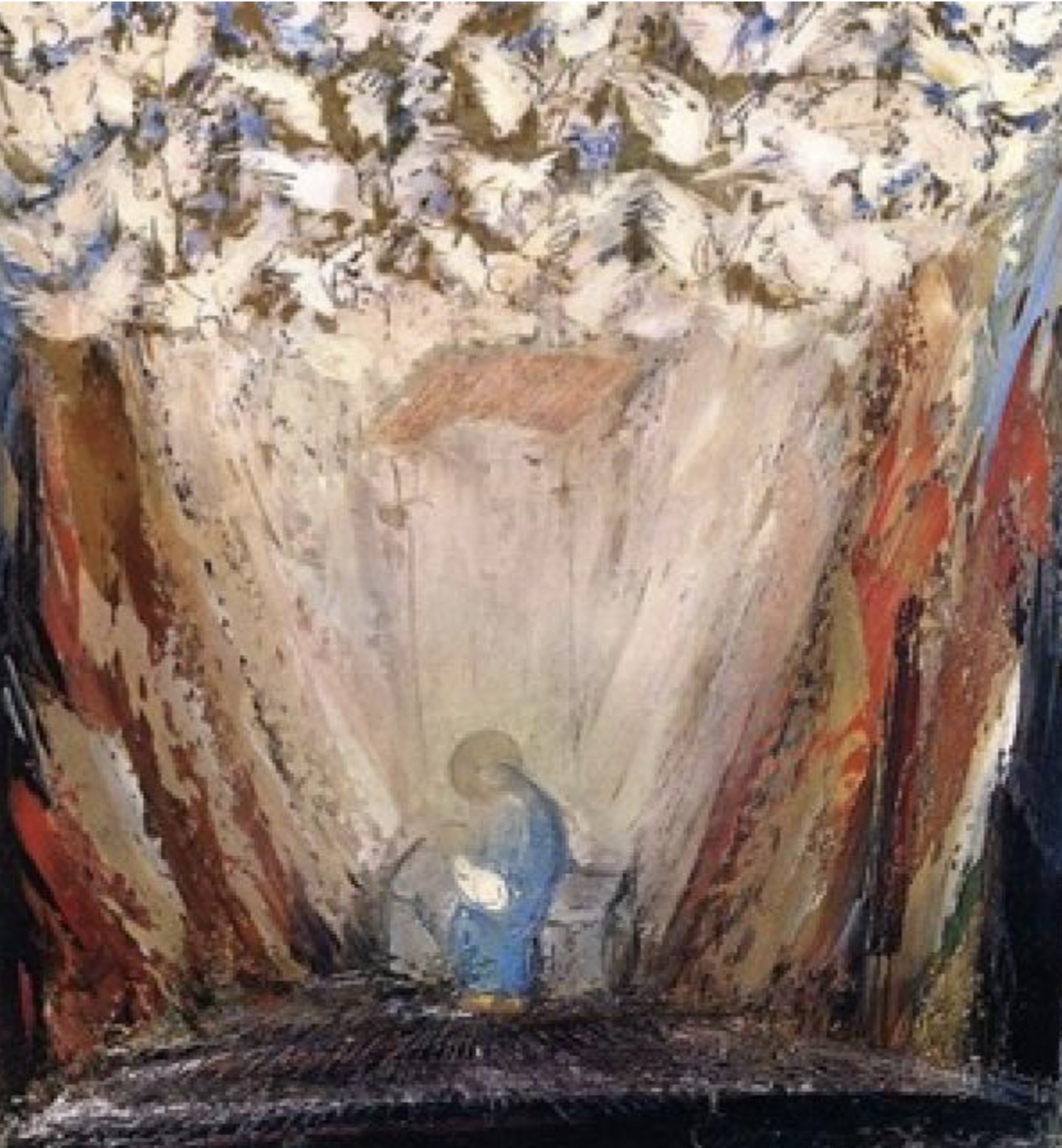
%2010.02.07%E2%80%AFa.m..png)
%2011.42.03%E2%80%AFa.m..png)
%2010.22.59%E2%80%AFa.m..png)