Desde sus orígenes, la teoría y la práctica artísticas en Occidente han asumido una jerarquía de los sentidos que claramente privilegia a la vista y el oído. Esta jerarquía sensorial parece incrustada en muchas clasificaciones de las artes, produciendo efectos profundos y duraderos en nuestra experiencia estética al interactuar con ellas. Se asume comúnmente que cada disciplina artística dispone de medios específicos para su realización y apreciación, íntimamente ligados a modalidades sensoriales particulares. Los casos más emblemáticos son la pintura, como arte visual, y la música, como arte acústico. Sin embargo, otras prácticas artísticas también se apoyan en la exploración de medios orientados hacia estos sentidos. La fotografía, la escultura y la arquitectura reclutan inevitablemente a la vista. Aunque la ópera, el teatro, la danza y el cine también se perciben visualmente, estas artes suelen desplegar medios acústicos significativos. Incluso la literatura, aparentemente menos dependiente de los sentidos, puede concebirse como un arte sonoro, involucrándonos al evocar el sonido de las palabras en nuestra imaginación auditiva. Si, como sugirió Herbert Read a mediados del siglo XX, cada arte debe su particularidad al énfasis en un órgano sensorial específico, entonces la distribución de los bienes artísticos entre los sentidos ha resultado notablemente injusta. No obstante, aunque de forma sutil, el tacto toca fibras profundas en nuestros encuentros estéticos.
Atendamos a tres ejemplos icónicos del menosprecio hacia el tacto en la experiencia estética. En primer lugar, Platón, pese a escasos pronunciamientos explícitos sobre los sentidos en la apreciación de la belleza, parece privilegiar la vista y el oído debido a su distanciamiento de la inmediatez material (República 475d–480a). En contraste, la percepción táctil se sitúa en un nivel inferior, próximo a aquello que aprisiona al alma en los dominios corpóreos y efímeros. En segundo lugar, Aristóteles, aunque reconoce abiertamente la importancia del tacto, le asigna un papel estético marginal. En su Poética (6, 1449b–1450a), circunscribe la mímesis artística a la vista y al oído, permitiendo una contemplación libre del cuerpo. Finalmente, Immanuel Kant caracteriza el juicio estético como un estado ‘desinteresado’, libre de preocupaciones, deseos o placeres asociados directamente a lo corporal (Crítica del juicio §2-5). Estas influyentes concepciones consolidaron la jerarquía sensorial en la teoría estética occidental. Actualmente, la hegemonía audiovisual persiste en museos y galerías, más por una suerte de inercia conceptual que por respaldo filosófico o evidencia empírica.
No obstante, es posible confrontar dicha hegemonía sin abogar por la existencia de un arte exclusivamente dirigido al tacto. Aunque las artes carezcan de medios puramente táctiles, el tacto participa sutilmente en nuestros encuentros con ellas. Este sentido ofrece placer estético, transmite contenidos significativos e invita a respuestas emocionales profundas. Estos rasgos sobresalen en nuestros encuentros más gratificantes con las artes, y no están limitados únicamente a sensaciones visuales o auditivas. La recepción, comprensión y apreciación del arte involucran la confluencia de múltiples insumos sensoriales.
Frecuentemente se asume que el placer es un rasgo distintivo de la experiencia estética, pues esta nos produce deleite y satisfacción. No obstante, no se trata meramente de una experiencia hedónica, comparable al consumo de sustancias enervantes, a la algarabía festiva o al encuentro sexual. Esta distinción, sin embargo, no encuentra respaldo en la evidencia neurológica, la cual no delimita claramente a nivel cerebral entre placeres hedónicos y placeres estéticos. Ambos reclutan un circuito mesocorticolímbico común, que activa la región media anterior del córtex orbitofrontal. Sin embargo, la evidencia empírica revela que el placer nunca es una mera sensación, pues involucra circuitos neurales adicionales que producen reacciones de agrado complejas. En muchos casos, la contribución del tacto es crucial. Al rozar superficies escultóricas o arquitectónicas, nuestra piel percibe texturas, pesos, densidades y temperaturas. Aunque generalmente no podemos tocarlas de manera directa, estas obras generan respuestas táctiles: nuestra piel reacciona a la temperatura ambiental, desencadenando respuestas conductuales y fisiológicas. Otros estímulos sensoriales, como la luz y el color, también producen sensaciones táctiles indirectas. El tacto constituye, por ende, una fuente significativa de placer estético.
Nuestros encuentros significativos con las artes también pueden ser menos sensoriales y más intelectuales. Las obras suelen representar algo, tener un contenido específico. Literatura, pintura, fotografía, cine y teatro frecuentemente son representacionales, y captar aquello que se representa forma parte esencial de nuestra experiencia estética. Aunque los lenguajes visuales y sonoros son los más habituales y sofisticados, no excluyen al tacto. Sistemas como los desarrollados por Charles Barbier y Louis Braille revelan que el tacto no presenta limitaciones cognitivas. Además del lenguaje, imágenes tradicionalmente visuales están disponibles al tacto mediante el relieve. Personas con impedimentos visuales pueden reconocer e incluso producir siluetas de objetos. Aunque carezcan de placeres visuales como colores y contrastes, las imágenes táctiles pueden representar contenidos fundamentales para ciertas experiencias estéticas.
Otro aspecto crucial en nuestros encuentros con las artes es la emoción. Se considera que muchas obras expresan emociones, aun cuando no las representen explícitamente. La música instrumental, calificada por Richard Wagner como ‘música absoluta’, puede evocar emociones profundas: tristeza, melancolía, serenidad, dulzura o triunfo. Una respuesta fisiológica común ante música emocionalmente intensa es táctil; se conoce con el nombre de ‘frissons’ o ‘escalofríos’ musicales. Esta sensación, descrita como cosquilleo u hormigueo, inicia en la espalda alta y el cuello, irradiándose hacia el cuero cabelludo, hombros, brazos y espalda baja. Escenas literarias y cinematográficas pueden desencadenar respuestas similares, pero la música lo hace con mayor frecuencia, coincidiendo con cambios emocionales súbitos durante estos episodios. Aunque estos escalofríos musicales se correlacionan con rasgos acústicos específicos, no se limitan a respuestas fisiológicas simples, sino que implican significados emocionales profundos.
Los vínculos del tacto con placer, contenido y emoción impregnan nuestra experiencia estética de las artes. Pero no son la única manifestación de la importancia que concedemos a este sentido. En su libro The Deepest Sense, Constance Classen ha documentado nuestra avidez por tocar el arte. En los primeros museos estaba permitido tocar las piezas en exhibición; a menudo su exploración táctil era incluso alentada. La prohibición de tocar las obras en el museo es una imposición reciente, que tuvo que cultivarse durante el siglo XIX. Para ello se reclutó la creencia de que el tacto carece de utilidad estética o cognitiva. Podría pensarse que nuestro deseo de tocar el arte es solo una manifestación de resistencia al mandato prohibitivo. Sin embargo, eso no explicaría la intrigante motivación que lleva a las personas a adquirir obras artísticas, incluso a precios exorbitantes. Parte de la respuesta, como sugiere Classen, podríamos hallarla en el hecho de que su posesión personal hace posible tocarlas sin restricciones, produciendo experiencias dulcemente intoxicantes. Eso no debería sorprendernos si concebimos a la exploración táctil como una búsqueda de valor estético.
%2011.39.47%E2%80%AFa.m..png)
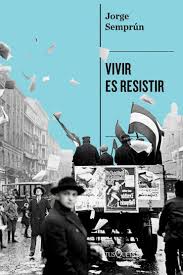
%2012.17.45%E2%80%AFp.m..png)
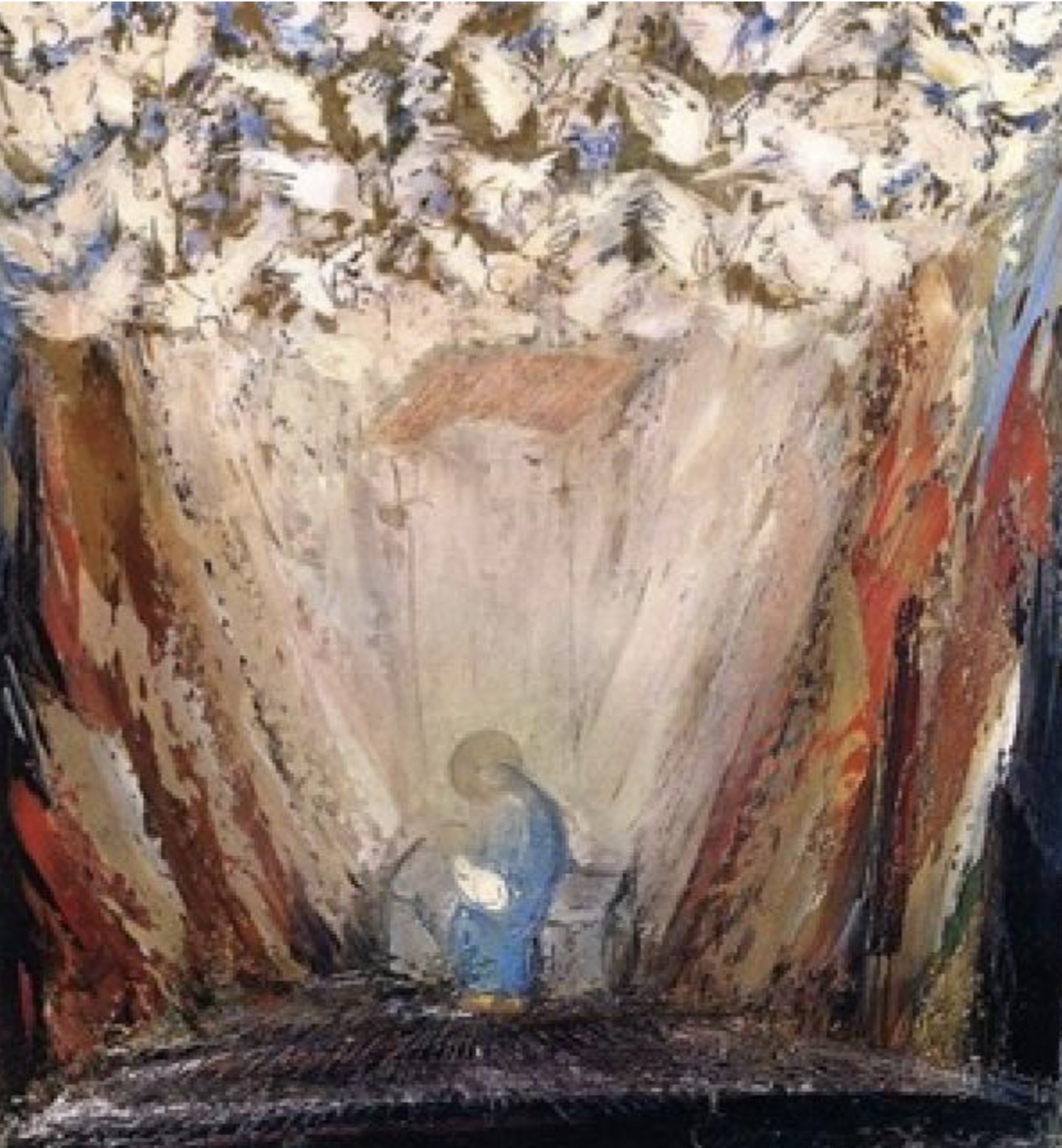
%2010.02.07%E2%80%AFa.m..png)
%2011.42.03%E2%80%AFa.m..png)
%2010.22.59%E2%80%AFa.m..png)