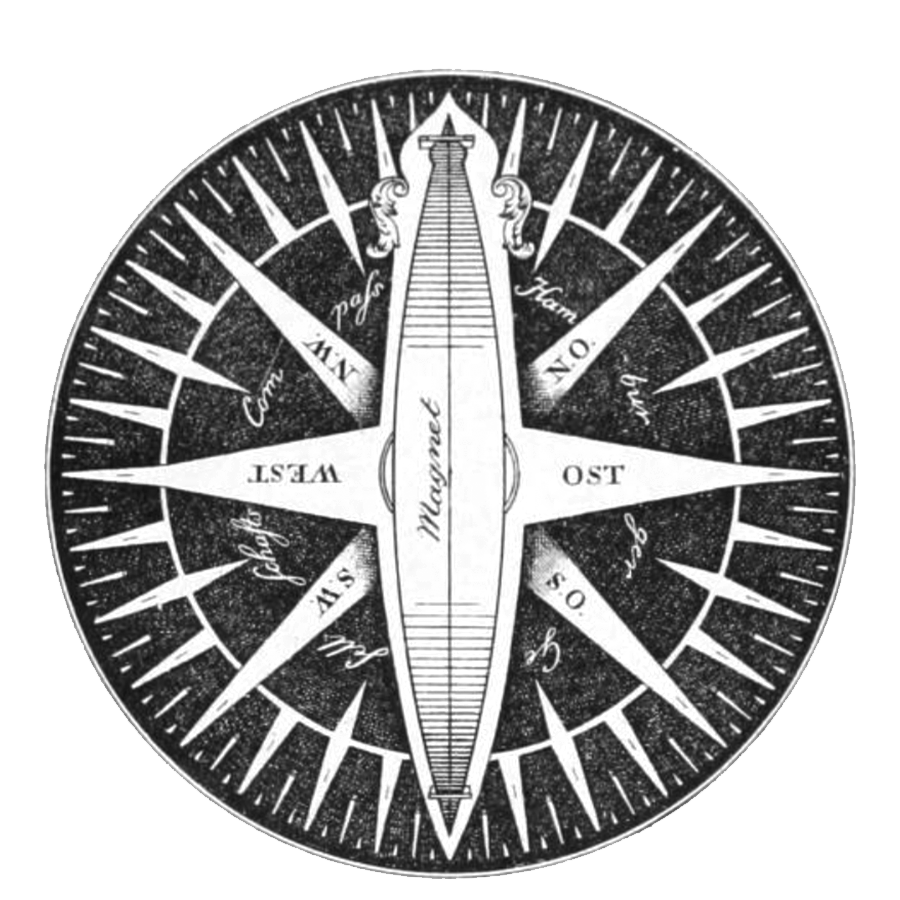Basta ver el mal en el mundo para cuestionarnos sobre la presencia del Dios abrahámico quien en muchos pasajes bíblicos aparece como protector de las criaturas y, en particular, del ser humano. Aquí, sin pretensiones académicas ni de verdad absoluta, a partir de pasajes de la Biblia judeocristiana, brindo una reflexión sobre la imagen de un padre celestial limitado que se refleja en Jesús. La orientación de mi texto no es exegética moderna, sino meditativa en el sentido de la Lectio Divina, y obedece al principio patrístico de que todo versículo de la Biblia aclara y es aclarado por el todo bíblico.
El mal no es sólo el mal físico (erupciones volcánicas, terremotos, inundaciones, actos carnívoros en el reino animal, entre otros), es sobre todo el mal moral, ligado con la libertad humana. La milenaria reflexión bíblica sobre el surgimiento del mal y la muerte respondió a esto con el profundo mito de la caída y expulsión del paraíso de Adam (el lodoso) y Eva (la viviente) por transgredir un simple mandamiento: “Comerás de todos los árboles, comerás, comerás, pero no comerás de los frutos del árbol del conocimiento del bien y del mal; sí, desde el día en que comerás, morirás, morirás.” (Génesis 2,16-17). No me extiendo aquí sobre este episodio que vale la pena leerse con ojos frescos, pues hablando del mal notemos que antes de la desobediencia tanto los animales como el “lodoso” (Adán) no recibieron la orden de comer carne, el Creador les dio los árboles y las plantas para alimentarse:
He aquí, les he dado toda la yerba que da semillas, sobre la superficie de toda la tierra, y todos los árboles que dan fruto de árbol y sus semillas. Para todos los vivientes de la tierra, para todos los voladores del cielo, para todos los reptiles de la tierra, que tienen en ellos estar vivos, su comida será toda la verdura de la yerba” (Génesis 1, 29-30).
Así pues, en el relato de la creación, en un mundo en el que el Creador ve que hay un “bien intenso” (Génesis 1, 31a) la muerte y el mal entran a causa del ser humano que rompió el orden establecido y la amistad con su creador, tan cercano a él que se paseaba por el jardín en la brisa de la tarde (Génesis 3,8). No entraré aquí en la diatriba de si la culpa fue de la mujer o del hombre o de la tentadora serpiente; en todo caso, la responsabilidad fue del ser humano (hombre y mujer) primigenio: la orden del Altísimo se transgredió y el orden natural se subvirtió para dar lugar a la muerte, el sometimiento y el dolor. Dios protegió al lodoso echándolo del jardín del Edén, pues éste, tras conocer el bien y el mal, no debería comer del árbol de vida afín de evitar que viviera para siempre (Génesis 3, 22). El Dios creador se vuelve también un Dios salvador del lodoso. Hasta aquí, de manera sucinta, el libro del Génesis narra la responsabilidad del ser humano en cuanto al sufrimiento y la muerte; la reflexión con la que lo acompañé se basa en un iluminador texto del filósofo y teólogo belga Albert Chapelle SJ. Dios hizo al hombre libre, y aún cuando éste optó contra su creador y amigo, lo siguió protegiendo, salvaguardando su dificultosa libertad.
A finales del primer siglo de nuestra era, un misterio más se develó: cuando el maestro espiritual galileo, Jesús —Ieshúa en hebreo (יֵשׁוּעַ) —, poco antes de ser aprehendido por la guardia romana, pronunció estas palabras heréticas para el mundo religioso de su época: “Quien me ve, ha visto al Padre.”. ¿Ver al Padre en un ser humano finito, efímero, con un cuerpo de carne librado a la muerte? ¡Es un escándalo y una locura! He aquí el texto completo del Evangelio de Juan (el último en escribirse hacia finales del siglo I con un alto contenido teológico sobre la divinidad de Jesús): “Felipe le dice: “Señor, muéstranos al Padre: eso nos basta.” Jesús le dice: “¿Desde hace tanto tiempo que estoy con ustedes, y no me conoces, Felipe? Quien me ve, ha visto al Padre. Cómo puedes decir: ‘Haznos ver al Padre’.” (Juan 14, 8-9).
Mi meditación va en el sentido de saber qué imagen de Padre vemos al ver a Jesús. ¿Un Padre omnipotente y omnisapiente? No, este Dios no está presente en Jesús, salvo en sus actos milagrosos, realizados precisamente para generar la fe en él, pero que no son el centro ni el final de su existencia.
El Antiguo Testamento muestra a un Dios a veces muy cercano a su pueblo ya sea para guiarlo, para consolarlo, para amenazarlo, pero también para castigarlo. A veces la imagen del Dios de la Biblia hebrea es ambivalente. No es lo mismo el personaje conquistador y violento que presenta el Pentateuco al que muestran los libros de los Profetas o de los Salmistas. En esos libros que abarcan dos mil años de la meditación de un pueblo, la imagen de Dios se buscó para tratar de decirse. No es una revelación inmediata y total que acaece en un momento, sino un lento develamiento para la inteligencia espiritual judía.
Entre las figuras que el Antiguo Testamento presenta de Dios, la que Jesús adoptó para referirse a Él fue la de padre, lo que implica una orientación relacional íntima, la de la familia, no la de un Dios lejano. Pero ¿qué tipo de padre es? Si quién ve a Ieshúa ve al Padre, ¿cómo lo ve? Retomaré sólo algunos episodios de la vida de Jesús para acercarnos a esa mirada.
Jesús nació en una familia de artesanos, no de sacerdotes o de fariseos, en Galilea, una región que las elites religiosas y políticas de Judea despreciaban (aunque José, su padre, era originario del pueblo de Belén, situado en el centro político y religioso del país). Ieshúa fue un niño con fuertes inclinaciones religiosas (como en el diálogo con los sabios en el Templo), pero sometido al lento aprendizaje que tenemos los seres humanos bajo la guía de los padres, por ello se sometió a los ritos de su época (la circuncisión ritual y la presentación en el Templo como primogénito) y también a las exigencias políticas del ocupante romano (acudir al censo romano, que fue decisión de los padres); sufrió persecución político-religiosa por parte del rey Herodes, gobernante en ese momento de Israel, y tuvo que migrar a Egipto para que no lo asesinaran (matanza de los inocentes, Mateo 2, 16-18). Posteriormente, regresó a Galilea, desde donde sus padres lo llevaban cada año al Templo de Jerusalén. Durante el resto de su infancia y juventud, los evangelios canónicos callan (dejo aquí de lado a los apócrifos, que buscan lo extraordinario y mágico en el niño Jesús). En síntesis, Ieshúa fue un niño de provincia, seguramente carpintero como su padre, migrante político en Egipto, un judío practicante con unos buenos padres distraídos y confiados que llegaron tarde al censo en Belén y luego extraviaron al hijo, que ya tenía 12 años, de regreso a Nazareth (“Ieshúa, el niño, se queda en Jerusalén, y sus padres no se dieron cuenta”, Lucas 2, 43-46), un niño sumamente inteligente (en el Templo con los rabinos, “todos sus escuchas están sorprendidos por su inteligencia y sus respuestas”, Lucas 2, 47) y con un alto grado de rebeldía: “Hijo, ¿por qué nos has hecho eso. Tu padre y tu madre te buscamos, muy angustiados.’ Él les dijo: ‘¿Por qué me buscan? ¿No lo saben ustedes? Es necesario que yo esté en lo que es de mi Padre’” (Lucas 2, 49).
Jesús reaparece en los escritos neotestamentarios cuando, ya adulto, va en busca del profeta Juan para hacerse bautizar por él. Sigue siendo un maestro judío itinerante con tintes proféticos, pero en búsqueda de cuál es su papel en esta historia, y qué tipo de mesías debe de ser, pero sometiéndose a los rituales propios de su tiempo. Luego inicia el periodo de su búsqueda de discípulos, de su enseñanza, aún en fase de construcción, y de sus hechos milagrosos. No me extiendo en la meditación y me centro en un pasaje clave. La oración en el huerto de Getsemaní.
Ieshúa sabe que los romanos y los judíos del Templo lo buscan para matarlo y aun así acude a Jerusalén donde en una casa prestada celebra la fiesta de Pascua con sus discípulos. También sabe que uno de sus cercanos lo va a traicionar; sin embargo, tras la cena no escapa, se retira a orar en un huerto llamado Getsemaní, lugar frecuentado por él. Cabe recordar que Getsemaní estaba en las afueras de Jerusalén (no en el centro de la ciudad), en una zona colindante con el desierto. Ieshúa podría haber escapado con facilidad de los soldados, para evitar una muerte dolorosa y humillante: ¿aceptaría esto o se daría a la fuga? Cabe notar que otros presuntos mesías judíos habían cedido su pretensión a este título ante la cercanía de la muerte. Uno de los más conocidos y últimos fue Sabatai Tzevi (שַׁבְּתַאי צְבִי), judío turco que en el siglo XVII de nuestra era se proclamó Mesías, título al que renunció cuando el sultán lo condenó a muerte si no se convertía al Islam. Por su parte, Ieshúa no huye, permanece fiel al llamado que lo habita y en los tres evangelios sinópticos (Mateo 26, 36-46; Marcos 14, 32-42 y Lucas 22, 39-46) pide a su Padre, en una soledad extrema, que le evite el sufrimiento en el que la angustia lo posee y le hace derramar gotas de sangre antes de someterse a la voluntad del Padre según el relato de Lucas: “Entra en agonía y reza con mayor ardor. Su sudor se vuelve como gotas de sangre que caen en la tierra” (Lucas 22, 44). En ese momento, Jesús está solo (los tres discípulos que lo acompañan duermen: para decirlo de manera rupestre: recién habían comido y bebido, estaban exhaustos), sabe que lo irán a aprehender; siente tristeza y angustia de muerte; siente la fuerza del espíritu, pero también la debilidad de su carne; y sobre todo, tres veces pide a su Padre que si éste así lo quiere que lo libere: “Padre mío, si es posible, que esta copa se aleje de mí. Sin embargo, que no sea como yo quiero, sino como tú quieres” (Mateo 26, 39); finalmente, se somete a la voluntad del Padre: tiene que entregarse y dejar que la historia humana decida, es así como acepta la llegada de los soldados que van a aprehenderlo. Ahí también renuncia a otra ilusión mesiánica, la defensa armada: “Simón Pedro, entonces, al tener una espada, la saca y golpea al servidor del gran sacerdote. Le corta la oreja derecha. El servidor se llamaba Malkos. Ieshúa, entonces, le dice a Pedro: “pon tu espada en su forro. ¿No beberé la copa que el Padre me ha dado?” (Juan 18, 10-11).
Jesús, en este episodio tan comentado y hondo, es un hombre que toma decisiones ante un Padre que le niega la salida fácil, unos discípulos que entienden poco y que no son capaces de acompañarlo, unas ideas mesiánicas de lucha armada o de defensa angelical. Ieshúa sabe cuál es su destino: el del servidor sufriente anunciado por el profeta Isaías (52:13-53:12).
¿Qué imagen del Padre vemos en él?
Habría mucho que profundizar para responder esta pregunta, más análisis crítico-literarios sobre este episodio. Yo arriesgo una respuesta: así como el mesías no fue uno omnipotente ni guerrero, sino un hombre en búsqueda de su misión y sujeto a los avatares de la historia humana y a su libertad, así también el Padre que refleja Ieshúa no es el que muchos añoraríamos: un ser todopoderoso que nos protege de cualquier mal, incluso del que escogemos con nuestra libre determinación.
Tanto en el relato de la Creación del hombre y la mujer, como en los de la infancia del niño Ieshúa, como en el tremendo relato de la agonía en el huerto en el que Ieshúa se somete a la voluntad del Padre y que seguirá cumpliendo en el momento de la crucifixión (“¿Eli, Eli lama sabaqtani?, es decir “Elohaï, Elohaï, ¿Por qué me abandonaste?” (Mateo 27, 46-47), Jesús es un hombre en la historia, viviendo en ella, aprendiendo con ella, no fuera de ella. La libertad humana, por más negativa que sea, somete a la divinidad. El Padre la respeta y se somete a ella, aunque apunte al desfiladero apocalíptico.