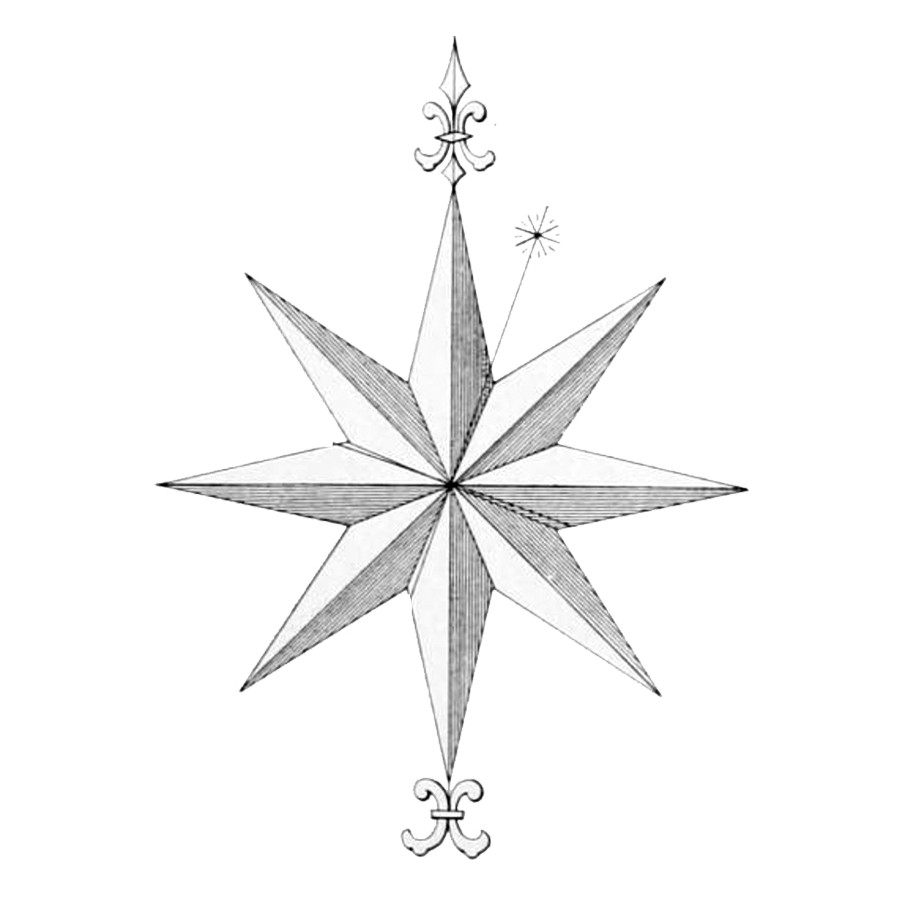Καὶ καταντικρὺ τούτων ἄλλοι πάλιν ἄνδρες καὶ γυναῖκες τὰς γλώσσας
αὐτῶν μασώμενοι καὶ πῦρ φλεγόμεν[ο]ν ἔχοντες ἐν τῷ στόματι· οὗτοι
δὲ ἦσαν οἱ ψευδομάρτυρες.
Y enfrente a éstos, otros hombres y mujeres se mordían sus lenguas, y
tenían fuego ardiente en sus bocas. Y éstos eran los que habían sido
testigos falsos.
Apocalipsis de Pedro.
Se escuchan las trompetas, los jinetes,
la cohorte completa de los ángeles
ordenados así: por estaturas.
El coro de tambores,
de tubas y timbales,
resuena por lo alto.
La infancia es aquel sitio donde aprendemos a nombrar lo que nos duele. Mi madre repetía, como si hiciera planas escolares, la misma perorata: que siempre lo mejor,
que lo más sabio, era no sucumbir a los deseos. Que “mira esa manzana”, mejor no se te ocurra. Así es como se pierden lo cabales. Jamás me persigné y estoy seguro de
que ese era el lugar, ese el momento.
No mires hacia arriba, no preguntes.
El cielo está pintado de tragedia
y vienen por los justos:
traen bien hechas las cuentas
y tienen anotados tus errores,
los días en que flaqueaste
y te faltó decir:
“buen día, buenas tardes,
que dios me lo bendiga”.
Me parece que algo de litúrgico tiene nuestro deseo: ceremonioso, ritual. Tiene algo de ridículo. El protocolo para sentarse a la mesa, dar el primer bocado. El alimento
(metafórico), lo que intenta no ser tan evidente —nombrar la carne: un corte sobre el plato y la decisión que tengo que explicarle varias veces. Que no, ya no, que nunca
más. Pero la boca se hace agua (agua y no vino, aunque quisiera). Limpiarse con cuidado y, sobre todo, no atascarse. Quiero decir: tener recato.
Se escuchan unas voces
y estoy muy seguro de que es hoy
porque en lo alto hay querubines
y pienso que es latín
la lengua de sus cantos,
y yo que justo hoy no hice la cama
no me lavé los dientes, no hice nada
de lo que me tocaba estar haciendo:
no me he podido arrepentir,
no me dio tiempo,
y ahora que han llegado por nosotros,
no hay nadie que despierte a mis testigos.