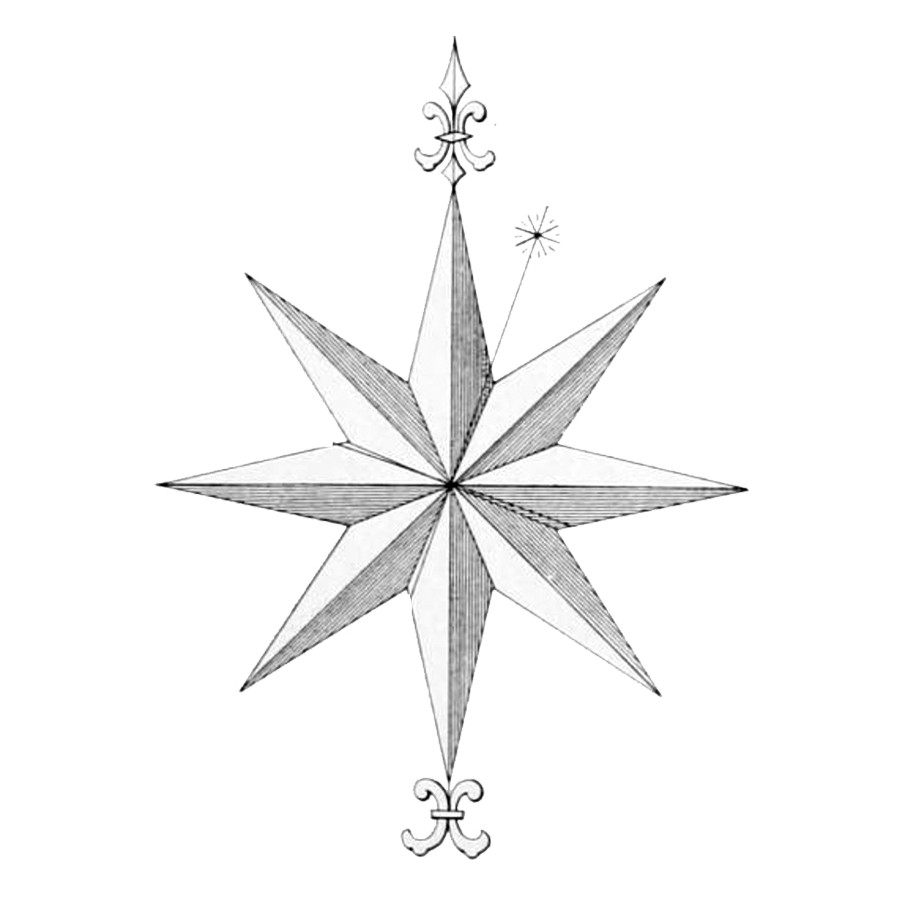Canción
A Francesca Albanese y Lucrecia Martín
Entran como el trueno los soldados sin pensar,
sienten nada bueno y el paladar oxidado
—desierto de noche, transparente oscuridad—;
tan quieta tu muñeca, que no deja de mirar:
aúllan como niños, brincan, giran, patean
al gato, miran pasmados el trompo dormilón
saben que hay cosas que no pueden matar.
Pero no te ven, no te ven y mejor se van:
te temen pues saben que tú no dejas de mirar.
Uno se ha quedado atrás, pues parece no entender
los huesitos de durazno, su escritura hecha destino
—en la voz del Gólem con su masticado papel
en la boca, la palabra que le cercena libertad—:
chilla, gruñe, el pacto que engatusa, el juramento
que engaña, la soberbia que seduce a la conciencia
de todo lo que él, aun armado, no puede matar.
Pero no te ven, no te ven y mejor se van:
te temen pues saben que tú no dejas de mirar.
Y tú, Lucrecia, tú, debajo de la cama, oculta,
invitada por la luz de aceite, sales a brillar;
el soldado apunta, tiembla, camina hacia atrás,
ya no sabe si eres judía o palestina o su hija y
sale, despacio, sin ruido y se pierde en el vacío.
Ya sola, en el eco del silencio tomas flores guindas,
tejes, para los caídos de ambos bandos, guirnaldas;
regresas a tus manos que hilan mil y un cuentos,
y cuentas los recuerdos de 50 que hiciste ayer;
te dices, “sólo 20… mañana sigo, mañana hay tiempo
y hay sol por la mañana”; ellos prefieren la noche
prefieren las sombras, las zanjas, penumbra opaca
que parece esconder figuras y contornos y tiempo,
todas esas cosas que no se pueden matar.
Pero no lo ven, no lo ven y mejor se van,
te temen pues saben que tú no dejas de mirar.
Lucrecia
What do you tell children
when the Sky is out to get them?
Radio Show on Gaza
Entran los soldados a tu casa
a medianoche y sin luna,
en medio del desierto
creen que pueden hacerte no mirar
—tu mirada los lastima—;
patean al gato, gritan y aúllan
como chiquillos aterrados,
imaginan espectros, fantasmas,
las tristes sombras de su corazón.
Piensan que la pólvora calienta el alma
pero sienten frío por lo que no pueden destruir.
Miran tu muñeca y tu trompo chillador,
los huesitos de durazno con que juegas matatena;
sienten envidia y no, no lo saben,
no saben que cuando matas, sólo matas
la parte tierna de tu interior. Regresarán
—aunque tu mirada los lastime—
por más, por más ira insatisfecha
por más ganas de derruir
lo que ya saben que no se puede destruir.
Y tú, doce horas bajo la cama,
el ideal escondite, piensas, seguro,
fiable, mientras tejes guirnaldas
para los militares fallecidos,
¡qué historia!, de los dos bandos.
“Ayer hicimos más de 50”
Y tu muñeca, el único testigo.
Pero aquí o allá, Lucrecia,
muerta o viva, brillas como un sol.
Y en efecto regresan, sin querer regresar;
nada más letal para ellos que una niña
que los mira desde la conciencia
que sólo existe en la mirada de una niña.
Están entrenados para todo lo que es agravio,
ofensa y vejación; pero su disciplina no
soporta enfrentar los ojos de una niña
—que son rotundo estrecho al Cielo—
la mirada a la que ellos han renunciado…
porque siguen órdenes, porque obedecen
y obedecen y obedecen órdenes,
órdenes de sólo Dios sabe a quién.
Pero aquí o allá, Lucrecia,
muerta o viva, brillas como un sol.
Porque en los ojos —fondo y superficie—
son lo mismo y sienten frío
ante lo que no pueden destruir:
la ira es la renuncia a la justicia…
Pero aquí o allá, Lucrecia,
muerta o viva, brillas como un sol.
Óooóooóoooooó