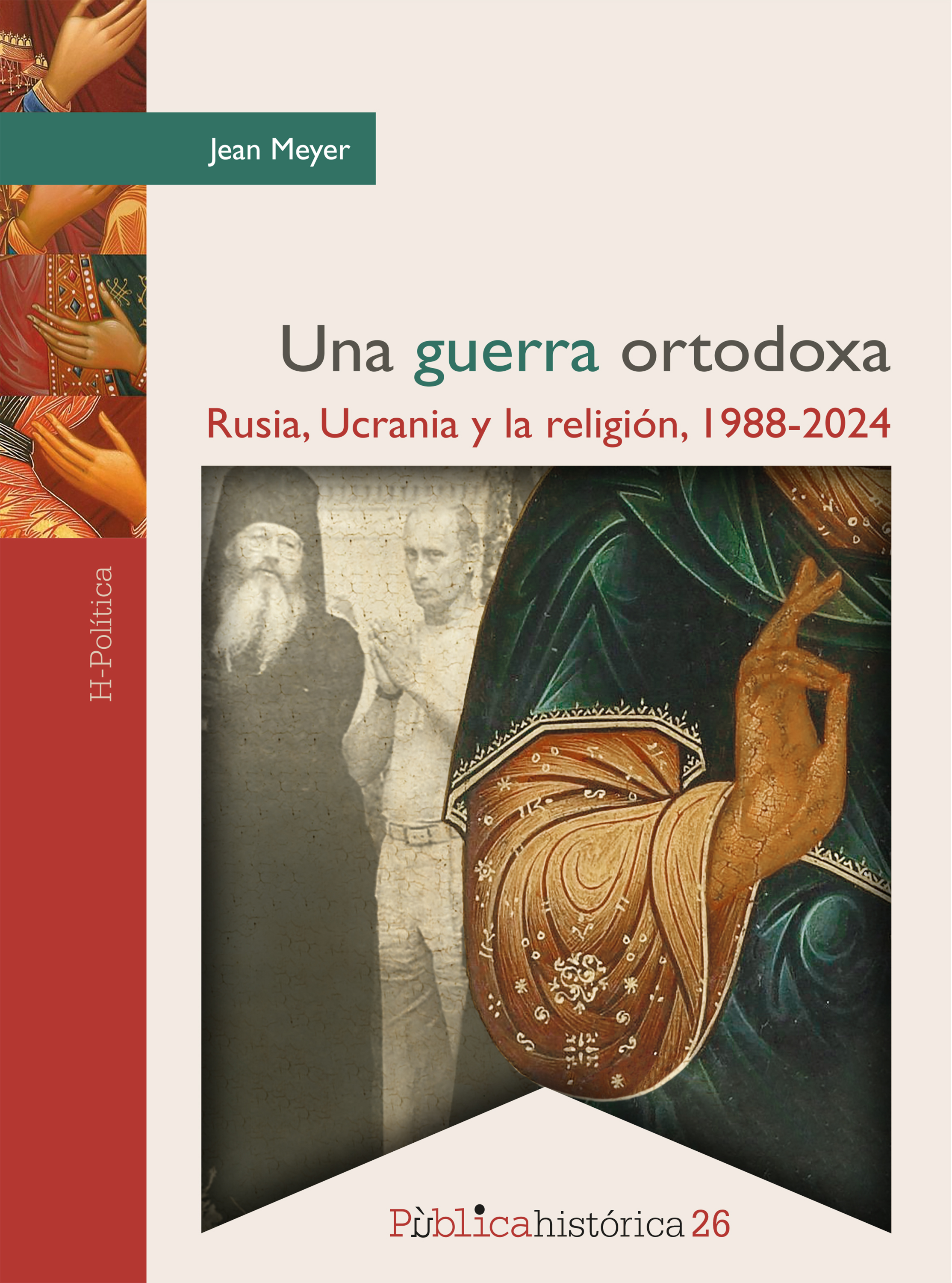Jean Meyer, Una guerra ortodoxa. Rusia, Ucrania y la religión, 1988-2024, Bonilla Artigas, Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, México, 2024.
En Historia religiosa de Rusia y sus imperios, el libro que antecede a Una guerra ortodoxa, Jean Meyer escribe que hay quienes piensan que vivimos en un mundo postreligoso y postcristiano. Por lo tanto, dice, publicar libros acerca de la historia religiosa de alguna nación es algo obsoleto e incluso inútil. Creo que eso es algo que este libro, Una guerra ortodoxa, desmiente de manera definitiva. La guerra de Ucrania no se entiende sin el factor religioso. Es cierto que desde hace tiempo se pensó que el mundo estaba secularizándose. En 2007 el filósofo Charles Taylor publicó un grueso volumen titulado La era secular. Ahí sostuvo que, a pesar de la creciente secularización del mundo occidental, Dios no había sido sustraído del todo, sino que lo que podría percibirse era una especie de transformación en donde Dios y lo trascendente se concebían en un abanico de posibilidades sumamente abiertas. Según Taylor, a pesar del aparente declive de la religiosidad, la búsqueda de trascendencia y significado trascedente persistían en el mundo moderno. Estaban, sin embargo, cambiando de lugar. De este modo, de la rigidez institucional de las Iglesias, por ejemplo, se estaba transitando hacia una forma de religiosidad más abierta y flexible.
Siempre me ha llamado la atención que, mientras Taylor hablaba de una era secular, Habermas había publicado en 2005 un libro titulado Entre naturalismo y religión, en donde sostenía que, en realidad, vivíamos en una era postsecular, es decir, en una era en la que no había desaparecido la religiosidad, sino que varias formas de ésta coexistían con la secularidad. Esa coexistencia se manifestaba (o se manifiesta, quizás) en la esfera pública permitiendo un aprendizaje mutuo capaz de enriquecer la democracia. Un planteamiento interesante el de Habermas puesto que negaba, como Taylor, la existencia de una secularización total y, con ello, sugería que de alguna forma la propuesta con tintes rawlsianos de reservar las creencias religiosas para el ámbito de lo privado excluyéndolo del ámbito de lo público, había fracasado. Habermas, incluso, mantuvo una interesantísima conversación pública con Benedicto XVI. Justo en dicha conversación sostenía que la pluralidad de religiones, sobre todo el cristianismo en Occidente, tenía mucho que aportar moralmente al debate público.
Aludo a estos referentes con el afán de recordar que el debate alrededor de si se ha dado una secularización total o si la presencia de la religiosidad es persistente en la esfera pública, se remonta a hace ya algunos años. Los tiempos actuales nos dejan ver que, en efecto, vivimos en una época postsecular y que la revitalización de planteamientos religiosos en la política actual es algo intrigante y al mismo tiempo inquietante. Pienso por ejemplo en la presencia del cristianismo evangélico en los Estados Unidos y la relevancia que tienen los llamados moral issues lo mismo en el debate público que en los posicionamientos políticos. Hace apenas unos meses, se viralizó el asesinato de Charlie Kirk, una especie de “predicador político”, en una universidad norteamericana. A estas alturas, cada vez es más común encontrarse con que ciertas formas populistas de concebir la política apelan a un discurso con un talante claramente religioso.
Por lo tanto, no es inútil ni ocioso ocuparse de las historias religiosas y mucho menos de la presencia de planteamientos religiosos en el debate público actual. Por lo general, pensamos que el Occidente laico y secularizante debe ser cuidadoso para no confundir lo político y lo religioso. Hay una tendencia a contrastar Occidente con Oriente Medio, con los países musulmanes que son teocráticos. La mayoría de la gente se desconcierta ante los regímenes musulmanes, los reprueba, y se enorgullece de vivir en un Occidente laico. Habrá que ver, sin embargo, si no estamos en Occidente ante la emergencia de una era postlaica, si no se está dando, en todo caso, un regreso hacia formas de religiosidad controversiales. Al hablar de Oriente, suele pensarse en Oriente Medio y pocas veces se tiene en consideración el cristianismo oriental en general. Con Jean Meyer he tenido la oportunidad de conversar sobre los cristianismos de Oriente Medio e incluso tuve el honor de preparar un volumen de la revista Istor sobre el tema. Hay Iglesias ortodoxas griegas y antioquenas, pero, lo que sé sobre la Iglesia Ortodoxa rusa (pocas veces considerada en los estudios históricos en español), ha sido gracias a los libros de Jean Meyer. El que aquí reseño es un libro necesario y enormemente valioso para comprender la barbarie que se ha venido dando en Ucrania, primero entre 2014-2015 y luego a partir de febrero de 2022. La guerra de Ucrania es una guerra ortodoxa porque, como lo muestra Jean Meyer de modo contundente, está acompañada de una apología de la guerra religiosa por parte del patriarca ortodoxo Kirill.
Jean Meyer ha emprendido una labor nada fácil al historiar un conflicto que sigue en curso y que apunta hacia un desenlace incierto. Nadie mejor cualificado que él. Desde su libro anterior, confiesa a sus lectores que historiará sin dejar de lado su propio testimonio, a riesgo de que ello afecte su objetividad como historiador. No oculta su simpatía por el tema y confiesa que su cercanía con la Iglesia Ortodoxa le permite conocer y entender aspectos poco visibles para los observadores externos. Jean Meyer fue bautizado en la Iglesia romana en 1942, pero fue ungido en la Iglesia Ortodoxa en 1969. Ha escrito, siguiendo a Juan Pablo II, que los cristianos no pueden respirar con un solo pulmón, sino que hacen falta dos: el occidental y el oriental. Coincido. No obstante, mientras él tiene en mente a la Iglesia Ortodoxa, yo tengo en mente a la Iglesia antioquena. Y es que, en efecto, hablar de cristianismos orientales lleva a adentrarse en una cristiandad enormemente rica y compleja, muy poco conocida en el contexto mexicano: los ritos orientales abarcan el alejandrino, el antioqueno, el armenio, el caldeo y el constantinopolitano o bizantino. Todas son Iglesias que históricamente se han visto inmersas en conflictos políticos bélicos, algo desconcertante por su lejanía del espíritu de los Evangelios.
Teniendo en cuenta la trilogía de Jean Meyer —Rusia y sus imperios (1894-2005), Historia religiosa de Rusia y sus imperios y Una guerra ortodoxa. Rusia, Ucrania y la religión, 1988-2024— habría que decir que este último se comprende mejor si se tiene en cuenta el modo como va cincelándose, a lo largo de los dos primeros, la identidad de la Iglesia Ortodoxa rusa, sobre todo hasta mediados del siglo XX. Yo diría que, a partir de la lectura de los trabajos de Jean Meyer, es clave reconocer cómo desde los siglos X-XII, el cristianismo en Kiev adoptó el eslavo como lengua litúrgica y cómo a partir de ello y sobre todo con la traducción de la Biblia a esa lengua, se fue anclando una cultura religiosa popular (tal vez de algún modo populista) en la que no existió en un comienzo una brecha entre el clero y los laicos. Una cuestión curiosa es que el activismo militar que Jean Meyer señala a lo largo de este libro, específicamente en el caso del apoyo que el patriarca Kirill ha dado la guerra de Ucrania, no es algo nuevo. Entre los siglos XIII-XIV, tras la invasión mongola, la sede metropolitana se fijó en Moscú y su líder espiritual, Sergei Radonezh, bendijo simbólicamente la resistencia para enfrentar a los enemigos impulsando así una forma de cohesión religiosa que derivaría poco a poco en lo que podría considerarse, creo, un comunitarismo litúrgico popular.
Ya en 1453, con la caída de Constantinopla y el matrimonio de Iván III con Sofía Paleóloga en 1472, Moscú asumió pretensiones de heredera de Bizancio y guardiana de la ortodoxia pura. Aspiraba a convertirse en una especie de “tercera Roma” además con una fuerte autoconciencia eclesial. Varios acontecimientos sucedieron desde el siglo XV en adelante. Evidentemente no pretendo resumir o analizar la complejísima reconstrucción historia que lleva a cabo Jean Meyer en su trilogía. Sí quisiera, sin embargo, dar un salto hasta el siglo XX para mencionar algunas cuestiones sumamente interesantes que permiten entender el activismo actual de la Iglesia Ortodoxa. Primero, la campaña atea de los comunistas contra la Iglesia Ortodoxa, obviamente la reacción de los ortodoxos al respecto y el exilio que provocó la persecución. Desde 1917, el proyecto militante de Lenin fue hostil a la Iglesia Ortodoxa. Su propósito era silenciar primero y eliminar después a quienes sostenían una visión cristiana del mundo. Tras comprobar que la propaganda atea no bastaba, el régimen aprobó la ley de abril de 1929, que penalizó predicar el Evangelio, debatir contra el materialismo ateo o atraer a alguien a la Iglesia. Sólo se toleraba el culto y los miembros de cada comunidad religiosa debían registrarse quedando expuestos ante los servicios de inteligencia.
Entre 1929 y 1932 se cerraron iglesias en masa y se deportó o encarceló a gran parte del clero parroquial. La Constitución de 1936 restituyó a los ministros un derecho de ciudadanía que antes se les negaba, pero en 1937-1939 se llevó a cabo el ataque más feroz: purgas, destierros a Siberia y parálisis de la vida eclesial organizada. En 1941-1943, con la invasión alemana, allí donde cedía la presión comunista, la población reabrió espontáneamente las iglesias, reparó templos, recuperó objetos litúrgicos y reanudó el culto, entre estos, la diócesis de Kiev. En 1943, ante la resiliencia religiosa, Stalin permitió elegir un Patriarca. Se reabrieron seminarios y dos academias y apareció un mensual eclesiástico. No se derogó la ley de 1929: la propaganda cristiana siguió siendo delito, pero el derecho a orar dejó de discutirse en la práctica.
En la posguerra, pese a la cierta normalización, toda designación clerical relevante debía verificarse de antemano para asegurar que el candidato resultara “grato a los comunistas”, un arreglo que restringía a los jerarcas y obligaba al régimen a “inscribir” suficiente clero para que la vida eclesial siguiera funcionando. Jean Meyer aporta información sumamente interesante y dramática sobre las limitaciones y persecuciones que padeció la Iglesia Ortodoxa entonces. Incluso entre 1959-1964, con Nikita Jruschov, se vino una nueva oleada de cierres de iglesias y conventos, presión administrativa contra la práctica religiosa y fuertes restricciones de parroquias y monacatos. En este panorama, ¿cómo es que las cosas cambiaron radicalmente para que la Iglesia Ortodoxa se aliara con los gobiernos de Boris Yeltsin y Vladimir Putin?
En 1990-1991 se promulgaron las leyes de libertad de conciencia y con el fin de la URSS los templos y monasterios comenzaron a reabrirse. Por primera vez en décadas estas leyes garantizaron el derecho a profesar o no una religión, se otorgó personalidad jurídica a parroquias e instituciones religiosas, se permitió poseer bienes y abrir centros educativos y editoriales, y se dejó sin poder al histórico Consejo de Asuntos Religiosos. Este fue el viraje legal que desmontó el andamiaje soviético de control religioso. Además, se habilitó plenamente la actividad religiosa y por primera vez en la legislación soviética se reconoció la objeción de conciencia. A pesar de esta apertura, la Constitución de la Federación Rusa de 1993 declaró al Estado laico, separó Iglesia y Estado y garantizó libertad de conciencia y religión. En 1997, la ley federal 125 reconoció la “contribución especial de la Ortodoxia” junto con las “religiones tradicionales” (islam, budismo, judaísmo). Sin embargo, hasta donde sé, esa ley ha sido enmendada repetidamente incluso hasta 2025. Jean Meyer relata con sumo detalle el renacimiento de la Iglesia Ortodoxa y el ascenso tanto del patriarca Kirill como el de Putin. Ambos coinciden en el gusto por la verticalidad del poder y el patriotismo nacional-ortodoxo.
Al reconocerse la “especial contribución de la Iglesia Ortodoxa” se distinguió de facto entre religiones “tradicionales” y “no tradicionales”. Aunque no se trataba de hacer de la Iglesia Ortodoxa una religión de Estado, ese lenguaje legitimaba un trato preferente en la práctica. A partir del siglo XXI, la Iglesia Ortodoxa comenzó a firmar convenios formales e informales que le dieron acceso privilegiado a escuelas, hospitales, prisiones, policía y ejército, por encima de otras confesiones. No sólo eso, el propio gobierno reintrodujo capellanes y fue ampliando su despliegue hasta que la Iglesia se volvió interlocutora clave en la moral y la cohesión militar. La Iglesia Ortodoxa ganó también terreno en la educación pública al institucionalizarse la presencia de contenidos ortodoxos en las escuelas. Incluso en el 2020 se llevó a cabo una enmienda constitucional para aprobar la enseñanza de valores tradicionales y respaldar las referencias a Dios en la esfera pública.
El libro de Jean Meyer describe una especie de simbiosis progresiva entre el Kremlin y la Iglesia Ortodoxa, en donde esta última, digámoslo así, funciona como recurso de legitimidad y política exterior cultural; a cambio, la Iglesia obtiene acceso, visibilidad y centralidad normativa. El respaldo de la Iglesia Ortodoxa a las acciones bélicas rusas está fuera de control: el patriarca Kirill ha considerado la guerra como una batalla “metafísica” y ha vinculado su justificación a la resistencia frente a los “valores” occidentales; ha dicho que morir en combate “lava todos los pecados”, equiparando el sacrificio de los soldados con un acto redentor, mensaje que reforzó el apoyo religioso al esfuerzo militar. Por si fuera poco, oró por la victoria rusa e incluso apenas en 2024 aprobó un “Decreto” en el que calificó el conflicto como “guerra santa”. A nivel institucional, la Iglesia Ortodoxa ha reordenado canónicamente los territorios ucranianos ocupados. Es cierto también, que ha habido clérigos ortodoxos que han abogado a favor de la paz y, por hacerlo, han sido multados o suspendidos. Evidentemente, las actitudes de Kirill han provocado que la Iglesia Ortodoxa ucraniana, vinculada en su momento a la de Moscú, se independice
Este es un libro importante y que da mucho que pensar. Esa simbiosis entre gobierno e iglesia o, dicho de otro modo, entre militarismo y religión, es un asunto grave. La radicalización de posiciones políticas respaldadas por motivaciones religiosas o de posiciones religiosas transformadas en instrumentos políticos nunca ha llevado ni llevará desgraciadamente a un buen desenlace.