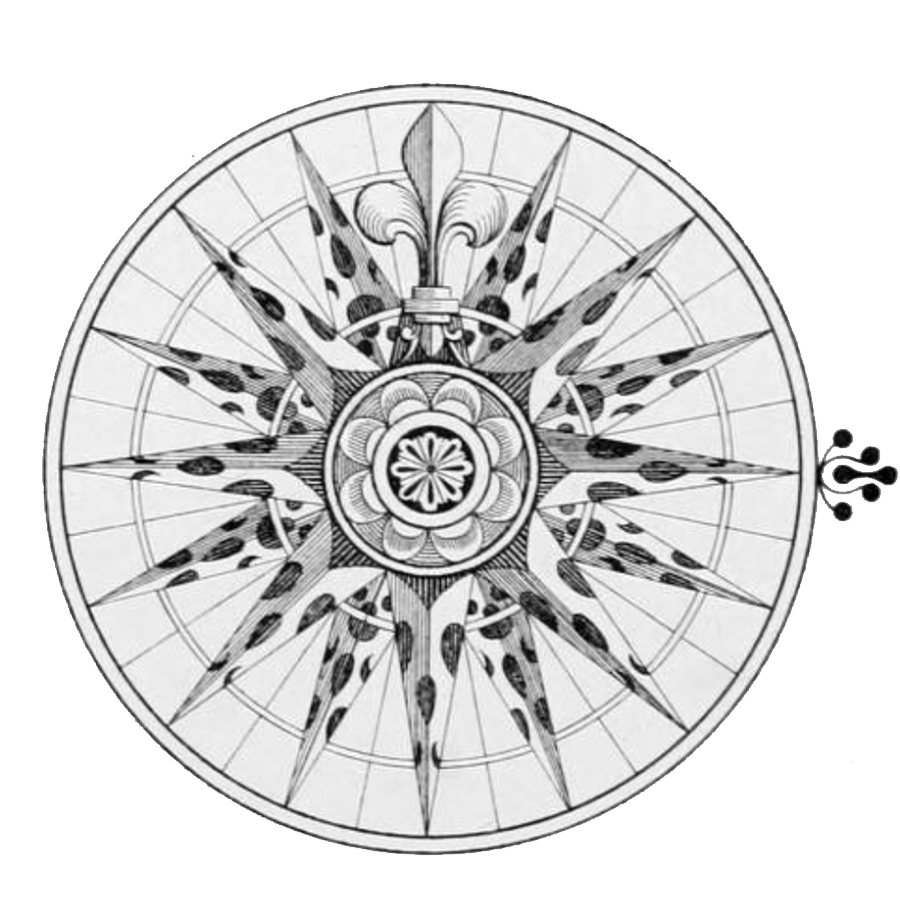La historia oficial de México ha sido una que no ha dejado de vilipendiar la parte española de sus raíces. En ella el descubrimiento de América y la Conquista son vistos desde una perspectiva tan anacrónica como parcial. Bajo esa narrativa no sólo no existe una sola estatua de Hernán Cortés en México, sino que el gobierno de la llamada Cuarta Transformación retiro de la avenida Reforma la dedicada a Cristóbal Colón. En este artículo, Talib Zamudio deslocaliza ese relato y se aproxima a Colón, a Cortés y a Alvar Núñez Cabeza de Vaca desde lo mejor de sí mismos, la bondad de la fe católica que los habitó.
Yo no sé nada de historia. Pero sé que hasta hoy no se ha escrito la historia desde el punto de vista del hombre de la calle, del pueblo, del lector. Y ése será mi punto de vista.
G. K. Chesterton, Breve historia de Inglaterra
La historia —al menos según la evocan las memorias de mi primera enseñanza y como la veo en enciclopedias, documentales y en discursos políticos— siempre me ha parecido fría, ajena e impersonal. El historiador, maestro, editor, etc. juega a ser Dios, como si con su mirada alcanzara todo instante en todo espacio, revelando cada detalle —o al menos, intentándolo. Los personajes históricos son vistos como piezas de ajedrez, soldados o caballeros que ponen en movimiento estrategias y ataques, que generan las circunstancias correctas para el desarrollo de la historia, pero que fuera del tablero no existen, no son nada.
Esta visión “totalizante” de la historia revela el desarrollo de los “hechos”, contextualiza las acciones, decisiones y vicisitudes de aquellos individuos que la hacen avanzar, de los que encarnan el “espíritu del mundo”. Pero tal perspectiva es siempre insuficiente; centrada en los grandes movimientos del espacio público, en la economía, las guerras, sus monumentales figuras y numerosos ejércitos, olvida que la división entre la vida política y la vida privada es sólo teórica, y obscurece el conocimiento de la vida íntima, interior. Quizá por este reproche que le hago a la historia es que, de todos los documentos y archivos —actas, tratados, acuerdos, mapas, fotos y videos, etc.— aquellos que considero más valiosos, más reveladores y, sobre todo, más humanos, son las cartas y los diarios. Son estos los textos que nos revelan que el homo politicus, el homo historicus, el homo bellicosus son siempre y antes que cualquier otra cosa una intimidad.
Hay un fenómeno particular que la historia es incapaz de asir suficientemente: el fenómeno religioso. Claro, la catolicidad está vinculada estrechamente con el desarrollo político, geográfico y cultural de Europa y América. En buena medida, la historia de Occidente es la historia de la Iglesia. Es común considerar la religión como un factor más —uno fundamental— de los cambios políticos. Pero lo que no es alcanzable es la catolicidad como una creencia fundamental, que atraviesa cada dimensión de la intimidad, que pinta y colorea el horizonte, y cómo nos percibimos frente al mundo. Es imperativo, me parece, recuperar la visión de aquellos que llamamos “conquistadores de América”; pero no como seres históricos, sino entendiendo cómo se comprendían a sí mismos. Sólo así podemos encontrarnos con ellos, sólo intentando una visión horizontal y no panóptica podemos comprender que, como decía Alfonso Reyes, “el choque de una sensibilidad con el mismo mundo labra, engendra un alma común”.
En este mismo sentido, anticipo al lector cierta falta de objetividad en este ensayo. Desde la extensión y atención que dedico a cada personaje se manifiesta con claridad que no escribo con un ánimo frío de historicidad, sino que soy culpable de manifestar mis inclinaciones y admiraciones.
Colón, la maravilla, la novedad, el asombro y el miedo
Colón no fue un guerrero, un militar ni un político; era viajero y comerciante, y antes de ello, un hombre de fe. En sus escritos describe las impresiones que le genera el encuentro con el nuevo mundo; se enfoca en los paisajes y los animales, en la desnudez de los “indios”. Al principio no sabía que había llegado a una tierra que le era desconocida; por el contrario, creyó haber encontrado un lugar soñado “porque creo que allí es el Paraíso Terrenal, adonde no puede llegar nadie, salvo por voluntad divina. Y creo que esta tierra que agora mandaron descubrir Vuestras Altezas sea grandísima y haya otras muchas en el Austro de que jamás se hobo noticia”. Colón se comprende a sí mismo, en primer lugar, como un instrumento de la providencia divina, que le otorgó la oportunidad de descubrir el Paraíso.
El horizonte de visión de Colón es profundamente medieval; era un hombre culto, estudiado. Cuando afirma haber descubierto el Paraíso se basa en las descripciones bíblicas y en las opiniones de los grandes teólogos, san Isidro, Beda, Estrabón, san Ambrosio y Escoto. ¿Cómo no pensar que había llegado al Paraíso? Es la dulzura y abundancia de las aguas, la grandeza de los ríos, la riqueza de la vegetación y la fertilidad de las tierras que indican a Colón haber recibido tal obsequio de la voluntad divina. Cualquier persona que haya visto el Caribe puede entender la primera impresión del navegante.
Pero cuando Colón se percató de que no había encontrado el Paraíso, que no hubo un designio divino que lo llevara allí a donde uno no llega por sus propias fuerzas, no abandonó la esperanza cristiana, sino que desde ella abrió otros horizontes: la evangelización y la expansión de la catolicidad, cuya bandera, parece, era la de España.
Contrario a cierta creencia popular, el Almirante no veía en los autóctonos a bestias. Al contrario, mientras recorría las islas del Caribe buscaba grandes reinos o ciudades, pues reconocía la capacidad política de los nativos. Más aún, entró en comercio con ellos y prohibió que se les intercambiara oro por baratijas, antes bien, ordenó darles cosas bellas, pensando que con ello “se harán cristianos, que se inclinan al amor y servicio de sus Altezas y de toda la nación castellana […]”. Comprendió, además, que si los nativos le temían —al menos en los primeros encuentros—, o estaban dispuestos a comerciar oro por objetos de poco valor, “esto non procede porque sean ignorantes, salvo de muy sutil ingenio, e hombres que navegan todas aquellas mares, ques maravilla la buena cuenta quellos dan de todo, salvo porque nunca vieron gente vestida ni semejantes navíos”.
Colón abrió, sin saberlo, el horizonte eclesial y político de la futura Nueva España, pero jamás quiso protagonizarlo. En una relación a los reyes de España dice que “se trabajará de hacer todos estos pueblos cristianos porque de ligero se hará, porque ellos no tienen secta ninguna ni son idólatras, y Vuestras Altezas mandarán hacer en estas partes ciudad e fortaleza y se convertirán estas tierras”. Reconoció las posibilidades de expansión imperiales y evangélicas; pero pidió a los reyes mandar a alguien a convertir a la gente y a fundar una ciudad, nunca se ofreció para hacerlo. Incluso cuando pasó de comandante a administrador de los nuevos territorios, y había adquirido poder político y económico; fue tal su amor por el descubrimiento y la aventura que descuidó su puesto. Le retiraron el título y lo encarcelaron de vuelta en España.
La mirada de Colón es una mirada de experiencias, ilusión y expansión de horizontes. Tiene un asombro propio de los infantes —o de los filósofos— que lo lleva a crearse una narrativa teológica de su descubrimiento. Primero cree haber llegado, gracias a la divina providencia y a una gracia especial, al Paraíso; y aunque pronto vio que no era ese lugar soñado, de perfección y vida plena, mantuvo siempre la esperanza y la constante voluntad de navegar y explorar, siempre teniendo presente la misión de predicar el Evangelio unida, como una cara de la misma moneda, a la expansión del Imperio Español.
Cortés
Si Colón abrió los nuevos horizontes, fue Cortés quien los vio y exploró. La visión del mundo de Colón y de Cortés es distinta. El primero describe las cosas como viajero y comerciante; el segundo pocas veces habla del asombro que le genera el mundo natural, más bien se enfoca en las posibilidades futuras, en el horizonte bélico y político.
Hernán Cortés era un notario en Cuba, que vio la posibilidad de embarcarse hacia la tierra continental aún inexplorada y aprovechó la primera oportunidad para protagonizar dicha expedición. Sabemos poco de su vida temprana. Parece que tuvo formación jurídica en Salamanca. En cuanto a su persona, Cervantes de Salazar lo describe como un “hombre de mediana disposición, de buenas fuerzas, diestro en las armas y de invencible ánimo; de buen rostro, de pecho y espalda grande, sufridor de grandes trabajos a pie y a caballo; parescía que no se sabía cansar; velaba mucho y sufría la sed y hambre mucho más que otros; finalmente: cuán dichoso y valeroso Capitán fuese, cuán avisado en el razonar, cuán recatado con los enemigos”.
Allende su persona, por su formación cultural, Cortés tenía por grandes héroes a las figuras de gestas medievales. Bernal Díaz del Castillo narra cómo Cortés, para inspirar valor a sus hombres, cita el Cantar de Roldán. Cortés parece verse a sí mismo como uno de estos caballeros. En sus cartas dirigidas al rey de España pocas veces menciona haber tenido bajas o sufrir en sus enfrentamientos con los nativos; antes bien, siempre se pinta triunfante, fuerte, inteligente y sagaz; pero sobre todo, noble ante su rey (más con una acidez digna del Cid que con un honor de Roldán) y al servicio del Evangelio: “Él --escribe de sí mismo en tercera persona en una de sus Cartas de relación-- no quería ni venía a les hacer mal alguno, sino a les decir que viniesen al conocimiento de nuestra santa fe, y que supieran que teníamos por señores a los mayores príncipes del mundo, y que éstos obedecían a un mayor príncipe de él (Cristo)”. Esta imagen que Cortés pinta de sí mismo es fantástica, pero no mentirosa. Claro, al contrastar sus cartas con la Historia verdadera de Diaz del Castillo, es claro que el Capitán exacerbaba su heroísmo y virtud, a la vez que maquillaba sus errores, bajas y pérdidas; pero al leer a Cortés mismo, y a sus compañeros y subordinados, es claro que su figura es, ante los que lo siguieron y ante sí mismo, la de un héroe.
Como héroe medieval, Cortés tenía una enorme capacidad política y una inusual visión de futuro. Esto es manifiesto, por ejemplo, desde su descripción de Tenochtitlán. Cuando en sus Cartas de relación habla por primera vez de la ciudad, no sólo retrata lo maravillosa, colorida y bien organizada que era, sino que, desde ese primer vistazo, se da cuenta de que Tenochtitlan era la única ciudad que podía volverse la más bella de todo el Imperio Español. Pero a su visión de futuro precede una visión militar. Antes de describir la ciudad, describe al rey la región de México, que tiene un llano en el que se juntan dos lagunas cuyo estrecho de ancho “tendrá un tiro de ballesta…”. Y al hablar de la gran “Temixtitlan” explica que “Tiene cuatro entradas, todas ellas de calzada hecha a mano, tan ancha como dos lanzas jinetas […] y por muchas de ellas [las calles] pueden pasar diez de a caballo juntos a la par. Y viendo que si los naturales de esta ciudad quisiesen hacer alguna traición, tenían para ello mucho aparejo […] quitadas las puentes de las entradas y salidas, nos podrían dejar morir de hambre sin que pudiésemos salir a la tierra”. Es curioso que estas últimas palabras serían, después, el plan de guerra del mismo Cortés contra Cuauhtémoc. La visión de Cortés está mediada por la posibilidad de traición, y el deseo (noble, en alguna medida) de conquista.
Ya reconocido el terreno de la futura batalla, Cortés describe al rey las maravillas de la ciudad. Habla de los paisajes, las chinampas y lagunas; la organización política y comercial; los mercados y sus productos, los templos, los edificios de juicios y de reuniones públicas, hasta que al llegar a las construcciones y casas de Motecuzoma dice: “Tenía dentro de la ciudad sus casas de aposentamiento, tales y tan maravillosas que me parecería casi imposible poder decir la bondad y grandeza de ellas, y por tanto no me pondré en expresar cosa de ellas más de que en España no hay su semejable”.
Cortés sí comparte un horizonte fundamental con Colón: la fe. Pero la vive de forma diametralmente distinta. Colón, en un principio, reconoce la capacidad de negociación y comercio de los nativos, prohibiendo intercambios abusivos y teniendo en mente la justicia para con los “indios”. Habla de su desconocimiento de la fe cristiana, de la posibilidad de evangelización, y de un encuentro con algo nuevo. Cortés, por otro lado, se reconoce a sí mismo como un hombre de fe, como un héroe y caballero de la Iglesia, casi como un caballero cruzado.
Su visión heroica de sí mismo, su entendimiento militar del terreno, su capacidad política, de negociación y planeación futura vienen mediadas siempre por su cristiandad. Un detalle de las cartas de Cortés es que suele referirse a los templos del Anáhuac como mezquitas, y a sus deidades como “enemigas de la fe”. La actitud inicial de Cortés es la del ataque; lo primero que hace al encontrarse con los ídolos es derrocarlos y echarlos por las escaleras; reemplazándolos con imágenes de María y otros santos. Cortés corrió con suerte —o quizá fue su capacidad retórica—, pues logró convencer a Motecuzoma y a otros de los suyos de mantener las imágenes de la Virgen, de no reinstalar las estatuas de los dioses y, sobre todo, de erradicar los sacrificios humanos.
En su primera carta de relación, Cortés deja clara su postura, en contraposición a la de su capitán Diego de Velázquez—a quien derrocó después—; pues mientras Velázquez generaba mucha destrucción en las tierras descubiertas, Cortés, para ponerse al servicio “de Nuestro Señor y al de Vuestras Majestades” pidió “hacer y fundar alcaldes y regidores”.
En su tercera carta, el capitán menciona que su éxito en la batalla se debe, en alguna medida, a la intervención divina: “Pelearon [los de Iztapalapa] muy reciamente; pero quiso Nuestro Señor dar tanto esfuerzo a los suyos, que les entramos hasta los meter por el agua”, y cuando cae la noche, Dios no sólo ayuda en la batalla a los españoles, sino que ilumina a Cortés para una retirada con pocas bajas: “Pareció que Nuestro Señor me inspiró y trajo a la memoria la calzada o presa que había visto rota en el camino […] y certifico a vuestra majestad que si aquella noche no pasáramos el agua o aguardáramos tres horas más, que ninguno de nosotros escapara…]”. Eso sí, el Capitán no abandona cierto orgullo en el que se atribuye a sí mismo, por su valentía e inteligencia, la victoria.
En todo caso, Cortés entiende que combate para después predicar al Evangelio, y que si es victorioso es, en buena medida, porque en el combate Dios está de su lado.
Por último, en su quinta carta manifiesta que conocía la trascendencia espiritual de sus acciones. Ya hecho gobernante dice al Rey: “Y porque no paresca que pido a Vuestra Excelencia mucho porque no se me conceda […] habiendo yo tenido en estas partes en nombre de Vuestra Majestad el cargo de la gobernación de ellas […], poniendo debajo de su principal yugo tantas provincias pobladas de tantas y tan nobles villas y ciudades y quitando tantas idolatrías y ofensas como en ellas a Nuestro Criador se han fecho y traído a muchos de los naturales a su conoscimiento y plantado en ellas nuestra santa fe católica […] en muy breve tiempo se puede tener por muy cierto en estas partes se levantará una nueva Iglesia donde más que en todas las del mundo Dios Nuestro Señor será servido y honrado”. No sólo ha conquistado, sino que prevé como fruto de sus acciones la mayor de las ciudades de España y, sobre todo, la mayor Catedral del Imperio.
Aunque Cortés pudiese considerarse a sí mismo como un caballero de la fe, tenía claro que no era teólogo, evangelizador ni sacerdote. No tiene la cultura doctrinal de Colón, pero sí demuestra una enorme humildad; cuando presentó las imágenes de la Virgen y de Cristo a Motecuzoma también le comunicó que, escribe Bernal Díaz, “enviaría nuestro rey y señor unos hombres que entre nosotros viven muy santamente, mejores que nosotros, para que se lo den a entender, porque al presente no venimos más de a se lo notificar, e ansí se lo pide por merced que lo haga y cumpla”. Cortés sabe que no es lo suficientemente bueno ni sabio para dar a entender el Evangelio; su misión es presentarlo y derrocar a los falsos ídolos, pero deja en manos de “hombres que viven muy santamente” el profundizar en la verdad de la Buena Nueva; esos hombres serían los doce frailes franciscanos que llegarían años después a la ya fundada Nueva España.
Mucho más podría decirse de Cortés, de sus hazañas y claroscuros, pero para hablar de cómo se ve a sí mismo creo que lo dicho es —apenas— suficiente. Cortés no venía a matar pueblos o quemar ciudades. Su objetivo era, primordialmente, la gloria de su patria y la expansión de la fe, que para él parecían ser, de nuevo, dos caras de una moneda. Pero también entendió que, por lo menos cuando debía negociar con Moctezuma, necesitaba más cabeza que músculos, más diálogo que armas, y más política que guerras. Una señal de ello es que no quería borrar la historia de lo ya presente; no renombra ciudades, sino que les mantiene su nombre original; no vino a destruir las maravillas que encontró en el nuevo continente, sino que quería anexarlas a España y así engrandecerlas aún más, a la vez que engrandecía a su nación y honraba a Dios.
Cabeza de Vaca
Hay quienes piensan que para adentrarse en la literatura sobre la “Conquista” los Naufragios de Alvar Núñez Cabeza de Vaca son ideales. Éstos, me parece, tienen tres grandes méritos. El primero es una prosa sencilla de seguir (contrario a Bernal en su Historia verdadera). El segundo es que, contrario a Cortés, no tiene ánimos de engrandecerse, no se pinta como el gran héroe, no habla de lo “invencibles” que eran sus tropas ni de su gran inteligencia política. Cabeza de Vaca es sencillo y sincero; la mayor parte de su narración está atravesada por el relato de sus tragedias, dolores y penas. Por último, hace manifiesto que la idea común sobre los “grandes conquistadores españoles” es, sencillamente, una generalización burda y falsa. No hay, quizá, historia más patética y triste en la literatura de la Conquista que ésta. Cabeza de Vaca podría llamarse el caballero de la triste figura. En su texto cuenta lo raquítico que se encontraba, la cara de la muerte que se veía en su rostro por tener la piel pegada a los huesos; los meses de hambre, vagabundeo y la pérdida de sus ropas hasta la desnudez. Si hubiese sido un caballero, sería efectivamente el de la triste figura, pero después de meses de hambre, sed, caminatas y escasez, ya no era posible llamarle caballero, su caballo le había servido de alimento a sus tropas.
La narración de Cabeza de Vaca no se desarrolla ni en la primera visión de las nuevas tierras, ni en la gran ciudad de Tenochtitlan. Esta historia comienza, más bien, con una desastrosa expedición de Pánfilo de Narváez a “la Florida”, y la pérdida de los barcos y tropas. Tan extraviados estaban los navegantes después de haber encallado, que los capitanes suponían estar a 10 o 15 leguas del río Pánuco (al norte del actual Veracruz). Pero lo central aquí son las vicisitudes de Cabeza de Vaca.
Este navegante, Alvar Núñez, pasó 10 años entre los indígenas de la región, desnudo, viajando a pie intentando volver a casa. Su caminata comenzó en la Florida, después de naufragar, pasando por lo que ahora es Texas, Nuevo México, cruzando el río Bravo, hasta la costa del Golfo de California (un poco más arriba que el río Yaqui) y desde ahí emprendiendo la bajada hacia lo que ahora es Culiacán, Compostela y por último, la gran Tenochtitlan.
Gran parte de sus Naufragios se centra en las desgracias que fue pasando, las pérdidas uno a uno de sus hombres a causa del hambre, de los azotes del desierto, de la violencia de los indios. Contrario a Colón, no estaba descubriendo paisajes paradisiacos, y contrario a Cortés no veía las posibilidades políticas de conquista, de diálogo o de grandeza; caminaba el inhóspito y extenso desierto, y buscaba salvar su pellejo. Lo que sí compartía con ambos es el horizonte de la fe; pero mientras Colón y Cortés se veían uno como instrumento de la expansión del Evangelio y el otro como un caballero de la Iglesia, Cabeza de Vaca encuentra en su fe no un motivo de aventura ni de expansión, sino de consuelo y supervivencia:
Ya he dicho cómo por toda esta tierra anduvimos desnudos; y como no estábamos acostumbrados a ello, a manera de serpientes mudábamos los cueros dos veces en el año, de que recibíamos muy gran pena por razón de las muy grandes cargas que traíamos, que eran muy pesadas. La tierra es tan áspera y tan cerrada, que muchas veces hacíamos leña en montes, que cuando la acabábamos de sacar nos corría por muchas partes sangre, de las espinas y matas con que topábamos, que nos rompían por donde alcanzaban. No tenía, cuando en estos trabajos me veía, otro remedio ni consuelo sino pensar en la pasión de nuestro redentor Jesucristo y en la sangre que por mí derramó, y considerar cuánto más sería el tormento que de las espinas él padeció que no aquél que yo sufría.
Cabeza de Vaca no sólo no fue conquistador, sino que pasó de esclavo a líder de una comunidad nómada, pero entre uno y otro momentos relata cómo él y sus compañeros tuvieron que ejercer como médicos para las tribus que encontraban, siendo que no habían estudiado medicina. Sin embargo, muestran que uno aprende a marchas forzadas cuando la vida depende de ello.
Pero la fe de Alvar Núñez no era sólo su consuelo para seguir adelante, sino también su motivo para ejercer la curación. Creía, por un lado, que era la forma en que se salvaría de ser asesinado o esclavizado de vuelta, pero también que Dios lo ayudaría a salvar vidas por el bien mismo de los indios.
No puedo ni quiero negar el valor e importancia de la historia, ni el papel político e histórico de la religión. Mi único deseo ha sido volver a atender al individuo, a su interioridad. Más allá de defender o enjuiciar a estos personajes, espero haber mostrado un lado algo más humano de ellos; sus inclinaciones, su visión de sí mismos, su comprensión del mundo y del futuro desde la catolicidad.
Pero sacar al individuo vivo de su papel histórico, es también recuperarlo no sólo en las páginas, sino en el mundo. Este texto es una invitación a leer el Diario de Colón, las Cartas de Cortés o los Naufragios de Cabeza de Vaca; pero no sólo desde una silla y un escritorio; exhorto, también, a visitar los lugares en que no sólo dirigieron o conquistaron, si no en los que caminaron, conversaron y habitaron. Tuve mayor afinidad por la figura de Cortés cuando visité su hacienda en Cuernavaca o cuando leía sus cartas tomando café en su hacienda en Coyoacán; y tuve cierto sentimiento de pena y admiración al visitar la iglesia en la que quedaron sus restos, en el centro de la Ciudad de México.
En fin, si hay figuras que encarnan el espíritu del mundo y hacen avanzar la historia, son este tipo de documentos, y los lugares que podemos visitar los que nos muestran la “carnalidad” y humanidad de ese espíritu del mundo.
Referencias
Alba Núñez Cabeza de Vaca, Naufragios, Premia editora, México, 1977.
Francisco Cervantes de SalazarCrónica De La Nueva España, The Hispanic Society of America. http://archive.org/details/cronica-de-la-nueva-espana
Cristóbal Colón, C. (1991 Los cuatro viajes del almirante y su testamento Espasa-Calpe, Madrid, 1991, https://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/los-cuatro-viajes-del-almirante-y-su-testamento--0/html/
Cristóbal Colón, “Carta de Cristóbal Colón a Luis de Santángel”, en El Nuevo Mundo. Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2017, ed. E. de la Torre Villar.
Hernán Cortés, Cartas de relación, Porrúa, México, 1981.
Bernal Díaz del Castillo, Historia verdadera de la Conquista de la Nueva España. Porrúa, México, 1960.
Alfonso Reyes, Visión de Anáhuac. Universidad Nacional Autónoma de México. México, 2019.