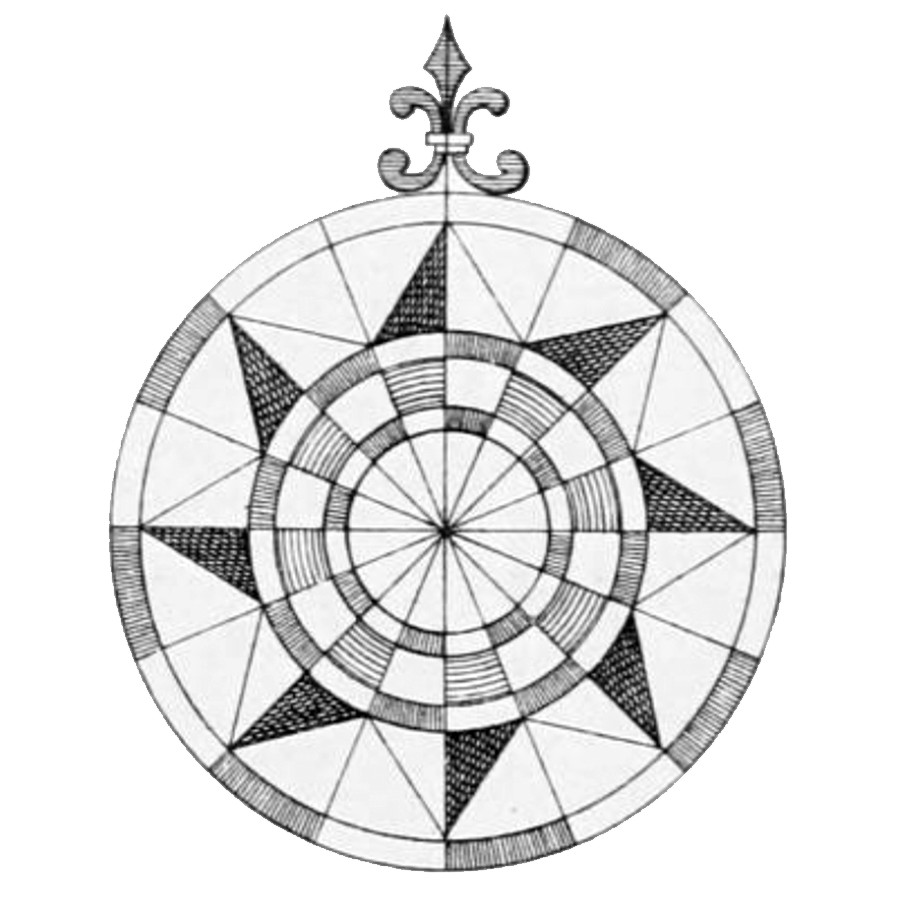A través de varias aproximaciones al pensamiento de Iván Illich y de Jean Robert sobre el concepto de proporcionalidad y lugar, Roberto Ochoa nos habla del lugar como fuerza de atracción, cuya metáfora son los sitios sagrados que mueven a las peregrinaciones y que Jean Robert, siguiendo a Aristóteles llama forma fluens. En ella y el concepto de proporcionalidad, Ochoa ve la posible roca “que haga del lugar [lodoso al que nos arrojó la modernidad] un lugar de salvación”. Entre las obras de Roberto Ochoa, recomendamos Muerte al Leviatán, del que hace algunas menciones en el presente ensayo.
Tal vez no hay nada especial en decir que no hay pensamiento sin lugar. Lo que sería más interesante sería tratar de saber lo que un lugar “hace”, más allá de la obviedad que representa el saber que todos ocupamos un lugar desde el cual pensamos y somos. No hablemos del lugar que me sostiene, hablemos mejor del lugar que me llama, del lugar que me mueve.
¿Puede un lugar moverme? ¿Los lugares tienen fuerza? La segunda ley de Newton dice que no. Si la fuerza es directamente proporcional al producto de la masa por la aceleración, el lugar o espacio en el que estos factores interactúan no ejerce influencia alguna.
La segunda ley de Newton o ley fundamental de la dinámica (1687) da por sentado la existencia de un espacio neutro, pensado originalmente por Descartes, para formular su idea de inercia (1645). Según el llamado “padre de la filosofía moderna”, todo cuerpo en movimiento o en reposo continuará en dicho estado hasta que una fuerza externa actúe sobre él, chocándolo o empujándolo, obligándolo a cambiar su estado de movimiento o de reposo. Por eso, para cualquier persona con pensamiento moderno, la respuesta a las preguntas que he hecho, es no. El lugar, que es lo mismo que el espacio en el pensamiento de Descartes, no ejerce ninguna fuerza. Son los cuerpos que ocupan el espacio los que, gracias a la ley del movimiento inercial, aplican o ejercen la fuerza sobre otros cuerpos. Esa es la única fuerza que existe.
Aunque es cierto que, como lo escribió nuestro querido Humberto Beck, tal vez alguna “otra modernidad” debiera ser posible, el mundo sería muy distinto si la modernidad hubiera establecido sus fundamentos en el pensamiento de Francisco Suárez, Tommaso Campanella o incluso Baruch Spinoza. Pero no fue así, se fundó a partir de establecer como axiomas las ideas cartesianas del espacio y del movimiento inercial.
En contraste con esta “realidad nuestra” aparece el texto de Jean Robert, “El lugar en la era del espacio”, que se publica en este número de Conspiratio. Aunque en él Jean sólo cuestiona a Immanuel Kant por su idea del espacio como un a prior del pensamiento, ya desde el título distingue lo que Descartes mezcló y confundió. Para el padre de la filosofía moderna la diferencia entre espacio y lugar era sólo una diferencia nominal. Espacio y lugar son lo mismo, sólo que usamos la palabra “lugar” para hablar de la situación, las múltiples relaciones de un cuerpo, y usamos la palabra “espacio” para hablar de su tamaño y su figura. Para Jean Robert, en cambio, hay una distinción esencial, no sólo nominal, entre los dos conceptos.
La historia humana es una de opciones y decisiones encadenadas en el tiempo. Tal vez en una historia alternativa de la modernidad nos hubiera tomado 500 años, y no 300 como fue, llegar a la luna. No podemos saberlo. Tal vez tampoco habría efecto invernadero ni bomba atómica.
Qué bueno que no existe el “hubiera”. En ese reino ni usted ni yo podríamos existir.
La tumba y el templo
Comencé a escribir este artículo el 2 de octubre de 2025, un día después de que se cumplieron 5 años del fallecimiento de Jean Robert y tras haber visto algunas fotos que amigos tomaron de su tumba. Tras apreciar la hermosa y sencilla tumba me nació la pregunta: ¿dónde está? La respuesta me vino de César Añorve, su mejor discípulo en cuestiones de arquitectura vernácula y de alternativas a la contaminación del agua y su uso eficiente: “En el panteón comunal de Chamilpa: Hay que ir”.
Todo peregrino vive la experiencia de los lugares como entes diferenciados de referencia. Pero no sólo eso, existe un lugar específico que los “jala”. Quienes hacen el Camino a Santiago de Compostela no viven la tumba del apóstol Santiago como un cuerpo en el espacio, la viven como un lugar. No es, al igual que la Villa de Guadalupe o cualquier centro de peregrinación, un lugar cualquiera. Los pasos del peregrino están impregnados de ese lugar que los atrae, que literalmente los jala. Los pies se mueven por el cerebro del caminante hacia el lugar que los llama. Hay un aquí y un allá ligados por la intención y, podríamos decir con el Timeo de Platón, con la inteligencia. Ese poderoso lazo que los une, es la proporción, “la cual se mantiene por su propia fuerza y el mundo está sometido a ella”.
No tengo las palabras para demostrar de manera exacta la certeza de que los lugares tienen fuerza. Eso probablemente no sólo me sucede a mí sino a muchos, debido a que, al parecer, el estudio de la metafísica terminó con Heidegger. Pese a ello, Jean Robert nos dejó un gran testimonio. Gracias al ejercicio de sus pies y de su deslumbrante mente trazó muy clara la línea entre lo que es un lugar y lo que pretende ser el espacio.
La primera vez que escuché a Jean Robert hablar del haruspex fue en aquella tierra de Oacalco, municipio de Yautepec, Morelos, que Javier Sicilia había comprado, junto con amigos, con la intención de iniciar una comunidad de El Arca como las fundadas por Lanza del Vasto en Europa. Javier había invitado a Jean con la idea de que, con su saber de “arquitecto desprofesionalizado”, como solía presentarse a veces, nos ayudara a diseñar alguna o algunas cabañitas con las que pudiéramos comenzar a ocupar el lugar. Pero cuando llegamos al terreno, Jean, en vez de hacer observaciones o medición del mismo, se puso a gesticular y a contar historias. Comenzó con la historia sobre los preceptos religiosos del Rig-Veda (1,500 A.C) sobre la fundación de los lugares. Había primero que hacer un fuego. Íbamos de campamento, y bajo la conducción de Jean, lo hicimos. Luego, siguiendo al haruspex, en el que se había convertido, Jean identificó el Oriente y caminamos en esa dirección detrás de él. Después de un rato se detuvo: “Allá, nos dijo, se marca un cuadrado en el suelo: el corazón del segundo fuego"; el ritual continuó con aspavientos cada vez más acentuados de Jean.
Ese día, Jean representó por completo a un haruspex, esa especie de oráculo en la antigua Roma para la fundación de las ciudades que, tras la contemplación de las formas ideales, mostraba la forma que la ciudad material tendría que tomar. De él saldría el diseño original de cualquier ciudad. El haruspex era capaz de ver (spec) en las entrañas (hira) –en el hígado de un animal de sacrificio– el templum de la futura ciudad en el cielo. Ese día, durante la noche, a la luz de la fogata, descubrimos que no había acuerdos suficientes para la fundación de esa soñada comunidad de El Arca en México.
Veinte o veinticinco años después encontré nuevamente al haruspex en “El lugar en la era del espacio”. Desgraciadamente, Jean Robert ya no se contaba entre nosotros. Lo primero que surgió en mí ante este nuevo descubrimiento fue una sonrisa de alegría, como una de tantas que provocó la constante inventiva del querido Jean. Luego vino una especie de develamiento de misterio que con su histrionismo juguetón nos transmitió en Oacalco. El artefacto original de orientación que los griegos llamaban temenos y los romanos llamaban templum, una cruz dentro de un círculo, expresa la unión entre el cielo y la tierra. Los lugares son un topocosmos sobre los que se puede refundar el pensamiento metafísico. Todo templo, aunque quizás también toda tumba, es lo que Mircea Eliade descubrió como el axis mundi, el eje del mundo que entrelaza, a la vez que sostiene entre sí, al cielo y a la tierra.
¿Pueden las exposiciones posteriores de Jean sobre la anagogía en la arquitectura gótica ser consideradas pistas para un retorno al estudio serio y disciplinado de la metafísica? Cuando dice que si cien años antes de Newton nadie conocía el espacio y por lo tanto Kant estaba equivocado al considerarlo un a priori universal, nos obliga a evitar tomar su pensamiento a la ligera. Newton hizo del espacio un absoluto y lo caracterizó como el sensorium de Dios para negar la idea de vacío. Kant, como hemos dicho, lo asumió como un a priori universal o “intuición pura” del pensamiento, sobre el cual construyó todo el edificio conceptual de la modernidad, una especie de nuevo templo barroco.
El espacio absoluto, desgraciadamente, o es todo o es nada. A este dilema absurdo es al que hemos sido arrojados con él.
Illich, proporcionalidad y el sentido de un lugar
La posmodernidad, con Jacques Derrida a la cabeza, cometió el grave error de la perogrullada “deconstruir”, cuando ya todo había sido derruido (con Nietzsche a la cabeza). Los filósofos se han quedado pasmados por demasiado tiempo, justo cuando más urge su trabajo. La modernidad se construyó sobre un suelo arenoso. En él tenemos edificios donde habitar, pero llueve brutalmente y de manera irremediable nos hundimos en un lodo que está a punto de cubrirnos la cabeza. Nos urge encontrar alguna roca firme bajo nuestros pies.
En mi libro Muerte al Leviatán, publicado en 2009. expuse cómo el proyecto de la modernidad se construyó a partir de un asalto primordial a la explicación aristotélica de la naturaleza y, en particular, a la noción de que “el lugar” no sólo es algo, sino que ejerce influencia sobre el movimiento de los cuerpos naturales. “Los lugares ―dice Aristóteles en su Física― no sólo difieren por su posición relativa, sino también porque gozan de distintas potencias.” El proyecto de la modernidad, por el contrario, necesitaba dar coherencia a un relato de la naturaleza que coincidiera con las tendencias provocadas por la revolución científica del siglo XVII, mejor conocida como revolución copernicana. Con la intención de ofrecer una explicación frente al descubrimiento de que la tierra no es el centro del universo, los primeros filósofos de la modernidad recurrieron a la filosofía atomista de Demócrito (siglo V a.C.), dando lugar así a una comprensión mecanicista del mundo y de la naturaleza. Sin embargo, al recurrir casi con fanatismo a una teoría de dos mil años atrás, arrasaron con un principio que había sido fundamental para el desarrollo de la civilización occidental. Iván Illich llamó a este principio la “noción de proporcionalidad”.
A pesar de que la palabra proporción existe en la modernidad, el modo en que la utiliza Illich es nuevo. Para definir un concepto referente a un modo de percepción desaparecido hace más de tres siglos, trató de recuperar algún término vinculado a una idea central del mundo antiguo y que, al mismo tiempo, pudiera decirnos algo novedoso a los hijos de la modernidad. Cuando Illich habla de proporción, hace referencia al antiguo concepto griego de logos. Fue justamente durante el siglo XVII --que empieza con Galileo, sigue con Descartes y Hobbes, para concluir con Newton-- que la noción de proporción como noción guía, como principio de orientación en el cosmos, comenzó a perderse para dar paso a otros tipos de concepción. La proporción, el logos del universo, escribe Jean Robert siguiendo a Illich, es el principio constitutivo del cosmos como “un orden de relaciones armónicas.”1
Ordenar el mundo, según lo que Illich llama la gran tradición de la proporcionalidad, no consiste en cambiarlo según criterios preestablecidos, sino en interiorizar las relaciones de proporcionalidad que lo componen y colocar en relación de armonía con ellas los frutos de nuestras propias percepciones. Sólo entonces podemos percatarnos de lo que propiamente podemos llamar mundo.
Como lo escribí en Muerte al Leviatán:
El cosmos significó ese orden de relaciones en el que no sólo los sentidos se corresponden con el elemento de su percepción, sino más allá, en el que todas las cosas están posicionadas unas con respecto a otras y en armonía con el principio de todo. Kosmein significaba alinear ejércitos, alinear las orillas de un río o, en el caso que nos ocupa, emparejar el cielo y la tierra; de un lado el macrocosmos/mundo, del otro, el microcosmos/humano. Para todo pensamiento clásico, la múltiple relacionalidad del cosmos, esa tensión o inclinación de las cosas unas con las otras, comienza con la relación del cielo y la tierra. La correspondencia entre cielo y tierra es fundamental. Según Aristóteles, el cosmos en sí mismo emerge cuando los elementos imitan a los cielos. Para los pensadores clásicos y medievales es una certeza que lo que está aquí y lo que está allá guardan relación entre sí. Es como si fueran una pareja de baile en la que el movimiento de uno provoca el del otro. No son iguales, (sino más bien) entre ellos hay una liga que los une.2
Esa liga es la proporción. La múltiple relacionalidad del cosmos es, entonces, la proporcionalidad.
Para Aristóteles, todos los elementos en el cosmos buscan “su” lugar. A él se dirigen naturalmente. El fuego y el aire suben, mientras la tierra y el agua bajan. Todos los seres son atraídos hacia su lugar y por él. El arriba y el abajo, el frente y la espalda, la izquierda y la derecha son lugares con entidad propia y no solo referencias relativas. Su naturaleza es causa incluso de un movimiento teleológico, es decir, de atracción y no solamente de empuje. Así, en la concepción tradicional de la filosofía occidental hasta bien avanzado el siglo XVII, el lugar siempre tuvo fuerza.
Pero el razonamiento de Iván Illich y Jean Robert no sigue el ritmo egocéntrico y acelerado de la posmodernidad (que en eso se parece mucho a la modernidad). Para muchos, su pensamiento no ha resultado atractivo porque no se reviste de adornos y clichés. Sin embargo, con el paso del tiempo y el hundimiento de nuestra civilización occidental, esa reflexión resulta cada vez más ser una referencia fundamental. Ya no podemos ir más lejos, nuestras piernas han sucumbido al barro que nos rodea y nos atrapa. Parece ser que verdaderamente nos hundimos. Sólo nos queda buscar más hondo, pedir a los filósofos de nuestro tiempo que nos ayuden y acompañen, con la esperanza de encontrar, todavía debajo de nuestros pies, alguna roca que haga del lugar en que nos encontramos ahora, un lugar de salvación.
Emile Zapotek (uno de los seudónimos que utilizó Jean Robert para escribir en la revista Ixtus) dice que la diferencia más conspicua entre la física moderna y la física aristotélica se encuentra en lo que los medievales denominaron forma fluens.3 Para los pensadores medievales las causas de un acontecimiento presente no sólo se hallaban en el pasado, sino también en el porvenir. El presente, aunque apoyado en el pasado, estaba siempre tensado por una perfectio por cumplirse, de la cual la forma fluens lo impregnaba durante el curso de los acontecimientos, como sucede con las peregrinaciones a los lugares santos. El primer principio de la física escolástica dice: “El movimiento es forma fluyente y no flujo de forma”. Zapotek escribe:
Usted camina hacia la iglesia un domingo en la mañana. Su paseo (motus) es proporcional a su perfectio, llegar a la iglesia […] En la medida en que usted se acerca a la iglesia, su perfectio impregna su motus. Esta impregnación del movimiento o del cambio por su fin que está realizándose ―manifiesto por el sonido cada vez más audible de las campanas― es la forma fluens del motus.4
Esto quiere decir, en última instancia, que no hay forma viva sin lugar perfecto.