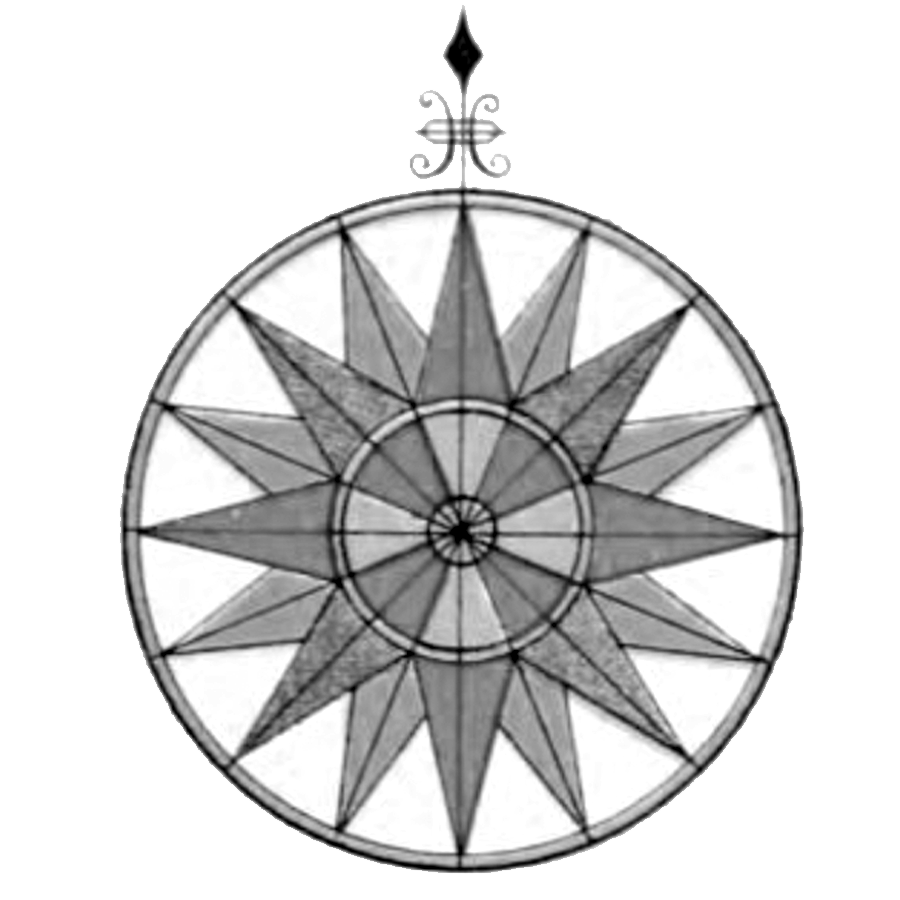Jean Robert (1937-2020) fue un miembro fundamental en la tarea que emprendimos con las revistas Ixtus y Conspiratio. Sus reflexiones iluminaban siempre puntos ciegos de la realidad, dinamizando el pensamiento y abriendo caminos inexplorados. El 23 de junio de 2001 participó en la Mesa de Oakland, un foro organizado por el entonces alcalde de Oakland, California, Jerry Brown. La Mesa tenía como objetivo reflexionar, desde las investigaciones abierta por Iván Illich, sobre el quiebre cultural que había traído la modernidad y que anunciaban ya la crisis por la que hoy atraviesa el mundo. Robert, “arquitecto desprofesionalizado”, como gustaba llamarse, eligió hablar del lugar y de su destrucción mediante la aparición del concepto “espacio”. Su historización da luz sobre las destrucciones culturales y económicas que ha traído la universalización del desarrollo. Publicamos el presente texto con autorización de su esposa, la antropóloga Sylvia Marcos. Entre los libros de Jean Robert en español destacan, Los cronófagos. La era de los transportes devoradores de tiempo, La traición de la opulencia, escrito en colaboración con el filósofo Jean Pierre Dupuy, y La edad de los sistemas en el pensamiento del Illich tardío.
Yacíamos
En las profundidades del monte, cuando
por fin reptaste hasta nosotros.
Más no pudimos oscurecernos hasta ti,
reinaba la compulsión de la luz.1
A mi oído, el título “El lugar en la era del espacio” tiene el mismo ominoso timbre que este extracto de un poema de Paul Celan. Tanteábamos la oscuridad, pero nos impactó la luz. Una luz que no admitiera su contrario sería insoportable. La sola idea de un día sin noche, de un sol sin luna ni estrellas, de una luz sin sombras, me estremece y me recuerda dolorosamente la vulnerabilidad de mis entrañas: tal debe ser la luz en la sala de disección. Pero siento que la Lichtzwang, la compulsión de la luz de la que habla Celan es más aterradora aún. Frente a ella, el dragón del Libro de las revelaciones es una metáfora ingenua para un horror indecible. Siento que para entender la intuición de Celan, la imagen apocalíptica debería invertirse exactamente. El poeta habla de la extinción, no de la luz, sino de la oscuridad, cual si el portador de una despiadada luz global amenazara ahora con borrar todas las zonas de penumbra, todos los claroscuros que protegen la tierna existencia local.
Escribí este ensayo con la convicción de que el espacio se ha vuelto el portador de una luz conceptual que expone lo oculto y lo que aún no es, que actualiza lo interior y lo exterior y penetra cada rincón de mi hogar y de mi corazón. Termina con una pregunta: ¿dónde, mis amigos y yo, encontraremos el coraje para crear nuestros lugares en la era del espacio?
Debo confesar que he sido creyente de una extraña religión natural que no rinde culto a Ge, Ra, Helios, Tonatiuh o Urano, la Tierra, el Sol o el Cielo, sino al espacio mismo, cual si este fuera el elemento primordial. Al tipo de creyente de la religión que busca el ex-tasis —literalmente una posición fuera de cualquier interior concreto— en el espacio, se le llama arquitecto, o al menos así se les llamaba en mis días. Diseñaban casas como si las vieran desde una orilla lejana; las construían como recintos aislados para seres universales que mantendrían a raya los detalles, lo particular, los individuos. Eliminaban como vanos ornamentos todo lo que no fuera tan universal como el espacio mismo. No satisfacían los deseos de personas concretas, sino las necesidades de los seres humanos. Como decía Le Corbusier, uno de esos creyentes: “Lo mismo en todos lados y en todo momento”. Primero, redujeron a las personas al papel de clientes, sujetos a necesidades, y pensaron que ese reductio ad absurdum exponía la verdadera relación primaria del Hombre con el mundo. Como las pinturas de Mondrian, el pintor consentido de los arquitectos, eventualmente sus diseños capturaban, más allá de accidentes y singularidades, los poderes plásticos eidéticos del espacio puro. Esto les causaba, de nuevo en palabra de Le Corbusier, “una emoción tan intensa que podría llamarse indecible”, un estado que era, para él, uno de los caminos a la felicidad. ¿Puede uno decir con mayor claridad que, para este y otros oráculos y pitonisas, enmudecer ante el espacio era una experiencia religiosa?
Algunos de estos guardianes de las enseñanzas de los maestros, asombrados por el espacio, fueron en su momento mis maestros.2 En la década de los setenta se me inició en la Section Eins del Instituto Politécnico Federal de Zúrich, el ETH. Para relatar cómo empezó el proceso de iniciación, permítanme contarles uno de los primeros ejercicios. Provistos con los planos de un edificio diseñado por uno de los Grandes Maestros (además de las superestrellas F.L.Wright y Le Corbusier, éstos incluían a Mies van der Rohe, Alvaro Aalto, Walter Gropius, Mx Breuer, Gerrit Rietveld y un puñado más, incluido el más local Max Bill), los futuros iniciados debían construir un modelo inverso de madera dura. Un modelo inverso es el equivalente tridimensional de un negativo fotográfico, un objeto en que el vacío aparece como lleno y lo lleno como vacío. Este ejercicio y otros de su tipo se diseñaron en una de las cumbres de la arquitectura moderna, el Bauhaus. Dichos ejercicios pretendían enseñar a los neófitos que el espacio, y sólo el espacio, era la sustancia que debían aprender a amasar. Tiempo después, mucho tiempo después, meditar en esta disolución de la materia y la materialización de la nada me ayudó a entender por qué algunos arquitectos de esta tradición podían no sólo sentirse a gusto en la arquitectura estadounidense con armazón de globo, sino incluso ¡alabar su vacuidad material en sus libros!3 Obviamente es lo más cercano al espacio puro, inmaterial, que la historia de la arquitectura puede ofrecer. No tardó, sin embargo, en intrigarme otra pregunta recurrente, una pregunta que ningún maestro pudo responderme jamás: ¿por qué algunos clientes de los arquitectos desarrollan un odio tan genuino y profundo por el espacio que han adquirido, en ocasiones a costos monetarios estratosféricos?4
Al ser un hombre común, me confrontaba a menudo con situaciones que cuestionaban el culto de mis maestros por el espacio y me hacían ver la materia como llena y el vacío como hueco. Pasé parte de 1963 y 1964 en Ámsterdam como proyectista en un estudio de arquitectura. Ocurrió algo notable, triste pero extrañamente dichoso. En esos años casi no había autos en la ciudad: un “atraso” por el que el alcalde Van Hall se sentía avergonzado frente a sus colegas europeos. Él y el ayuntamiento que los respaldaba (había sido héroe de la resistencia holandesa) querían ponerse al día con Essen, Fráncfort o Milán: construir caminos para irrigar la ciudad con tráfico vehicular, un signo de desarrollo económico. Esta amenaza cercana le dio a Ámsterdam una atmósfera de delicada vulnerabilidad, una cualidad que estaba por perder para siempre. No he dejado de meditar sobre esta conciencia de pérdida inminente, de algo único que pronto se iría para siempre, y que impregnaba la ciudad durante ese caluroso verano de 1964. Mi colega Hajo van Wering me llevaba a nostálgicas caminatas después del trabajo. Una tarde me llevó bajo un puente desde donde podíamos echar un vistazo al silencioso encuentro de la vida peatonal con el agua, la piedra y el cielo que debió inspirar a Ruisdael. Al día siguiente me hizo subir al campanario de una iglesia para ver qué tan hábilmente daba campanadas el encargado, cómo caía su cristalina música sobre una ciudad aún libre del estrépito de tráfico motorizado. Fue Hajo quien me habló sobre el nombre con el que las viejas familias se refieren todavía a su amada ciudad: mokum, una corrupción de la palabra hebrea makkom, cuyo significado es un lugar donde Dios expresó su palabra, un refugio para la gente amenazada.
En una atmósfera gozosa de precariedad, los jóvenes comenzaron a mover las calles. Un grupo se hizo llamar Provo y buscó provocar a las autoridades municipales para que confesaran abiertamente su prejuicio antipeatonal. Para demostrar la inutilidad de los coches, pusieron bicicletas públicas, libres, en todas las esquinas de las calles y fueron arrestados por ello. Otro grupo compara Ámsterdam con una manzana y pidió a la gente reunirse en su centro. En las subsiguientes reuniones surgieron muchos centros. ¡Ah!, la resistencia popular fue lastimosamente aplastada por la guerra del Progreso contra los ámbitos de comunidad de la gente y Ámsterdam dejó de ser un makkom (lugar de refugio) para peatones. Sentí que me estaba volviendo esquizofrénico. Al mismo tiempo que me iniciaba como creyente en los poderes extáticos del espacio, me seducía cada vez más el deleite de las calles, la olorosa, sombreada, vibrante y vulnerable vida de las calles que recién había descubierto. La calle misma estaba llena, pero no de la solidez de la madera del modelo inverso que nos imponían como ejercicio en la carrera. ¿Qué debía pensar sobre el tráfico automotriz después de lo vivido? ¿No era acaso la inevitable corrupción del “espacio indescriptible”? Nuevas preguntas me asaltaban: ¿qué hay en la arquitectura que destruye las calles? ¿Qué hay en el espacio que destruye los lugares?
Terminé mi iniciación y me volví uno de ellos: un arquitecto. Casi todos los lugares que hice indescriptibles pueden verse todavía en el ciudad francosuiza de Neuchâtel, y la calle que cayó victima de mi arte se llama Rue des Épancheurs: un banco mono funcional se erige ahora donde se hallaban la diversidad de las relaciones tácitas de apoyo mutuo entre vecinos cercanos. Pero me había puesto un límite. Si no resolvía mi enigma en dos o tres años, haría algo, quizás un viaje.
Aterricé en México en 1972. Redescubrí la materia en la forma del adobe mexicano, ese ladrillo crudo, hecho de barro y paja, que se seca al sol. Al principio pensaba que los adobes eran ladrillos primitivos. Eran de fabricación propia, pero también eran mucho más fáciles de reparar que aquellos requemados en horno hasta que se tornaban rojos; eran más pesados y difíciles de manejar que los bloques huecos de cemento, que eran más baratos, pero más endebles. Me tomó mucho tiempo liberarme del modelo inverso. En una ocasión los desmaterialicé en algo —¿un espacio?— indescriptible para el sentido común de mis vecinos. Bueno, hice con ellos una casa de arquitecto. Su casa, mi casa.5
Me tomó algo de tiempo comprender que esos frágiles e irregulares elementos de la mayoría de las casas en los pueblos mexicanos querían engendrar un tipo de lugar del que nadie me había hablado en el ETH de Zúrich. Cuando toco las paredes de mi casa, aún siento el rezumar de su lamento, sólo que ahora intento escuchar. Llegué a comprender que era un acto violento, casi una violación, usar adobe para generar espacio.
Los sollozantes adobes me hicieron sensible al abuso de las palabras “política”, “construcción de ciudad” e incluso “construcción comunitaria” cuando esas actividades transfieren la despiadada luz del espacio global al interior de los lugares de la gente. Pasé tiempo en las bibliotecas dando vueltas a mis preguntas y no tardé en descubrir que la creencia en el espacio no es sólo el mito de arquitectos y planificadores urbanos. Se ha vuelto una superstición endémica de las más modernas y racionales personas, uno de los sueños de la razón6 que engendran monstruos de los que Goya habló.
Doy la bienvenida a esta oportunidad única para ajustar cuentas con un viejo dilema del que rara vez se habla, y por hacerlo públicamente. Quizá pueda ayudar que plantee una nueva pregunta: ¿qué pasa con la política cuando y donde el espacio prevalece?
La historicidad de una certeza moderna
El espacio es un bicho histórico. “Cien años después de Newton el espacio se asumió como un a priori, mientras que cien años antes de él nadie lo conocía.” Si son ciertas estas palabras del físico y filósofo alemán Carl Friedrich von Weizsäcker,7 Kant estaba equivocado: el espacio no es un a priori universal. No es evidente que estuviera presente en todas partes, desde el comienzo. Euclides hizo geometría sin conocer el espacio.
El señalamiento de von Weizsäcker es sorprendente. He aquí un físico profesional que intenta convencernos de que antes del nacimiento de la física moderna tuvo lugar cierto evento, y ese evento es nada menos que ¡el nacimiento del espacio! Expresado de un modo menos dramático y más técnico, von Weizsäcker argumenta que el espacio es un constructo histórico: defiende la tesis de la historicidad del espacio.8
Por sorprendente que pueda sonar, el espacio —en sentido estricto, una nada perfectamente homogénea— es una construcción histórica. Como todas las construcciones históricas, tuvo un inicio y pronto podría llegar a su fin. Éstas, al menos, son las ideas que me propongo explorar en este ensayo. Los argumentos en favor de la historicidad del espacio me guiarán, a su vez, para enfrentar tres punzantes preguntas sobre la sociedad dominada por el espacio que hemos vivido y en gran parte seguimos viviendo:
- Quiero comprender cómo la noción de espacio homogéneo llegó a ser un elemento crucial para desarrollar la gestión administrativa moderna tal como la sociedad tecnológica la asume.
- Preguntaré cómo la creencia en “el espacio”, en tanto un a priori de todas las percepciones, ha afectado la noción mucho más antigua de “lugar”. El “hogar” de un ciudadano significaba el lugar más allá del umbral donde comenzaba el ámbito de lo común. El hogar se situaba ante los ámbitos de comunidad en una relación cualitativa que se desvaneció cuando el umbral se redujo a una mera frontera que separa dos dominios del mismo “espacio”.
- Busco, además, reconocer la manera en la que el espacio, formal y abstracto, afectó la percepción ética y política del lugar, que resulta del reconocimiento recíproco y la devoción mutua; esa atmósfera que crea la gente cuando habita junta en un espíritu de hospitalidad.
Por lo general, estas preguntas se topan con la terca resistencia de las personas que han pasado más tiempo sentadas en escuelas, en embotellamientos de tránsito o tras las computadoras, que platicando con sus vecinos. Ha aprendido a pensar el espacio como el último confinamiento. Para ellas, la existencia es una mera rutina en espacios planeados, y la libertad una expansión ilimitada de esa esfera. En 2001, cuando un freak de la computadora dice “espacio”, bien puede referirse al contenido multicapas del hipertexto en la nada electrónica, pero para la mayoría de los comuneros alfabetizados, el espacio aún significa “espacio de trasfondo”,9 el trasfondo universal de todas las existencias particulares, separado de estas y, sin embrago, presente en ellas y tras todas ellas, en cierto sentido como la página blanca tras las letras. Lo que ellos llaman “espacio” se ha integrado tanto a la maquinaria mental que configura sus percepciones, que ya no tienen la distancia necesaria para cuestionarlo.
Un bicho histórico… que podría llegar a su fin
Como ya sugerí previamente, tomar conciencia de que el espacio es histórico, implica que tuvo un inicio y, por lo tanto, podría ahora acercarse a su fallecimiento. Esta idea difícilmente habría molestado a la gente hace una generación. Sólo le habría parecido ridícula a quienes hubieran trabajado con matemáticas de bachillerato y confuso para quienes oscilan entre su casa y el trabajo. Para el siglo XX, la realidad del espacio cartesiano, tridimensional, dentro del que ocurre todo movimiento, ha llegado a ser “algo que se da por sentado”. Lo que hizo imposible reconocer el espacio como una criatura epocal.
Aun así, en el alba del siglo XXI, las certezas inocentes sobre ese confinamiento de todo o, como diría Foucault, lo confinado en el espacio, ya no es un absoluto como lo fue en tiempos del Sputnik. Desde entonces se ha comenzado a cuestionar el espacio como naturalmente dado. Las dudas surgen de dos lados. Por una parte, la transición de las técnicas instrumentales a las informáticas, del gobierno de las personas a la administración gerencial de las poblaciones, ha debilitado las certezas intuitivas que eran el soporte de la “modernidad”. Por la otra, los historiadores han reunido muchas evidencias que sostienen la tesis de que el espacio a priori, abstracto, apenas llegó a ser parte de la sabiduría popular mucho tiempo después de la época de Newton. Ésta es una amenaza de doble filo: creer que el espacio es la caja natural que contiene todo lo que existe puede invitarme a una nueva libertad o a fortalecer una nueva tiranía. Puede liberarnos del ingenuo sueño de que el espacio puede tornarse habitable —es decir, que mujeres y hombres pueden encontrar su morada en un espacio planificado— o subrayarnos la perversidad de anhelar una jaula reconfortante. Pero puede también hacernos terminar estrepitosamente dentro de un “espacio” virtual en el que lo lejano y lo cercano, el centro y la periferia, el yo y lo otro, colapsen dentro de una nada10 cableada en tiempo real.
Ese “algo” aun denominado “espacio” no tiene cualidades táctiles ni orientación, no tiene olor ni sabor ni recuerdo. Es inmune a los colores y las sombras, a los ritmos y sonidos de cualquier cosa inmersa en ello, mientras despoja de su aura a las cosas y a las personas, al continuarlas. No obstante, intento persuadirlos de que esta nada, esta ausencia de todo es un constructo social que caracteriza a un periodo histórico, la modernidad, que propongo denominar “la era del espacio”: la época en que las coordenadas cartesianas de las matemáticas y la física se convirtieron en el último más allá de toda realidad; el periodo histórico en el que escuelas y carreteras han inducido a la mayoría de las personas a reducir la inabarcables riqueza perceptual del mundo a un sistema de mediciones de distancias relativas.11
Resumamos: el espacio que Kant tomó como un a priori de la percepción es un constructo mental relativamente reciente. Esto significa que hay un “antes” y un “después” de su invención. La invención del espacio es, quizás, una de las grandes líneas divisorias de la historia: los seres humanos modernos no pueden recuperar las formas perceptuales de quienes vivieron antes de tal invención, y la gente de antes tampoco podría entender la visión de las generaciones que vinieron después. Nuestra era del espacio es profundamente extraña para la mentalidad premoderna. Así lo manifiesta el rechazo visceral a los confinamientos por parte de las personas recientemente engullidas por esta era. Por ejemplo, la confianza de un campesino mexicano en que cualquier objeto es libre de ser recogido como un bien común una vez que cayó al suelo, suele sobrevivir mucho tiempo después de que se volvió albañil en la capital. De ahí, la tan mal vista costumbre de muchos migrantes urbanos de dejar en el suelo todo aquello que ya no necesitan para que otros lo recojan. Por último, para la mente moderna el espacio como trasfondo universal es el más allá in-trascendente de toda realidad.
Agnosticismo y ascetismo disciplinados
Para continuar esta indagación sobre una certeza moderna, tuve que practicar una disciplina que llamo agnosticismo espacial. Con este término me refiero al esfuerzo ascético por zafarme del racimo de nociones y percepciones que nos impone el confinamiento de todas las realidades al interior del espacio homogéneo de la ciencia y la gestión administrativa. En un mundo de carreteras, aeropuertos, recintos educativos y pabellones penitenciarios, este confinamiento es tecnogénico —ya sea generado o reforzado por la tecnología—. Por ello, la práctica del agnosticismo ante las certezas de la era del espacio pide una ascética ante sus tecnologías. Aunque no pueda abstenerme de verme enredado con ruedas motorizadas que estremecen mis pies, entre cables que cancelan distancias, con la televisión que mira hacia todos los sitios desde un no-lugar, aún puedo cultivar una actitud escéptica y resistir a convertirme en un esclavo.
Disto mucho de ser el único descreído. Pero se ha vuelto necesario distinguir entre unos y otros descreídos. De hecho, hay dos tipos de escépticos del espacio. Por un lado, los irreflexivos internautas, adictos a la ciencia ficción, místicos new age y administradores de sistemas conectados a la realidad virtual, que abjuraron de la era del espacio sin siquiera percatarse de ello. Por otro lado, aquellos cuya mirada escéptica del espacio se enraíza en el estudio de la historia, quienes han sido mis guías.
Patrick Heelan, físico y filósofo, es uno de ellos. El espacio, ese concepto dominante que proviene del siglo XX, es para él el producto de la mediación tecnológica y la educación visual.12 Argumenta que los grandes pintores como Van Gogh y Cézanne entendieron que nadie mira naturalmente dentro del espacio de la perspectiva lineal, sino en una extraña geometría que “curva” todas las líneas rectas y es quizá no-euclidiana.13 Heelan explica también por qué los agnósticos del espacio son tan pocos: el ser humano moderno y educado, se resiste ferozmente a la revelación de las arbitrariedades de sus certezas.
El filósofo de la ciencia Yehuda Elkana alega que cada forma del pensamiento es “específica al espacio”, es decir, está determinada por el tiempo de “caja” dentro de la que fue generada.14 Elkana examina el modo en que diferentes espacios —el laboratorio, la sala de urgencias, un museo, un estudio cinematográfico— generan formas características de conocimiento, pero entiende que todos esos espacios surgen de las mismas “suposiciones institucionales universales y libres de contexto” que, según él, deberían ser el tema principal de quienes investigamos la ilusoria obviedad del espacio. Sin embargo, Elkena parece no darse cuenta de que cualquier espacio planificado por una institución moderna profesional —sea medicina, educación, gobierno o servicio social— es radicalmente heterogéneo respecto a cualquier lugar creado para habitarse. Es, por ejemplo, insensible a la diferencia radical entre una celda monacal y un laboratorio. La primera es un lugar engendrado por gestos cotidianos que responden a reglas comunitarias, mientras que el segundo es un espacio tecnogénico necesitado de un control profesional. En contraste con la mayoría de los recintos modernos, la celda monástica, la capilla de la cofradía y la pequeña escuela barrial son ejemplos eminentes de lugares que deben su existencia y atmósfera a la actitud de las personas y su relación entre ellas.
El agnosticismo espacial toma otra forma con Ladilav Kvasz.15 Para este físico matemático y epistemólogo, el espacio es inseparable del concepto de “equivalencia proyectiva”. Imaginen que se sientan ante su mesa en la noche y observan una taza y su sombra bajo la luz de una lámpara. Conforme acercan sus ojos a la fuente de luz, las formas de la taza y su sombra tienden a traslaparse. A este punto se le llama “centro de proyección”. Si pudieran verlas desde el punto exacto que ocupa la lámpara, el traslape sería perfecto: la taza y su sombra serían proyectivamente equivalentes. En general, se dice que dos figuras son proyectivamente equivalentes si hay algún punto en el que ambas pueden verse en traslape. A este punto se le llama “centro de proyección”. Su construcción, argumenta Kvasz, define siempre una subjetividad espacial. Si una de estas es un objeto real y la otra un dibujo sobre una superficie, el centro es el ojo. Desde este punto de vista subjetivo, los pintores renacentistas construyeron un espacio ideal en el que computaron punto a punto la proyección de objetos reales y, posteriormente pretendieron que lo que dibujaron era lo que su ojo en realidad había visto. Así fue como la perspectiva lineal se convirtió en paradigma de la representación visual de la realidad e incluso de la observación objetiva durante cientos de años. Ello inauguró un estilo de pensamiento por el que sólo era real lo que podía comprimirse en un espacio construido. De acuerdo con Kavasz, todas las aplicaciones que se derivan del principio de equivalencia proyectiva son ejemplos de la diversidad de cajas mentales en las que el espacio puede confinar la realidad. Este comentario lo realiza con respecto a la geometría proyectiva de Gérard Desargues, la geometría no-euclidiana de Lobachevski y luego al modo en el que Beltramy, Cayley y Klein la verificaron a plenitud en superficies euclidianas. Para Kvasz, cada una de estas hazañas conceptuales lleva la marca de una forma epocal de subjetividad.
El filósofo holandés Jan Hendrik van den Berg, creador de una forma radical de fenomenología que llama “metablética”,16 la doctrina de los cambios, están interesado en la forma de la subjetividad que, sospecha, acompaña todo tipo de espacio. Dado que la propia subjetividad específica da cuenta de la construcción del espacio en una época (¡si acaso existe una!) del estilo de su arquitectura y hasta del tipo de enfermedades que la gente sufre [sic], amplias conexiones pueden trazarse entre esas esferas aparentemente separadas. Así, van den Berg ve una correlación (a partir del siglo XVIII) entre la desaparición de las relaciones interior-exterior típicas del estilo barroco en arquitectura, la emergencia de geometrías no-euclideanas,17 y más o menos al mismo tiempo, la primera descripción clínica de una neurosis bajo el nombre de “el mal inglés”. Catherine Pikstock, una teóloga, se acerca a la obsesión moderna por el espacio desde un lugar completamente diferente. Lo interpreta como un equivalente de la “sofística” o argucia que Sócrates denunció en el Fedro.18 Mientras caminaba a lo largo del río Ilssus, en las afueras de Atenas, el joven Fedro pretendió entretener a Sócrates con un discurso sobre el amor que se había aprendido de memoria de un rollo. Sócrates se burló de él y para que confesara su engaño lo hizo leer en vez de fingir que conversaba. Sócrates improvisó dos discursos. Uno en que se mofaba de los sofistas que reducían el discurso a un equivalente del lenguaje escrito y otro, genuinamente hablando, que celebraba el logos como una analogía del amor. Contrario al primero, el discurso oral de Sócrates establecía una relación concreta con Fedro, así como con el pozo en el que bañaba sus pies, con la ninfa que habitaba en ese pozo y con los aromas de la temporada.
En 1574, en su introducción a su Logike, Peter Ramus19 escribió que su lytle booke iba a ser más provechoso para el lector que todos los años dedicados a estudiar a Platón. Lo que propuso fue un “cálculo de la realidad” en el que todos los temas estaban divididos en etapas ordenadas y sucesivas, comenzando con la más general y progresando hacia la más particular. Estas etapas eran cajas mentales que inmovilizaban los objetos en sus definiciones y excluían la comprensión del conocimiento “como un evento que llega”.20 Según Catherine Pickstock, el cálculo de la realidad de Ramus es el sometimiento de la lógica al pensamiento espacial. El espacio, señala, se ha convertido en una pseudoeternidad que, a diferencia de la eternidad genuina, es plenamente comprensible para la mirada humana, y se supone que está a salvo de los estragos del tiempo. Sin trascendencia genuina, el espacio debe ser absoluto. Este absoluto es también el resultado de un intento por evitar la temporalidad y la subjetividad humanas. Pese a ello, genera su propio tiempo falso y su subjetividad. La “especialización ‘sofística’” propaga la ilusión de una aprehensión de los hechos sin mediaciones y se ha vuelto normativa en la ciencia y sobre todo en la vulgarización. Las manipulaciones mecánicas que son posibles dentro del espacio cartesiano proporcionan al ser humano moderno una “instalación” demasiado seductora. Si la toma como “lo real”, se verá llevado a imaginar que la facilidad y la predictibilidad de las operaciones dentro de esa esfera artificial muestran su verdadera y primaria relación con el mundo.
Cada uno de estos agnósticos del espacio se enfoca en cierto aspecto de la historicidad del espacio. El espacio para Heelan es un producto de la educación visual y la tecnología. Una vez constituido, según Elkan, éste confina a la gente dentro de cajones mentales cuyas notables diferencias enmarcarán el hecho de que, sin importar cuán diversas sean las reglas que gobiernan su construcción, son cajas que los encajonan dentro de ellas. Esta forma del conocimiento lleva a la especialización del pensamiento: de acuerdo con Kvasz nada de lo que se mantiene libre de confinamiento se considera real. Ya que el espacio incluye al propio ser, la distinción entre interioridad y exterioridad colapsa. En el análisis de van den Berg, es mediante este colapso que surge una nueva forma de subjetividad que no conoce interioridad alguna, que es “desalmada”. Finalmente, Pickstock afirma que el espacio funciona como una pseudoeternidad: a la gente desarraigada de su tierra y su lugar le ofrece la falsa seguridad de que algo permanecerá cuando todo lo demás haya fenecido. Vista a partir de estos autores, la invención del espacio parece concomitante con el nacimiento del sentido moderno del propio ser y su relación con lo otro. Pero dicen poco acerca los pasos que llevaron a esta invención.
Una idea y sus protoideas
El origen de los conceptos científicos modernos a menudo se pierde en un magma de ideas no científicas que algunos filósofos de la ciencia llaman protoideas, La tarea de rastrear las líneas filogenéticas de vuelta hasta sus diversas protoideas es usualmente un ejercicio de inspiradas conjeturas. Por ejemplo, Lwdwik Fleck observa una protoidea de la reacción de Wassermann (un examen sanguíneo inventado en 1906 para diagnosticar sífilis en el laboratorio) en la creencia premoderna de que el “flagelo carnal” era una corrupción de la sangre.21 Confieso que a veces he soñado que busco en la historia la protoideas del espacio y presento aquí alguna de mis conjeturas. En el mejor de los casos cada uno de mis hallazgos resume un aspecto específico del improbable montaje que habría de convertirse en el espacio.
Enfocar en puntos especiales con la mirada hacia adelante, con el cuerpo protegido o escondido, como en una cueva o un matorral, podría ser la postura prototípica del cazador.22 Cuando ese acto lo realiza una persona sentada en una silla frente a una página, como estoy yo en este momento, en ocasiones se le llama “investigación”
Comparable a la protección de la parte trasera del cuerpo, pero cargado con sus símbolos originales, está el acto de mirar a través de una ventana.23 Otra protoidea del espacio puede ser la capacidad de describir un territorio sin admitir ninguna contigüidad entre un “ahí” y el “aquí” de quien describe. En otras palabras, la elaboración de mapas debe implicar un aspecto esencial de la idea de espacio. Mientras ponderan esto, recuerden que los romanos y los “cartógrafos” medievales no dibujaban mapas en el sentido moderno, sino itinerarios.24 Los itinerarios nos hablan de pasos sucesivos en líneas de contigüidad y no de superficies de territorios representados como si se vieran desde arriba.
Entre las protoideas del espacio en la Antigüedad, el horizonte merece una mención especial. Aunque designa una mirada subjetiva individual de los límites del campo visual, tiene su origen en la percepción local y comunitaria de los “límites del mundo”. Estos límites definían, dentro de sí, un ámbito homogéneo de familiaridad, el dominio de un “nosotros”, mientras que todo lo que yace más allá o fuera de ellos se consideraba de un modo o de otro tabú.25 Koschorke ha mostrado que la noción subjetiva de un límite del campo visual que se mueve al ritmo de alguien que camina es el resultado de un progresivo desincrustamiento de las personas respecto de sus fronteras nativas. De acuerdo con Lenz y Ruth Kriss-Rettenbeck e Iván Illich,26 esto fue un llamado a la experiencia de la “heterogeneidad espacial” —una contingencia vivida de la mano de Dios que propulsó el gran movimiento del peregrinaje medieval y contribuyó a que la experiencia subjetiva de los límites, el caminar con quienes caminan, fuera parte de la experiencia de todos.
Para algunos agnósticos del espacio, la invención de la perspectiva lineal es el verdadero nacimiento del espacio. Según Koschorke, el espacio perspectivo se engendró a finales del siglo XIV mediante la introducción del horizonte en la matriz de la pintura renacentista en el norte de Italia.27 El “horizonte” pictórico no fue ya la cresta de las montañas o el fondo de la bóveda celestial, sino la línea abstracta de los puntos en los que el ojo del observador se encontraría con sus pies, si es que llegara a alcanzarlos (un hecho imposible). En otras palabras, el horizonte fue ahora la construcción matemática del infinito en una superficie finita.
En el siglo XII, las palabras en el pergamino comenzaron a separarse mediante intervalos blancos, una innovación que hizo posible la lectura silenciosa. El nuevo hiato sobre el que el ojo debía saltar de palabra en palabra es, quizás, otra protoidea del espacio. ¿No es pensable acaso que el vaciamiento de la densidad de la página escrita mediante esas brechas regulares abrió el camino hacia la idea de que las letras son mentalmente desprendibles de su soporte material —que ahora si vislumbra entre ellas—? En otras palabras, ¿será que esta innovación técnica condujo a la idea ulterior del que el texto y la página son separables?28 De hecho, los escribas no tardaron mucho en desprender las palabras, ahora aisladas, de las pieles rugosas y malolientes que habían sido su soporte por milenios, para transferirla a la más estéril superficie de las páginas de papel.
Sin embargo, tomó bastante tiempo para que la idea del espacio se filtrara en la lengua popular. Hasta la época de Shakespeare, “espacio” seguía siendo, enfáticamente, un lapso de tiempo. Indicaba un respiro, una oportunidad más. Designaba también expansión: la apertura de la tierra, el mar o el suelo, o el intervalo que se abre en un lugar atestado. La gente vivía en un mundo que Dios había creado separando el Cielo de la Tierra y el Día de la Noche sin necesitar una caja para sostenerlos.
Parecía que “el espacio” no podía convertirse en un contenedor universal hasta que las esferas planetarias concéntricas y transparentes de la Antigüedad se disolvieron en las órbitas elíptica, esas rutas a lo largo de las cuales los planetas se movían alrededor del Sol y el Sol mismo se volvió tan sólo una estrella más en un universo dimensional. El espacio no pudo ser predominante antes de que el cosmos armónico se disolviera en el sistema mundial. Pero entonces, en tan sólo unas cuantas generaciones, se dio por sentada esta criatura monótona y abstracta; se le embelleció a través de la poesía y fue exaltada como un atributo de Dios. El espacio se había vuelto el cajón del mundo, el confinamiento supremo.
El último confinamiento y la propagación de la escasez
Cuando pienso en confinamientos, lo que viene a mi memoria es el de los pastizales que transformaron los ámbitos de comunidad en espacio privado. O pienso en los espacios especializados donde niños, enfermos y locos son puestos para que estén únicamente entre ellos. Sin embargo, con demasiada frecuencia la gente olvida que remplazar los ámbitos de comunidad autogobernados con espacios administrados desde fuera provee la justificación definitiva para este aspecto fundamental de la modernidad. Lo que está en juego es el confinamiento de nuestro ser mismo en el interior del espacio: el evento histórico en que el espacio llegó a concebirse como un a priori.
Al movimiento de confinamiento se le ha llamado alternativamente “guerra contra la subsistencia” (Robert Muchenbled, “tragedia de los ámbitos de comunidad" (Karl Polanyi), la “muerte de la economía moral de los pueblos” (E. P. Thompson), o “la construcción social de la escasez” (Paul Dumouchel). Todas estas definiciones aplican también al confinamiento de todos los confinamientos: el espacio. El espacio empobrece las realidades locales hasta el punto de la inanición perceptual; expropia a la gente de su común aprehensión sensorial del mundo; desgarra la economía (oikonomía = el gobierno de una casa) de todo oikos concreto (todo hogar concreto); contribuye a propagar la escasez como la experiencia moderna prevalente. Sin embargo, aún no se reconoce públicamente el hecho de que el espacio sea el síndrome de deficiencia perceptual adquirida que está en la raíz de la experiencia de la escasez.29
Hasta el momento se ha pasado por alto una importante verdad historiográfica: la invención del espacio es el otro lado de una historia aún no contada. Mientras los historiadores celebran los logros sucesivos que hicieron posible la moderna maestría del espacio (y el control de la gente por esta maestría). Otra historia, una de pérdidas sucesivas, debe también contarse. A veces, cuando intento hacerlo, tengo la impresión de que el espacio a prior es una enfermedad endémica, un mal extraño, porque los afectados por ella afectan a su vez la realidad, la hacen superficial, causan que disminuya o se desvanezca, la vuelven inhabitable para sí mismos y los demás. Pero, sobre todo, tengo la impresión de que tanto cosas como personas pierden la relación entre sí y se desmoronan.
Investigación sobre lo obvio
He comenzado una investigación sobre algo que la mayoría de mis contemporáneos consideran demasiado obvio como para cuestionarlo. Ello me ha llevado a seguir el razonamiento de media docena de pensadores especialmente escépticos ante el carácter dado y “natural” que generalmente se atribuye al espacio. Al hacerlo, he desenredado algunos de los pasos mediante los que llegó a existir este artefacto mental. Pero, ¿reconocer su historicidad puede regresarlo a la inexistencia? En otras palabras, ¿acaso el agnosticismo espacial implica creer en la no existencia del espacio? No, el espacio ya no puede desaparecer, como tampoco puede hacerlo ya la escasez. Aeropuertos, carreteras, hospitales, claustros educativos, supermercados, cárceles, ayuntamientos, el monopolio radical de los vehículos sobre las calles urbanas, hasta las áreas suburbanas y sus bien podados céspedes son, todos, consecuencias de la administración del espacio. Por definición los espacios planificados son escasos. El espacio, virtualmente el último campo de despliegue de las fuerzas del mercado ha llegado a ser “proyectivamente equivalente” a la economía. Y el punto de vista desde el que observamos su traslape es la escasez, ley de hierro de la modernidad.
Antes vimos varios de los posibles ingredientes históricos del concepto de espacio y los llamamos protoideas. Los invito ahora a un ejercicio diametralmente distinto. El concepto de espacio ha reorganizado aspectos30 de una percepción que, en otros tiempos y lugares se configuraron de maneras radicalmente diferentes. Esta organización es tan específicamente occidental y moderna que estoy casi a punto de argumentar que es la condensación de todo lo que es occidental y moderno. Lo veo como una forma radicalmente única de fragmentar, configurar y monopolizar experiencias que en otros tiempos fueron parte de la condición humana, que implican una existencia en esencia localizada.
¿Hay alguna forma de nombrar estas experiencias localizadas que no se someten a monopolios del pensamiento espacial? Y si es así, ¿el nombre escogido representa algo que pueda reivindicarse como ancestros del espacio? O, por el contrario, ¿tal reivindicación podría deslegitimarse porque podría encubrir la espacialidad occidental del concepto de espacio? Enfrentado a este acertijo, he decidido dar a estas experiencias el nombre de “lugares”.
Plenamente consciente de los múltiples significados para “lugar” en los diccionarios, sé también que las palabras alemanas Ort, Platz o Fleck; las francesas lieu, endroit o laclité; las castellanas “lugar”, “sitio”, “ámbito”, tienen todas sus propios y característicos campos de significado y que no se traslapan entre sí. En consecuencia, entiendo que al usar la palabra inglesa place (lugar) de la manera en que lo hago, acuño un término técnico.
El uso de una palabra antigua y significativa para designar algo que mantiene su contraste con una nueva certeza es casi inevitable cuando se busca el nacimiento de lo obvio, especialmente cuando se emprende sobre la base de un distanciamiento histórico. Un ejemplo es la adopción de la palabra “género”, un término que hasta hace dos o tres décadas tenía un significado en la gramática y sólo en ella. Después, “género” comenzó a utilizarse para nombrar una realidad que a tal grado se daba por sentada que no había necesitado nombre: el hecho de que hay hombres y mujeres. Entonces se utilizó “género” para enfatizar una percepción histórica de este hecho, algo radicalmente diferente al sexo moderno. El sexo, universal y contagioso es una característica secundaria, notable por la protuberancia en los pantalones o bajo la blusa, que afecta a los seres humanos estándar. El “género vernáculo” y local, diferente en cada valle, es una interacción de los dominios femenino y masculino, de las actividades masculinas y femeninas que engendran estilos únicos de vivir. ¿Es quizás el lugar al espacio lo que el género al sexo?
Recuperar un sentido del lugar
Recuerden que quería contar una historia aún no narrada. O volver a trazar la historia de las pérdidas que acompañaron las conquistas conceptuales del espacio. Esta historia está formada por relatos sobre lugares desaparecidos. Sin embargo, ¿podría ser, o es demasiado descabellado, que narrar la historia conduzca a su vez a una cierta recuperación del sentido perdido del lugar?
Imaginen que retroceden en la historia del modo en que lo hace un cangrejo y miran cómo se desvanecen al pasar las certezas arraigadas de la modernidad. Cuando la del espacio a priori se vuelve brumosa, ¿qué ven? Responder “lugares” es apenas nombrar. ¿Qué hay bajo el nombre?
Libertad de movimiento y apertura seguramente van a estar ahí, pero también la orientación y los límites, sin los cuales no hay orientación posible. La esencia de estas experiencias es, quizá, la frecuencia de pares de opuestos complementarios: abierto-cerrado, cerca-lejos, libre-delimitado, visible-oculto, ahora-aún no. Muchos de estos pares son espejos de las asimetrías del cuerpo con el mundo: el centro del mundo bajo nuestros pies, y el horizonte. Otros son materiales: la firmeza del suelo contra la ligereza del aire.
Otros más se manifiestan en el movimiento. La locomoción mecánica en el espacio desata una sucesión de imágenes fugaces en un sueño sin fin, como los “paisajes” a través de la ventana de un tren. Pero caminar de un lugar a otro devela las profundidades sustanciales del mundo visible, trae las cosas a mi presencia corporal “en la revelación de su materialidad”, como decía Gastón Bachelard. Los movimientos de quien camina traen al ámbito de sus percepciones una existencia que, en el mejor de los casos, estaba potencialmente ahí (en el pensamiento o la memoria). Es a través de mis movimientos que los objetos frente a mí me revelan su faceta oculta y logran ser asibles, y que se revelen las cosas que por ahora están detrás del horizonte. A su vez, la naturaleza logra asirme en sus movimientos. El mundo es una experiencia de mutuo asimiento, escribió Bachelard, y esta mutua aprehensión de dos seres cara a cara, es otro aspecto de estar en los lugares.
Lo que miro es complementario de lo que puedo, añadió Merleau Ponty. Lo que miro no puede desgajarse de lo que puedo alcanzar, tomar, gustar, oler, escuchar; ninguna imagen ideal puede ser abstraída de estas potencias y de sus desafíos por el movimiento de la naturaleza. Es sólo mediante una elipsis que puede decirse que los sentidos se “superponen” en una acción articulada, porque en primer lugar nunca estuvieron separados. En esta percepción conjunta o sinestesia, las cosas están presentes antes de cualquier hipotética reducción de su percepción a “datos sensoriales” separados: los ojos escuchan a escondidas, las palabras iluminan, los pies miran y la nariz toca el aura del cuerpo. La sinestesia es otro aspecto de la percepción de los lugares.
Historia de los lugares
Podría ahora multiplicar la historia de los lugares, cada una ilustrativa de cierto aspecto de lo que significa estar en un lugar: complementariedades asimétricas, aprehensiones mutuas, sinestesia. Algunas les serían significativas, pero me temo que otras estarían tan lejanas de su experiencia que, en vez de evocar posibles lugares, tan sólo les sonarían a rarezas. Confieso que por años he buscado en los trabajos de autores como Mircea Eliade, Georges Dumézil o Joseph Rykwert sus historias sobre la fundación de lugares de épocas antiguas. Creo que el efecto de extrañamiento que generan estas insinuaciones de mundos ahora perdidos podría acentuar por comparación la extrañeza de la modernidad. Vean, por ejemplo, este recuento de un ritual de fundación de alrededor de 1500 a. C., según está asentado en el Rig Veda, el libro sobre preceptos religiosos más antiguo de la India: “Aquel que quisiera fundar un lugar debía primero hacer una hoguera con brasas tomadas del hogar de un campesino. Esta hoguera —el fuego de la tierra, del campesino, del señor de la casa— debe ser redonda”.
Después, continúa el Rig Veda, el fundador daba una serie de paso con dirección al Oriente. Al detenerse marcaba con piedras un cuadrado en el suelo: el corazón del segundo fuego. El fuego circular y el cuadrado establecen una relación que evoca la que existe entre la tierra y el cielo. Si la primera hoguera es redonda, no es porque la Tierra sea un globo, sino porque la línea del horizonte es aproximadamente un círculo en medio en el que uno está de pie: la tierra visible es un círculo. Lo mismo en todas direcciones, un círculo no puede orientar. Una cruz dentro de un círculo expresa la unión entre el cielo y la tierra. Luego, el fundador camina de regreso como un cangrejo hasta la mitad de la distancia entre los dos fuegos, contando sus pasos. Entonces mira hacia el Sur y camina tantos pasos como hizo al retroceder. Ahí establece una tercera hoguera, más pequeñas que las dos primeras y que, expresa el Rig Veda, “no debe tener forma definida alguna”.
Esta historia refleja la manera en la que los inmigrantes de la planicie iraní, en lo que ahora es India, engendraban sus lugares hace más de tres milenios y medio… o, al menos, la manera en la que Georges Dumézil la entendió en el siglo XX. He amado esta historia y, sobre todo, la manera en la que Dumézil la cuenta en La religión romana arcaica mostrando cómo los tres fuegos protohindús prefiguraban las tres castas principales de la sociedad hindú y, más allá de ello, la división de la sociedad prototípica (¡e hipotética!) indoeuropea en tres órdenes básicos: los sacerdotes, los guerreros y los cultivadores. De cualquier manera, al exponerlo en la primera Mesa de Oakland me hizo despertar de estos sueños históricos: me di cuenta de que era tan extraño plantearlo allí como le es un okapi en la Jack London Street que induciría a los paseantes a pensar que un circo había llegado al pueblo.
Los griegos llamaban temenos a la figura primordial de una cruz en un círculo, los romanos la llamaban templum. Era el artefacto original de orientación, resultado de un acto de fundación. En Roma, el haruspex contemplaba el templum de la futura ciudad en el cielo y luego lo expectoraba sobre el suelo donde devenía el signo visible (igualmente llamado templum) de la unión del cielo y la tierra (una hierofanía) que instituía un lugar habitable.31 Un lugar se hallaba limitado en su extensión, pero abierto al cosmos; tocaba los cielos como un árbol con sus ramas y tenía raíces en el inframundo: era un topocosmos.
Pero los descolocados okapis y dromedarios, deberían verse en zoológicos y colecciones, no en un vecindario de Oakland. El peligro de ilustrar los caracteres de los lugares con ejemplos tan remotos es que pueden inducir a quien escucha a la nostalgia del anticuario o, peor, a la creencia de que los rituales antiguos pueden revivirse bajo mitos modernos. Cualquier intento por recrear los ritos fundadores de lugares en el espacio es como establecer una reservación para los últimos oholones detrás de la casa del alcalde. Pero acaso la siguiente historia nos suene familiar. Es acerca de los dioses griegos Hestia y Hermes, dioses del hogar y la hospitalidad.32
En su polaridad la pareja Hestia-Hermes expresaba la tensión propia de la asimetría complementaria preespacial. Ello requería de un centro, de un punto fijo desde el que las direcciones y orientaciones pudieran definirse. Era, además, el locus del movimiento, lo que implicaba la posibilidad de transiciones, del pasaje de cualquier punto a cualquier otro. Hestia y Hermes eran los dioses del dominio doméstico. Eran también los símbolos de los gestos de mujeres y hombres y de su interacción. Uno sólo podía entenderse a través de la otra: por ejemplo, es sólo en relación con Hestia que todos los diferentes aspectos de las actividades de Hermes adquieren coherencia. Hermes hizo lo móvil, Hestia lo centrado. El lugar de Hestia era el corazón, cuya piedra profundamente enraizada era símbolo de la constancia. El lugar de Hermes estaba cerca de la puerta que lo protegía de los ladrones. Las características y actividades de Hermes son los componentes asimétricos de lo que Hestia es y hace.
Pero no más okapis ni dromedarios. Los lugares que nos interesan son los que pueden salvarse del monopolio de las verdades espaciales, los que pueden establecerse en nichos discretos y protegidos del contagio del espacio: Humildes, sin atractivo folclórico, tienen —sin embargo— la mayoría de las características que los lugares tienen, y el espacio no. Así es que dediquemos este ensayo a la mesa de Jerry.33 Que este sea un lugar. Desde él, tres o cuatro pueden cuestionar el monopolio radical del espacio que transforma a las personas en paquetes para ser transportados, a los ciudadanos en clientes para ser atendidos y a los vecinos en números.