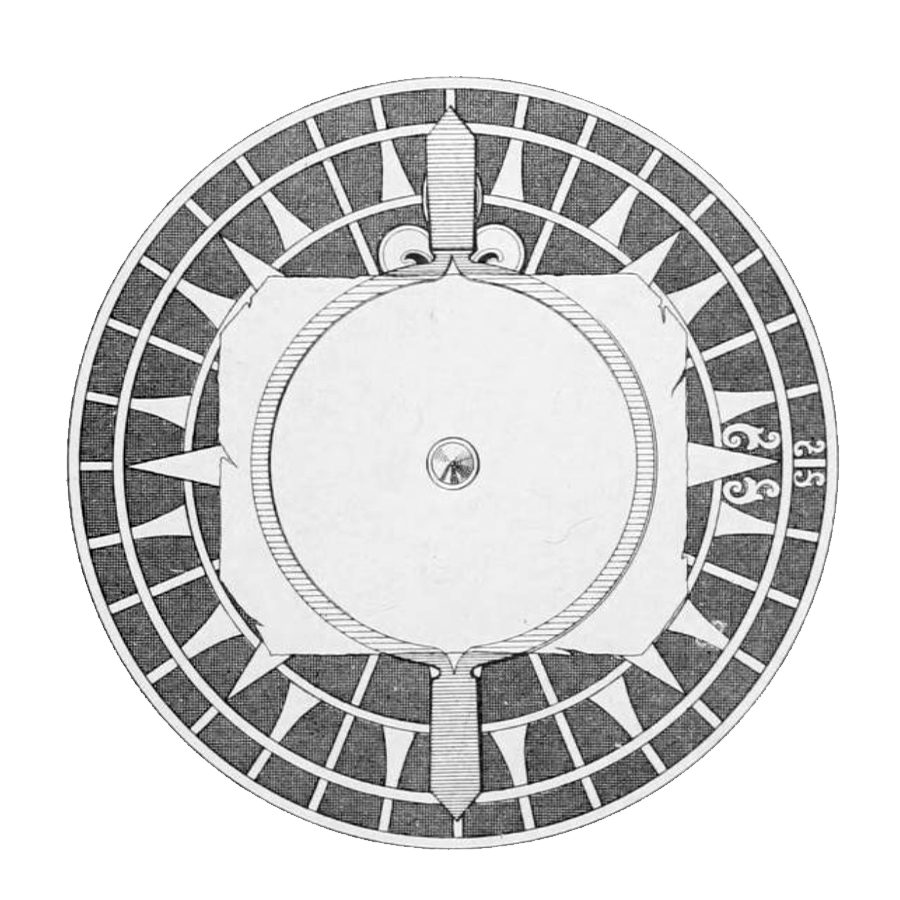Mediante un fino análisis de obras que retratan el sufrimiento de Cristo y de quienes lo acompañaron en su pasión y muerte, particularmente el de María, la poeta Melisa Arzate contrasta el sufrimiento de quien muere con el de quienes asisten a él y lo llevan consigo el resto de su existencia. “La muerte del otro —escribe Melisa desde su propia experiencia de pérdida— parte y abandona, desintegra y suelta, calcina y libera a un ser del mundo.”
So I run to the river
It was bleedin’, I run to de sea
It was bleedin’, I run to the sea
It was bleedin’, all on that day…
Nina Simone

¿De dónde viene el dolor cuando es súbito, insondable, contradictorio? Tan pronto como se enuncia ese tan pronto, incluso antes, un golpe seco de la realidad puede transformar a un individuo y lanzarlo al despiadado vacío. No como cuando el neodadaísta Yves Klein saltaba con ostentosa alegría hacia el inicio de sí mismo para convertirse en una de sus propias antropometrías, sino más bien, como cuando una sola gota de agua basta para vaciar el mar, pero es apenas suficiente para saciar la pena de quien tanto sufre, tanto teme, tan tormentosamente ama. Para quien ha abandonado la vida, no hay nada ya, al menos de naturaleza terrenal, comprensible a través de los parámetros de lo conocido en la existencia consciente. Pero el dolor para quienes permanecen suspendidos en ese momento de pérdida, ausencia, alejamiento y vacío, apenas comienza y no hará, con el lento paso del tiempo, más que transformarse y transmutar hacia algo tan duradero como, con ires y venires, lo que reste de sus propias existencias, marcadas por el hierro incandescente de la memoria, el despojo, la acallada desolación.
En el Retablo de Isenheim de Matthias Grünewald, el crucificado se retuerce, desfigura, descompone brazos y manos, piernas y pies; de su costado chorrea con profusión un borbotón de sangre fresca que se une a los cientos de gotas escarlata que perlan el cuerpo tenso; sus genitales están apenas cubiertos por un burdo cendal desgarrado que acrecienta la pena en el temple (no hay nada templado, más que la tempera de clara de huevo en una obra con este grado de descarnamiento). Su rostro no exhibe, todavía, las señas de identidad de un cadáver de horas, afilado, carente de expresión, incluso por fin despojado de los dolores, cualesquiera que hayan sido, que lo aquejaran en vida; aquí el padecimiento físico, pero sobre todo el agotamiento espiritual, son evidentes en la boca entreabierta que parece acabar de exhalar su último aliento de vida y unos ojos que aún fruncen el ceño levemente en señal de suplicio. Magdalena de hinojos, con los cabellos sueltos, y María, sostenida por Juan el Evangelista, suplican al cielo que lo que ocurre ante sus ojos sea una espesa pesadilla, un terrorífico trampantojo que concluya con el poder de las súplicas y rezos: negación de lo inevitable e incomprensible que, por más anunciado y sabido, al precipitarse de lleno hiela la sangre, contradice la existencia misma.
Pero, el dolor al que quiero referirme no está allí; tampoco en lo que el barroco llamaría momento pregnante. Mucho menos en el Cristo de San Plácido de Diego Velázquez, cuyo cuerpo primorosamente proporcionado se halla suspendido en calma, aún clavado y aun con la huella hemática del suplicio empapando el madero en cruz, todo justa medida, todo beatífica paz, ceñido un cendal que recuerda el gusto grecolatino por el pliegue de paños adheridos a los armónicos volúmenes del cuerpo; de él, emana la luz que extrae de las tinieblas a esa única figura que flota milagrosamente en una revelación casi teatral, donde el alma observante halla en el dolor consuelo, esperanza y calma al contemplar el halo que ilumina la cabeza humillada, abandonada, habitada por la gracia de la vida eterna. La divinidad es, por definición, atemporal, rasgo que Velázquez consigue en este óleo, en parte, expulsando del relato a dolientes absortos o plañideras que exacerben la realidad de la escena por su angustiosa e irreparable naturaleza. Sucede que Dios rara vez muere dentro del ser porque, en muchos casos ni siquiera nació o pelea la contra en conflictos ideológicos que no poseen el dolor de lo terreno: ese, por tangible, orgánico, palpitante, es el que atormenta al ánima por los siglos de los siglos.
Así que es probable que ni todo el patetismo cristiano de la historia del arte occidental, con todo y su cristología de nazarenos ensangrentados, dolorosas atravesadas por puñales, pieles despeñadas, llagas desgranadas, y la caterva de martirologios canónicos que se regodean casi perversamente en el sufrimiento esperpéntico del cuerpo para reivindicar la trascendencia del alma, alcance el grado de perpetuo dolor de una Piedad o un Descendimiento. Ahí, Cristo ha muerto, no hay seña alguna de vitalidad y su sufrimiento ha terminado; la sangre ha dejado de manar, el sudor y las pulsaciones detenidas han enfriado su piel, articulaciones y músculos por fin se han relajado para dar cabida a una plácida languidez producto de la ausencia de todo cuanto dolió, pero también cuanto hizo vibrar la carne en los días de graciosa luminiscencia. El dolor físico del yacente desprovisto de voluntad, se ha mudado a los otros, los llamados deudos (dēbeō, quien se debe a ese que falta, a quien la vida ahora le está en deuda por haber hurtado en el trayecto una parte de sí, quien ha sido arrancado de una unión más fuerte que la de una falange física y se halla más bien constituida por una construcción amorosa y moral) que, acaso, consiguen en un primer momento fundirse con el terror en un alarido sordo, un llanto ahogado, una negación eterna. A ese dolor es al que quiero referirme huyendo, tan sólo por esta vez, a la organicidad del dolor físico, a su carácter tangible, terreno y casi vulgar, pero siempre seductor para el arte cristiano. Este otro dolor, el del ser que continúa extrañamente existiendo, en tanto quien permanece en un espacio físico o etéreo se duele y piensa la pena, se resiste o se le entrega como un amante: lo repasa, lo sabe, lo ve venir en oleadas que, al contrario de las marinas, nunca se retiran del todo, sino que ganan cada vez más y más terreno hasta volverse uno con el ser. Entonces la clínica apuntará a que el duelo (batallas a muerte con la memoria de quien se fue, pero que vive en uno y, por lo tanto, es en realidad el enfrentamiento del uno consigo mismo) ha terminado y el individuo ha sanado. Sin embargo, la realidad es que ese que antes llamamos deudo, se ha fusionado con el alma de quien se ha desvanecido en el tiempo para poder estar consigo mismo; se ha suscitado una amalgama, una fundición, una des-individuación de quien ahora lleva al otro adentro, corriendo a toda prisa por el torrente sanguíneo, siendo dendrita, catalizador, enzima, impulso eléctrico.
Pienso no sólo en el quizá apacible pero, en el fondo, abrumadoramente doloroso rostro de María en la Pietà Vaticana de Miguel Ángel Buonarroti, sino más precisamente en la faz desdibujada, ausente, imprecisa, inaccesible de la madre dolorosa en la Pietá Bandini del mismo autor, que lo acompañaría en su sepulcro (aunque hoy se encuentre en el Museo de la Ópera del Duomo, en Florencia, a varias cuadras de la tumba de Miguel Ángel, porque rara vez el destino concertado obedece a lo anhelado). A esas alturas de su vida, el gran maestro se hallaba convencido, en su neoplatonismo, de que la belleza absoluta es inalcanzable en el mundo terreno y que el artista está condenado a perseguir una perfección inmaterial que jamás habrá de conseguir. Sin embargo, antes de que lo abandonara su propia vida, lo abandonó su genio, eso que Lorca llamaría “duende”. Fue entonces, cuando el verdadero final se apersonaba en los aposentos de su mente —antes de que el final mismo, como ocurre con casi todos los grandes creadores, cansados de parir significados y gloria, llegara— que la Pietá Bandini surgió. El resultado fue una obra accidentada, imperfecta, inexacta y, por ello, absolutamente humana: excepcional. Nicodemo es una especie de demiurgo que sostiene a lo más preciado de la Creación, lánguido, silencioso, sosegado incluso. Magdalena es casi una hornacina que se mantiene serena, pero sobre todo recta, erguida, fuerte y determinada a sostener la mano derecha del difunto con el que permaneció hasta el final. La madre, en cambio, por una supuesta crisis creativa del artista e inconformidad con el proceso escultórico, pero casi como si se tratara de la metáfora más perfecta del dolor de quien permanece, signado por el eterno sufrimiento de lo que súbitamente se ha ido, pero ha dejado un despojo impersonal, se desvanece: María se desdibuja, se vuelve porosa, poco delimitada, un esbozo apenas, que se funde con el cuerpo evanescente de su hijo. Sus contornos, fisonomía, pero también biografía, se desordenan y apartan de lo armónico o verosímil, cercana a la idea que apunta Platón sobre el sufrimiento: María (como personaje) y el propio Miguel Ángel (como artífice), se resisten a comprender, mucho menos a aceptar, que aquello que concibieron y amaron, abandone el mundo sensible. La nada queda desvelada, desnuda como cuerpo en la plancha metálica de una morgue atestada de finales con anónimo inicio: no queda nada más que esa finitud del ser que, en la cotidianidad de los alimentos, las labores o el amor mismo, nos resistimos a ver, ignorado el aviso de Heidegger, que somos seres para la muerte.
Aristóteles, en cambio, habla del phóbos, ese desorden en el alma que se deriva de percibir la posibilidad de un mal destructivo: la muerte destruye la vida en el sentido fisiológico y, por ende, lato, pero también distorsiona el pasado que adquiere una nueva dimensión en perspectiva y el futuro que, desde ese instante, exhibirá una mácula transformable, jamás indeleble. La vida nunca es la misma después del despojo, como tampoco lo es tras caminar por una playa sucia y desierta al caer la tarde en el desconcertante invierno de Tánger, ni después de ver a los pescadores en el puente Gálata extrayendo memorias, promesas y melancólicos cardúmenes del Bósforo. Empero, la costa con tierra oscura y el paso por el Cuerno de Oro, suelen dejar tras de sí una estela de aroma dulce, especiado, ligado a la sorpresa y a una cierta sensación de unicidad de la experiencia. Concluye y queda atrás, como el camino que se recorre sólo una vez para llegar a un punto ansiado. La muerte del otro parte y abandona, desintegra y suelta, calcina y libera a un ser del mundo. A cambio arrastra con su estela el alma de quien queda, la lleva consigo y ese ser, en permanente espera, tránsito, contemplación, abandona una parte de sí: quizá la llamada felicidad, que nunca volverá, al menos no de la forma que antes se comprendió como plenitud total.
Aún desconozco si tras este dolor sordo, este reconcomio oscuro y esta ansiedad que galopa con mayor determinación que la de un pura sangre, venga el tedio como afirma Schopenhauer o si se convertirá en crecimiento mediante la transvaloración en cierto plazo, como sugería Nietzsche. Soy el Perro semihundido de las Pinturas Negras de Francisco de Goya, mirando al vacío a la mitad, entre la inmersión y la llegada a una orilla nueva. Lo poco que comprendo es que a vivir se reaprende cada día con una mano en el pecho y la otra en un punto fijo, haciéndose al amor de la poesía y recordando que en el mar se pesca, se explora y se nada. Pero nada, ni la muerte, acalla el ensordecedor ruido que llevan consigo ciertas almas, esas que dan y arrebatan, que aman y matan, que construyen e incendian, pero que al final transforman innegablemente el mundo que dejaron fuera.