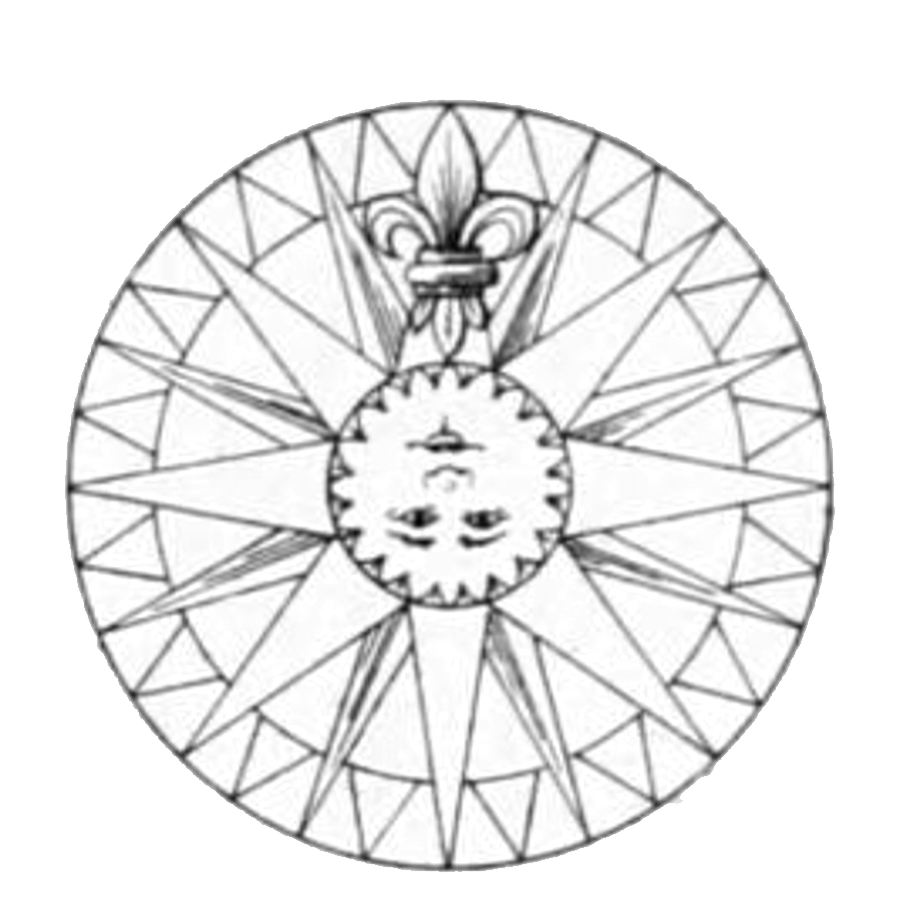El presente texto, traducido de La perte des sens (Fayard, 2004), no es propiamente un artículo, sino notas que Illich preparó en 1990 para continuar una conversación con su compañera Valentina Borremans, sobre la instalación de altavoces en los campanarios de las iglesias y en los minaretes de las mezquitas con el fin de amplificar el sonido de la campana y la voz del almuecín. Las notas, una historia de las campanas, es también una historia del lugar que engendra la voz y de su destrucción a partir del surgimiento del altavoz y de la intención con la que la iglesia dotó a la campana a lo largo de la Edad Media.
El clima fónico en el siglo XX cambió. Motores y charlatanes artificiales saturan el medio acústico. Al igual que la temperatura, el nivel de radiación y la concentración de catalizadores no biodegradables, la producción de ruido creció. El aislamiento sonoro se volvió un privilegio de ricos y se transformó en grotesca falsificación del silencio.
Las diversas características de ese cambio merecen examinarse. Me concentro en una: el nuevo clima acústico es apenas hospitalario con la palabra. La palabra que se emite como articulación del soma del hablante y, por tanto, del oyente, se identifica cada vez más con un signo fonético que se administra rutinariamente como un mensaje. Esta desencarnación del enunciado tuvo como consecuencia la imposibilidad de crear un “Lugar”, la imposibilidad de la fertilidad topogénica de la voz. Algunos momentos de la historia de la campana de iglesia en la Edad Media pueden ayudar a acercarnos tanto a la pérdida del lugar como a la incomparable diferencia que existe entre la voz desnuda, siempre situada, y su facsímil hi-fi que se digitaliza y se difunde en un espacio homogéneo.
El altavoz en el aula
Desde hace un cuarto de siglo procuro no usar micrófono, incluso cuando me dirijo a un vasto auditorio. Sólo lo utilizo cuando estoy en una tribuna con otros o cuando el salón es tan moderno que silencia la desnudez de la voz. Me niego a ser transformado en un altavoz, a dirigirme a gente que no está al alcance de mi voz y está en desventaja acústica en el momento de las preguntas porque yo dispongo de un micrófono. Me niego porque valoro el equilibrio entre la presencia auditiva y visual, y rechazo la intimidad artificial que nace del “cuchicheo” amplificado del que interviene a distancia.
Con mucha frecuencia, mi anfitrión y el público secundan intuitivamente mi decisión. El auditorio guarda silencio y afina el oído; quienes tienen problemas de audición ocupan las primeras filas. Muchos jóvenes me han escrito que, desde la noche de nuestro primer encuentro, se han ejercitado en aumentar el alcance y el timbre de su voz. Aun cuando se trate de un público numeroso, se atreven a interrumpir, a ayudarse mutuamente cuando a alguien le falla la memoria, a emocionarse y conmoverse.
La bocina sofoca mi resonancia en el auditorio
Pero hay razones más profundas en mi renuncia a utilizar el micrófono cuando estoy físicamente presente. Creo que hablar crea un lugar. El lugar es algo precioso que la locomoción rápida, la planificación estandarizada, las pantallas y los altavoces han destruido en gran parte. Estas poderosas técnicas desplazan la voz y disuelven la palabra en mensaje, en ondas sonoras codificadas que cuadran con el espacio universal. Independientemente del tamaño, los “locutores” pueden desplazar sus omnipotentes voces en cualquier espacio. Pero únicamente la viva vox posee el poder de engendrar la matriz en el seno de la cual un orador y un auditor se reúnen en un locus.
Ahora puedo volver a las numerosas conversaciones que rodearon esta negativa a dejar que se deconstruya mi voz digitalmente y se sintetice mecánicamente antes de llegar a su destino. Los oyentes aprecian más la relación con la voz “desnuda” que los pone al alcance del órgano del orador. Las personas acostumbradas a que se les someta a un estruendo homogéneo se preocupan de quienes tienen problemas auditivos y les ofrecen sus asientos en la primera fila. Pero cuando la discusión se centra en temas más generales, la gente tiende a dividirse en dos grupos: aquellos para quienes la diferencia entre original y copia, entre presencia física y pantalla, entre el contacto carnal y su remplazo por vibradores electrónicos se impone como una certeza intuitiva, y quienes encuentran esta intuición arcaica y romántica, si no es que pretenciosa y superflua.
Es terriblemente triste la confusión entre la palabra que se me da con la producción acústica de una membrana vibrante. No tiene precedente en la historia y quiero ilustrarla reflexionando sobre la historia de la campana en las iglesias y la historicidad del sonido en su relación con el lugar más que con el espacio.
Mi voz sólo nace como palabra cuando resuena en el oído benévolo del auditorio
Hace unos años me encontraba en Colonia para guiar a una amiga que por vez primera visitaba Europa. Universitaria neozelandesa, Seonaid, además de abogada era una excelente flautista. Contrariamente a mí, que estoy acostumbrado al bosque de las columnas góticas y a escuchar sus silencios, las horas y las campanadas, a ella, que había viajado mucho por Asia, las catedrales le eran ajenas.
Era muy temprano todavía cuando dejamos la estación y cruzamos el puente para entrar en la catedral. Seonaid se detuvo y se recargó en un contrafuerte. Inquieta quiso saber si yo también percibía la extraña sensación que la envolvía. Lo que ella experimentaba era sobrenatural, un poco desconcertante.
Tarde tiempo en entender a qué se refería. Sólo podía ser la voz de “San Pedro”, la más grande de las campanas del Rhin, con sus veinticuatro tonos, sus tres metros de diámetro y su alcance de más de treinta kilómetros. El sonido de las campanas la conmovía profundamente. Estaba acostumbrada a usar sus oídos para discriminar sonidos y se sorprendió al descubrir que vibraba con la campana.
Yo crecí con ellas1 en lo que para mi amiga son las antípodas. Su sonido es parte integral de cada lugar de Europa que recuerdo y es indisociable de la tonalidad de sus colores y de la refracción del aire. Su incongruencia en la Avenida Madison de Nueva York me ha afligido tanto como me ha contrariado la agresiva ostentación de sus repiques secularizados sobre el campus de la universidad de Chicago. En América del Sur, me he maravillado frecuentemente con los vastos espacios brasileños a los que su sonido no ha llegado nunca o he llorado ante las mil campanas de la Misiones del Paraguay que se fundieron para hacer cañones sin antes haber dejado profundas huellas en la memoria de los guaranís. En el Extremo Oriente me acostumbré a la ausencia de las campanas de iglesia y más de una vez me ofendí al escuchar a los misioneros utilizar sus falsificaciones eléctricas. Mi amiga de las antípodas me hizo darme cuenta de la pérdida de una especie de “orientación por el sonido”.
Cómo la campana de iglesia encontró su voz
Sé que la “forma de la campana”, que hoy evoca la curva de las gráficas estadísticas, es una novedad medieval. Antes, parecían ollas invertidas, copas o colmenas, pero nunca esa ensanchada y gran copa abierta que llamamos campana. Su forma es el fruto de una ruptura muy clara con las formas anteriores. La marca distintiva de esa novedad fue el cambio de tamaño, un paso apenas perceptible en sus inicios de lo convexo a lo cóncavo. Más tarde, la nueva forma evidenció que liberaba del bronce un potencial desconocido. Dio a la campana un segundo sonido controlado, superior al anterior que se producía mediante golpes, pero, cosa asombrosa, muy por debajo de ese sonido se escuchaba un murmullo sorprendentemente particular que más que escucharse se sentía. A finales del siglo XIII, la campana encontró sus suaves pendientes que reforzaron su clamor, su penetrante vibración.
El día en que esperaba a Seonaid en el andén del tren, estaba en Colonia examinando pinturas que testificaban el brusco cambio de vestimenta de hombres y mujeres de la ciudad a finales de la Edad Media. Gracias a Ann Hollander2 sabía que a lo largo del siglo XII se inició la confección de trajes. En lugar de largas túnicas —como se hace todavía en India— o de deslizar un saco con agujeros para meter la cabeza y los brazos, y un cinturón alrededor de la cintura para ceñirlo, aparecieron mangas, corpiños y cuellos. Antes de 1400, la palabra “sastre” no existía en ninguna lengua. El proyecto social que buscaba moldear la percepción del cuerpo vistiéndolo con una tela cortada y cosida es una invención de finales de la Edad Media. El paralelismo entre la forma del corpiño y la de la campana, y el hecho de que el oficio de fundidor de campanas no fuera más antiguo que el de sastre comenzaron a intrigarme. El arte del fundidor moldeó el sonido de la campana, cuyo alcance moldeó a su vez el lugar y extendió el ámbito al que la gente pertenecía.
Las nuevas campanas surgieron en Europa en una época en la que la percepción del lugar tuvo una curiosa expansión. Nuevas técnicas de arreo permitieron reemplazar los bueyes por caballos. El animal de tiro más rápido triplicó la superficie del campo que un campesino podía trabajar. El nuevo arnés en el esternón de los caballos tiró la carreta con una fuerza no conocida y requirió de un arado provisto de una lámina metálica que se hundía profundamente y de manera inédita en la tierra. Las aldeas se fundieron en pueblos. Al mismo tiempo, la urbanización favoreció la presencia de mercados regulares en las ciudades y la Iglesia creó parroquias capaces de albergar permanentemente a un cura. La geografía de Europa adquirió entonces muchas características que prevalecerían hasta el siglo XIX. La nueva campana proclamó la noticia de la llegada de ese nuevo tipo de lugar.
La corona de la campana se hizo más plana, sus hombros más cuadrados y su vientre se ensanchó hasta la abrazadera, mientras que el espesor de las paredes se calculó y formalizó. Los resultados de la fundición y el trabajo del metal en el sonido de la campana propio de cada región se volvió un elemento familiar de la geografía a finales de la Edad Media. Un dispositivo técnico se había moldeado para incorporar la palabra de Dios a un sonido metálico que se originaba en el campanario de la iglesia y revestía a cada parroquia con un manto acústico labrado de manera singular.
La prehistoria de la campana de iglesia
Sería absurdo buscar al inventor de la campana si por esa palabra se entiende cualquier vaso de metal que se golpea para producir un sonido. En Éxodo (28, 33), Moisés legisla sobre la vestimenta de Aarón: alrededor de las orlas de su ropa de púrpura violeta deberá colgar campanillas de oro que alternarán con ornamentos en forma de granadas. Entre Chipre y Sudán se han encontrado accesorios semejantes en tumbas. El contraste es tajante con las campanillas de arcilla mesoamericanas. La primera campana datadas, descubierta en China, se remontan a 1250 a de C. En Occidente, algunas campanas fundidas provienen de la primera edad de los metales; una de Nimrud data del año 612 antes de nuestra era. Pero a diferencia de China, donde el arte de fundir campanas, inventado más de cinco siglos antes, permaneció vivo y sin interrupción, en Occidente se perdió en la Antigüedad. El titinnabulum (el sonido de la palabra dice de qué se trata) estaba hecho de placas metálicas remachadas. El tintinnabulus y el crepitaculum sonaban a lo sumo como cencerros.
Los chinos utilizaban sus campanas para convocar a las asambleas imperiales. Las empleaban provistas de cuatro tipos de badajos para comandar a los soldados “en las batallas y las danzas”. En Japón, en el cementerio situado al lado de mi habitación, el viento silbaba aún en los bambúes, y las campanillas, ubicadas en una inmensa vasija junto a cada tumba, continuaban agitándose largo rato después de que el incienso se había consumido. Los jardines romanos estaban custodiados por una efigie de Príapo provista de campanillas que repicaban con la brisa.
Parece que en todas partes se usaban instrumentos ruidosos, no sólo para atraer la atención, sino también para purificar el aire de espíritus indeseables y hacer estallar nubes de tormenta. Si hemos de creer a Flavio Josefo, el rey Salomón colgó una campana de oro en la viga del Templo a fin de ahuyentar a los pájaros. Los romanos ataban tintinnabulos a sus bucles para dirigir la atención del enemigo al rostro paralizante de Medusa esculpido en una placa de bronce en el centro de la armadura. Las campanas abrían espacio a la procesión de las bacantes. Bajo el culto de Astarté, los sacerdotes golpeaban un anillo que producía un estridente sonido.
Los autores griegos y latinos no hicieron distinción alguna entre la campana abierta en forma de copa y la esfera casi cerrada del cascabel. La mayoría de las campanas de la Antigüedad mediterránea eran lo suficientemente pequeñas como para atarse a los vestidos o tenerse y agitarse con la mano. Las más grandes, como los gongs o las varillas, servían para inaugurar el mercado de los pescados en el río Tíber, los baños o los juegos del circo. Plutarco habla de “campanas colgadas de hilos a lo largo del río que sonaban cuando los habitantes de la ciudad sitiada de Xanthos querían escapar a nado”. Perros, caballos, vacas, cabras, borregos llevaban campanillas alrededor del cuello. En Pompeya se encontraron dos esqueletos de caballo de los que todavía colgaban tres campanas de bronce. Los pastores y otros “rústicos” querían ser inhumados con las campanas de sus animales. El tintineo que había protegido a sus cabras y vacas de vampiros y espectros podía ahora guardar su cadáver de esas creaturas sobrenaturales. Para que las cosas quedarán bien claras, un magistrado romano ordenó que a un mártir cristiano llamado Sisinnus se le enterrara con una campana alrededor del cuello. Con ello quería mostrar la aversión que le inspiraba su víctima, un hombre tan irracional como una bestia.
Al vigilante nocturno en el mundo griego se le conocía bajo el nombre de kodonóforos (“quien porta la campana”). En Pompeya, las mujeres públicas llevaban campanillas en las orejas. En la Edad Media, los locos, los leprosos, los verdugos y bufones, tenían la obligación de coserlas en sus capas y bonetes.
El metal que se golpea ha tenido siempre un doble efecto sonoro: racional y misterioso, útil y visionario. No evoca los mismos espíritus que el tam-tam. El tambor da voz a materiales que se obtienen de creaturas vivas: la madera y el cuero. Caparazón y cascabel, campana y gong, suscitan las voces subterráneas de espíritus que huyeron al fondo de la tierra de la que los mineros extraen el metal.
En tiempos de los Padres de la Iglesia, la jerarquía cristiana desconfiaba de las campanas como de todos los paganos fabricantes de sonidos atropocáicos.3 Al predicar contra las supersticiones, Juan Crisóstomo evoca el sonido que producen los objetos metálicos al golpearlos, y cita la primera carta de san Pablo a los corintios (13, 1-2): “Si no tengo amor, soy como un metal que resuena, un címbalo que retiñe […] Nada soy.” Juan Crisóstomo execra el uso de campanas como amuletos o talismanes: “¿Y qué podría decir de las campanillas atadas a las muñecas con cordones púrpura, llenas de quién sabe qué locuras, cuando sólo deberíamos confiar a nuestros hijos a la única protección que es la Cruz4?” Por diferentes razones, Ignacio de Antioquía urgía a sus allegados abstenerse de utilizar badajos y campanas. Exhortaba a sus diáconos a invitar nominalmente a los cristianos a la liturgia: omnes nominatim inquire (“pregunta a cada persona su nombre”). Al aumentar el número de fieles, a los diáconos les fue imposible hacerlo de otra manera y se creó una categoría particular de clérigos que llevaron diversos nombres: curso, praeco o monitor. El rechazo a las campanas subrayaba el carácter no supersticioso y privado de la Iglesia primitiva.
Antes del fin de las persecuciones las cosas cambiaron. Al dejar de ser una fraternidad y metamorfosearse en comunidad organizada, los obispos de la Iglesia utilizaron gongs, badajos, carillones y campanas para anunciar el inicio de los servicios. La palabra técnica signum, el sonido del utensilio utilizado para hacerlo, debía designar tanto el sonido como su fuente. Signum tangere (“signo que suena”), signum conmovere (“signo que conmueve”) se volvieron equivalentes de “convocación”
Hacia el año 320, un experimentado eremita llamado Pacomio abandonó la vida solitaria para encabezar una importante comunidad de monjes que desde entonces vivieron bajo su autoridad en la Tebaida, a lo largo del Nilo. Adoptaron la trompeta sagrada de los egipcios para llamar a los monjes a las asambleas, mientras un novicio se encargaba de golpear la puerta de cada celda con el “martillo del despertar”. En el siglo V las dos labores se encomendaron a un mismo instrumento, una “madera sagrada”, hueca, el sematron, levantado en el patio del monasterio. Más tarde, el sideron, de metal, remplazó a veces la madera ahuecada. Con el nombre de bilo y de klepalo, dichos instrumentos y sus sonidos fueron familiares a los monjes rusos hasta el siglo XVIII. Algunos de ellos se sostenían con la mano; otros podían llevarse en la espalda y golpearse con un martillo, a veces mediante un asistente que caminaba al lado del monje. También podían colgarse de una rama dos planchas sonoras y golpearlas una contra otra. En los países eslavos del Norte, los misioneros griegos presumían las virtudes de dicho simandrum. En 1200, Antonio de Novgorod cita a Teodoro el Estudita: “El simandrum griego nos lo dieron los ángeles”. Se comparaba el sonido del gong de madera o de metal con el de las trompetas del Antiguo Testamento; se le otorgaba el poder de mantener a distancia a los demonios; los mejores de esos instrumentos producían una vibración profunda, equilibrada y armoniosa que nada tenía que ver con las armonías y trepidaciones de la campana.
Cuando, después de cuatro meses de asedio, los árabes ocuparon Jerusalén en el año 638, perfeccionaron la Convención de Omar: diversas reglas que conciernen a la práctica litúrgica cristiana; entre ellas, una restricción de las señales que se usaban para llamar al culto. Según la concepción islámica, la campana que resuena envía vibraciones que perturban la paz y el reposo de los espíritus invisibles de los muertos que deambulan en el aire5. La tolerada impureza estaba estrictamente limitada: se proscribió la cruz fuera de las iglesias, los caminos para conducir cerdos se definieron de manera estricta y se restringió el nivel de los sonidos producidos por los cristianos. Cuando en 1099 Godefroy de Bouillon y sus cruzados entraron en la ciudad, uno de sus seguidores reportó que Jerusalén, bajo la autoridad de los musulmanes desde el año 638, no tenía una sola campana y que se ignoraba su sonido.
En esa época, las campanas ya eran frecuentes en Europa.6 En el año 535, un diácono de Cartago, Fulgentius Ferrandus, escribió a su amigo Eugipio, abad de un monasterio de Nápoles. La carta iba acompañada de un objeto, utilizado ya en África del Norte, cuya función era iniciarlo en la “santa costumbre de los muy santos monjes que consiste en hacer sonar una campana”. Por las indicaciones de uso —se movía con ayuda de cuerdas—, sabemos que es la primera alusión al sonido de campanas que se colgaban para el servicio cristiano. No obstante, en todo lo que se conoce del signum durante los primeros siglos del cristianismo, nada demuestra la idea de que el sonido consagrara algo —lugar, tiempo o persona.
La oposición al ruido sagrado de los paganos cambió cuando la Iglesia penetró a los celtas. El sonido adquirió entonces una densidad de sentido que fue mucho más allá de la sincronización de la acción, y lo que otrora se temía como una superstición se volvió parte integrante de la liturgia. En Irlanda, el báculo, el libro y la campana eran los tres objetos de los que el misionero nunca se separaba.7 Esos misioneros encontraron y se apropiaron de un instrumento cuyo sonido se volvió una característica familiar del hombre santo. Un ruido nuevo volvió perceptible el aura al oído. En un cofre incrustado del siglo XI, se ve todavía la Clog-an-udachta, la “campana testamentaria” de san Patricio.8 A san Colombano frecuentemente se le representa agitando una campana. Bonifacio debió utilizar una en sus viajes a Frisia. Este instrumento que se agitaba con la mano se volvió un símbolo de la Palabra de Dios predicada en los cielos. Las campanas célticas se apreciaban tanto que los estuches en forma de campana para conservarlas se cuentan entre las más grandes joyas de Irlanda y Escocia. En el norte de Inglaterra, estuches y campanas se reverenciaron como reliquias, como el aura sonora de osamentas de santos.
Nuevos nombres se forjaron para designar los recientes objetos metálicos. Clocca es probablemente de origen céltico más que continental. Más tarde, los italianos debieron llamarla campana en referencia a la provincia de donde venía la mayoría de ellas. Nola, en la región de Campania, podía referirse a una ciudad de la zona. En la época carolingia, el sonido metálico de placas que entrechocaban había suplantado desde hacía mucho la trompeta monástica. Caccabolum, que designaba el tintineo, es sin duda el simple reflejo del sonido discordante y desagradable de todos los instrumentos metálicos destinados a producir ruido. En el año 615, una campana de sonido agradable debió haber sido una excepción. Ese año, el rey Clotario II descubrió sorprendido en Colonia una de “sonido dulce”. Quedó tan impresionado que la mando transportar a París para gustar de él.9
El bautizo de la campana
A finales del primer milenio, la desconfianza hacia la campana heredada de la Antigüedad había desaparecido. En todas partes se utilizaba para llamar a la asamblea, señalar los momentos altos de la liturgia, propagar noticias y echar a los demonios.
El primer texto que nos llega de la bendición propia de las campanas de iglesia es de España y data de algunos años antes de que los musulmanes invadieran la península. La ceremonia comienza con el exorcismo solemne del metal fundido. La bendición se hace para echar a los espíritus impuros que se adhirieron al metal en el momento en que se extrajo de las entrañas de la tierra. El sacerdote ruega para que ese bronce se vuelva tan puro como las trompetas empleadas en nombre del Señor en el Sinaí. Que Dios dote el sonido de esta campana con el poder de purificar los corazones de la apatía y la pereza, de apagar la llama de la lujuria y de alejar el fardo del pecado de todos aquellos a los que ella alcance… Que Dios confiera a este sonido el poder de devolver el vigor a los deprimidos, el consuelo a los afligidos y el valor del arrepentimiento a los pecadores. Una ceremonia de bendición sobria y directa. En ese primer texto no hay una palabra sobre los extraños ritos que un siglo más tarde trataron a la campana más que como cosa como alguien, y que llevaron a Carlomagno en 789 a prohibir su “bautismo” —ne cloccas baptizen, (no bauticen cloccas)”.
Así, antes incluso de que a las hojas de metal remachadas del tintinnabulum las reemplazara la campana fundida, este ruidoso instrumento, usado en algunos monasterios alrededor del lago Constanza, fue objeto de un ritual especial. Por respeto a su sonoridad metálica, la bendición del vaso sagrado, que permitía a la voz del obispo escucharse más allá de los límites de su diócesis, la realizaba él. Su solemne consagración llegó a parecerse al bautismo o incluso a la ordenación de los sacerdotes. Se iniciaba con la preparación ritual de una especie de agua “bautismal” con la que se rociaba el interior y el exterior de la campana. Enseguida se le ungía con el crisma, el aceite preparado cada jueves santo, durante la misa solemne celebrada por el obispo, que servía luego para la ordenación de los sacerdotes, la coronación de los reyes y la consagración de los altares. Cuatro veces en el exterior y tres en el interior, se le marcaba con una cruz. Como un niño o un converso, cada campana recibía un nombre bautismal y al igual que en el bautismo se agregaba sal al agua. Para coronar la ceremonia, se quemaban hierbas aromáticas bajo la campana, que el diácono utilizaba para incensar el Libro en el que leía el Evangelio con toda la solemnidad reservada otrora a una misa solemne.10
A inicios de la cristianización de las Islas del Norte, la clocca había adquirido un estatus sin precedente. Mediante sus klink y sus klank, sus clong y sus clung, anunciaba a los celtas paganos que los misioneros de lengua latina o griega se aproximaban. No asombra que desde entonces el atributo audible del aura apostólica haya sido tratado como un género de persona, que el sonido de la campana se percibiera más como una voz que como un sonido, como la voz de Dios que sale del metal y reúne a los creyentes en el lugar sagrado cuyas dimensiones no eran entonces inimaginables. La nueva vocación territorial que se le atribuyó a ese instrumento metálico productor de ruido precedió a la innovación técnica de su forma, cuyo bronce fundido producía la vibración que conmovía en lo más hondo a Seonaid.
El sonido de la campana tiene un alcance que no es comparable al de la voz humana. En la Alta Edad Media cambió su significado: de simple señal se volvió llamado. La ceremonia dotó al bronce de una intención propia, de una voz que al mismo tiempo que llamaba a la asamblea, establecía el horizonte de una localidad sonora: el de la parroquia, que percibimos más por el oído que por el ojo. En la jerga moderna se cae en la tentación de decir que la campana se empleaba como un “instrumento”. Pero la idea de un objeto material que incorpora una intentio surgió a finales del siglo XIV. A inicios del segundo milenio dotar de voz a un objeto era transformar aliquid en aliquem, “algo” en “alguien”. Lo que se escuchaba era la voz de la campana, el tañido de la Ecclesia in situ, no el signo del pastor.11
La voz de la campana abraza lo mismo a la tierra que a los hombres. Arraiga a una comunidad que nació de la lectura, el canto, la conspiratio y la comestio en un nuevo lugar fónicamente circunscrito. La Ecclesia, la “asamblea” de los fieles, celebra así la tierra que recibió de una bendición acústica.
El nuevo sentido sonoro del lugar resaltó la fórmula de excommunication que entró en vigor alrededor del año mil: “mediante la campana, el libro y el cirio”, doce sacerdotes, con antorchas encendidas, se reúnen alrededor del obispo y condenaban al pecador a vivir fuera del alcance de las campanas diocesanas.
Hay que destacar que el deseo de colgar la campana en lo alto precede a la existencia de campanas muy sólidas y poderosas que justifican la creación de un “templo” aparte, una torre, cuyo objetivo es albergarlas. En el siglo V, San Apolinar de Rávena, poseía una redonda. Un mosaico de Santa María la Mayor (Roma), realizado bajo Sixto III (432-440), representa una iglesia con dos torres redondas. En el año 752, el papa Étienne III erigió en San Pedro de Roma un campanario para tres campanas. En el siglo XI, el campanario se volvió un espectáculo cotidiano; en el XII era parte integral de cualquier parroquia occidental.
La Iglesia de Oriente era mucho más reticente a dotar a los metales de voz y cultivó una actitud tecnocrítica. Mientras la Iglesia de Occidente dejaba que la pintura enseñara al espectador, la de Oriente entendía la pintura, el eikon, como un umbral luminoso entre dos mundos. Desconfiaba también del órgano, cuyos tubos remplazan la voz de la comunidad de los fieles, que es un don de Dios.12 Las primeras campanas en Bizancio aparecieron en el año 865 de nuestra era como un regalo de Venecia al emperador. El dogo Ursus envió doce que se instalaron en Santa Sofía en calidad de curiosidad musical y no, hasta donde sabemos, con la misma intención que las occidentales. Aun cuando las campanas ganaban diversos monasterios como el de Lavra y Athos, no se escuchaban como una “voz” ni tampoco rivalizaban con el simandrum como medio de convocación. En los cristianos de Oriente, el llamado a los servicios jamás se escuchó como una “voz” topogenética; el estruendo de la “madera santa” siguió siendo una “señal”.13
Mientras que las comunidades cristianas del Cercano Oriente dudan hasta nuestros días del uso de técnicas que amplifican la voz mediante el estruendoso altoparlante de la torre y el corazón rugiente de los tubos del órgano, debemos al Islam un rechazo mucho más incisivo del altavoz. Del mismo modo que los musulmanes continúan siendo iconoclastas y excluyen de la liturgia cualquier uso legítimo de imágenes, son también adversarios de cualquier instrumento que asuma las funciones de la voz humana. Paradójicamente, la comparación del campanario y el minarete confirma esta tecnofobia cultural, esta oposición a cualquier forma de megáfono.
En tiempos de Mahoma y en los primeros siglos del Islam los minaretes14 no se conocían. Cuando el Profeta y sus discípulos llegaron a Medina, rezaban sin ningún llamado preliminar. Probablemente en los hadices se encuentra un episodio en el que Mahoma observa que los judíos de Medina usaban un enorme cuerno de carnero, o chofar, con el fin de reunir a los fieles, en tanto los cristianos los hacían con el naqus. Mahoma quiso a su vez llamar a los suyos de manera apropiada. Ordenó a Bilal subir al techo más alto de la ciudad y lanzar el llamado a la oración. Aun cuando en esa época no existían todavía minaretes construidos especialmente para el llamado a la plegaria, la primera torre reservada al almuecín es del año 903. Se trataba de una torre de guardia que ya existía sobre las murallas de la ciudad.
El nombre de “almuecín”, o pregonero, que llama al fiel cinco veces al día a la oración, significa literalmente “el que anima a escuchar”. El llamado, el grito, la voz se prolonga, se vuelve somáticamente presente en el horizonte que engloba a sus oyentes que en su escucha activa van hacia él. Esta congruencia o correspondencia somática engendra un lugar, un “nosotros” local en el seno de la umma (la comunidad de creyentes) del mundo islámico. En el mejor de los casos, el Islam atribuye al minarete una función acústica insignificante; su papel es arquitectónico, simbólico. Todavía hoy, algunas sectas entre las más ortodoxas evitan su construcción bajo el pretexto de que es superfluo. No se escucha lo que dice la voz humana desde lo alto de torres de alrededor de catorce metros de altura —es el caso de algunos minaretes célebres como la Giralda en Sevilla o el Kutb Minar de Delhi.
En el lado opuesto, la torre de la iglesia sostiene un altavoz. Es el soporte arquitectónico de un instrumento metálico cuya misión es “animar a escuchar”. Forma parte de una empresa propia de Occidente que llevó a Jacques Ellul a hablar de la “humillación de la palabra”,15 es decir, de su separación del soma, de su transformación en materia prima de la comunicación. La misma Iglesia, que predicaba y celebraba la Encarnación de la Palabra de Dios, animó en sus primeras etapas su desencarnación.
La campana de iglesia es el ejemplo paradigmático de esta ambigüedad a la vez admirable y aterradora. Sería difícil encontrar uno más lejano y convincente del papel que ha jugado la Iglesia preparándonos a aceptar una sociedad tecnológica que emplea técnicas para derrotar la conditio humana y triunfar sobre sus dones más elementales. La existencia del “Lugar” era una invariante de ese género siempre vinculado a la voz. El carácter sagrado del buey en India es, por ejemplo, la expresión de esta proporcionalidad entre la agricultura y la cultura en el subcontinente. La desa sólo podía prosperar en el seno de límites definidos por el buey. Los cambios sociales y materiales de la alta Edad Media alentaron la aglomeración de aldeas, la aparición de mercados para vender el excedente alimentario en los nuevos poblados, la extracción del hierro, fuente del bronce. En ese giro excepcional, la forma dada a la campana y su interpretación condujeron a un grandioso énfasis en la naturaleza acústica del lugar: la posibilidad de tallar un megalugar mediante un megasonido. Sólo podría ofrecer una visión general y muy pobre de la belleza del espacio moldeado por la campana.
Debemos admitir al mismo tiempo que, dotada de ese poder topogénico, la campana, que hace sonar la Palabra de Dios, es también la precursora de instrumentos del siglo XX muy diferentes: los altavoces. Si bien la campana de iglesia es el modelo de la actividad que consiste en bendecir el sonido, encarnar el Verbo y darle voz a la creación de un artesano, es también el modelo de la aterradora idea del discurso autónomo.
Mi propósito inicial era abogar por la importancia de renunciar al altavoz. Por ello hablé de la campana, que en su apogeo cultural fue capaz de reivindicar una voz. Puedo, sin embargo, reconocer un detalle de sus poderes latentes: ningún megáfono tiene nombre; hay que escuchar el simulacro de mi voz en un espacio sin lugar.
***
Estos últimos decenios he vivido entre gente para la que los sonidos de las campanas son sólo uno de los modelos reconocibles, entre muchos otros, que se liberan del ruido en el que viven y mueren.
APÉNDICE
La Convención de Omar reglamentaba la exposición pública de símbolos cristianos tanto visuales como sonoros. Además de que limitaba el repique del naquis, las prohibiciones afectaban también la construcción de nuevas iglesias, las procesiones pascuales en las calles y la instalación de cruces sobre los templos. “A comienzos del siglo VIII, debido a que los monjes golpearon el naquis cuando el califa al-Walid subía al púlpito de una mezquita cercana a pronunciar la khotba; el monasterio fue destruido.” Edward V. Williams, op. cit., pp. 191-192, n. 18.
La Convención de Omar, califa de 634 a 644, es un documento complejo que ha llegado a nosotros en diversas versiones. Para quienes se interesen en él, véase A.S. Tritton, The caliphs and non-Muslim subjects. A critical study of the covenant of ‘Umar (1931), reed. Frank Cass, Londres, 1970. Véase también Antoine Fattal, Le statut légal des non-musulmans en pays d’Islam, investigaciones publicadas bajo la dirección del Instituto de Letras Orientales de Beirut 10, Imprimerie catholique, Beirut, 1958, pp. 60-69. Edward V. Williams, op. cit.¸
“Simon Ockley traduce un pasaje de la Convención de Omar por they shall not ring, but only toll bells. Cf. The history of the Saracens, Printed for the Sole Benefit of Mrs, Cambridge. Anne Ockley, con la autorización de Enry Lintot Esq., 1757, vol. 1, p. 224. Sobre este error [el sonido al que Omar se refiere es el de dos troncos que se golpean entre sí], N.I. Privalov afirma que la ‘proscripción del califa Omar es el primer documento sobre el uso de las campanas en las iglesias cristianas de Oriente’”. Edward V. Williams, op. cit., p.191, n.