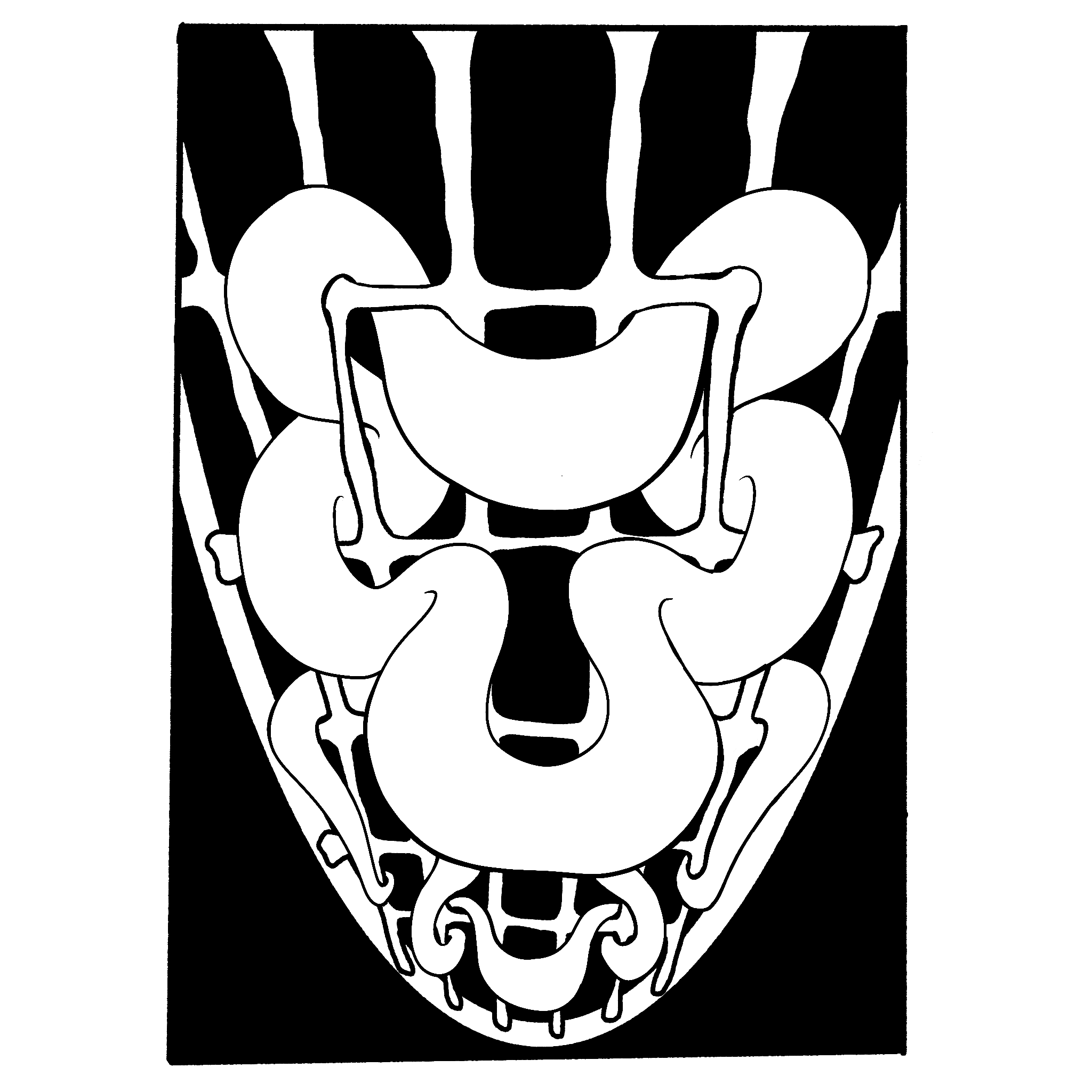En 2024, Javier Sicilia publicó un libro de ensayos, Aproximaciones a un tiempo del fin (Cetys Universidad, Mexicali). El filósofo Elías González Gómez, quien coordinó el presente número, se ha dado a la tarea de analizarlo y discutirlo en varias entregas. En esta primera aborda la propuesta mística que hay en el libro y que Sicilia mira como fundamental para enfrentar los tiempos apocalípticos que hoy vivimos.
De los libros de Elías González Gómez recomendamos Impotente ternura (2021), Siete místicas para transitar los tiempos actuales (2022), Religarnos: más allá del monopolio de la religión (2023).
En la literatura apocalíptica occidental encontramos una distinción entre dos “momentos”: el final de los tiempos en el que concluirá todo y el tiempo del fin que le precede. Si el ser humano encuentra un camino o una alternativa durante el tiempo del fin, el final de los tiempos se difiere. En términos seculares, al tiempo del fin se le ha llamado crisis civilizatoria. Han existido distintas crisis civilizatorias a lo largo de la historia, y en cada uno de los casos el ser humano se encuentra en la encrucijada entre precipitar el final o rehacerse a sí mismo y preservar el mundo. Con todo, hoy nos enfrentamos a un tiempo del fin inédito en muchos sentidos, que tiene su origen preciso, según Iván Illich, en la corrupción del Evangelio y su devenir en poder y dominio. Las repercusiones de dicha corrupción tienen efectos sin precedentes, especialmente con la globalización, las manipulaciones genéticas, las guerras y el desenfreno tecnológico que, junto con otras notas, “amenazan con destruir el mundo y lo humano tal y como hasta ahora lo conocíamos”.1 En su lugar comienzan a instaurarse desconocidas ideas de lo humano y del mundo, ideas que no solamente no son compatibles con lo que por cientos de miles de años, con sus atrocidades y diversidades, habían posibilitado “lo humano”, sino que en términos reales parecieran no ser ni siquiera posibles. ¿Qué relación sostiene el fin de lo humano con el tiempo del fin?, ¿en qué se caracteriza esta particular crisis civilizatoria y por qué puede decirse que sus orígenes son religiosos? Si esto es así, ¿no tendríamos que atrevernos a retornar al lenguaje —y a la praxis— religioso —o místico— para imaginar un tránsito acorde con el tiempo del fin? En suma, ¿es posible hablar y en qué términos de una mística cristiana para el tiempo del fin que, frente a la crisis civilizatoria, responda el llamado a “resistirla para preservar algo del mundo que se nos dio en custodia”?2
La presente meditación, además de tratar de aproximarse a las interrogantes anteriores —entre otras—, pretende ser la primera de un diálogo entablado con Javier Sicilia a partir de su libro Aproximaciones a un tiempo del fin, recientemente publicado y que, además de exponer de forma más ordenada una serie de ideas e intuiciones presentes a lo largo de su obra, deja ver, a mi entender, unos prolegómenos de lo que tentativamente llamo una “mística de la impotencia divina para el tiempo del fin”. No pretendo ni agotar el libro (en cada entrega me concentro en un capítulo y no los comentaré todos) ni ofrecer una reseña del mismo, sino recuperar la sensación que transmite complementándolo con algunas ideas de mi propia experiencia y reflexión. Sirvan estas páginas como un paso en un itinerario de más largo aliento que deseo continuar en próximas entregas.
Mi relación con la obra de Javier es la de quien encuentra en la escritura de otro una voz capaz de expresar lo que el propio corazón apenas alcanza a intuir y experimentar, pero que la siente terriblemente familiar, como si lo expresado hubiera sido dicho por la propia boca o escrito por la propia mano. Como podrá verse a lo largo de la exposición, la impotencia y la oscuridad de Dios, sobre cuya presencia en las novelas de Sicilia escribí ya en otro lugar,3 puede leerse como parte de la novedad y el quid propios de la mística cristiana, aunque esa parte no haya ocupado un lugar preponderante en la historia de la misma. Desde los Evangelios hasta Simone Weil o Etty Hillesum, desde las primeras comunidades cristianas hasta Javier Sicilia o mis precoces intentos plasmados en mi libro Impotente Ternura,4 esta mística no ha dejado de sonar y es hoy, en medio de la catástrofe planetaria, cuando su sensibilidad puede brindarnos mayores resonancias.
En esta primera entrega, presento una síntesis-comentario del primer ensayo del libro de Sicilia, enfocado en una relectura del Evangelio.
Necesidad
En toda noción de lo divino podemos encontrar, dice Sicilia, dos aspectos determinantes: su poder y fuerza (omni…), por un lado, y su posibilidad de ser contenido, por el otro. A saber, se trata de la “necesidad” (lo que no puede contenerse) y que puede aplastar al ser humano, pero al mismo tiempo la consciencia de que la misma necesidad no es ciega y que por lo tanto puede apaciguarse para que la vida vuelva a la tranquilidad. Estos mecanismos para apaciguar la “necesidad” o el mal son, según Sicilia, el origen del rito. Una concepción de alguna manera antropomórfica, pues, a semejanza de la manera en la que el ser humano se comporta delante de otro que lo sobrepasa en poder y se arroja contra él, el propio ser humano concibe la fuerza de la necesidad como algo que puede apaciguarse para cambiar su rumbo de algo destructivo a algo benéfico. Para Javier, esta es una realidad en todas las religiones (la creación de ritos y mecanismos para de alguna forma administrar la necesidad o lo divino). Dice que incluso el cristianismo, aunque el mensaje de Jesús iba por otro lado, terminó funcionando así:
Más allá del Dios amoroso y paterno que nos revela Jesús de Nazaret —la gran novedad, valga la redundancia, del Evangelio— o, mejor, mezclado con esa revelación, Dios, en el pensamiento cristiano, ha sido reelaborado como un poder descomunal que a la vez que crea, destruye, gobierna y exige alabanzas y súplicas que lo contengan cuando transgredimos su ley, para hacerlo propicio.5
Esto queda claro en la complejísima “economía de la salvación” de un Dios que envía a su hijo a morir, después lo resucita, lo eleva a los cielos y le da poder soberano. Posteriormente, se crea a partir de esta economía toda una institución jerárquica con un montón de ritos y burocracias que exigen poder y control para administrar la salvación.6 Es comprensible que esto haya comenzado a suceder en tiempos de Jesús, pues él mismo no logra escapar por completo de la noción del mesianismo triunfalista del judaísmo de su tiempo. A pesar de eso, como veremos, Jesús es disruptivo con ese mismo mesianismo.
Antes de continuar con la exposición de la revelación de Dios en Jesús de Nazaret, vale la pena detenerse brevemente a reconsiderar el presupuesto del que parte Sicilia. En la comprensión de que detrás de toda religión está el antropomorfismo de una necesidad que puede ser administrada a través del rito, se encuentran los análisis de René Girard y su teoría del sacrificio. Según las hipótesis de Girard, puede decirse que a través del rito sacrificial toda religión mantiene a raya la violencia social, proyectándola de forma antropomórfica a la divinidad: con el sacrificio se administra la ira o se gana la beneficencia divina. Al respecto, Reza Aslan aporta otra visión interesante. Con su término de politicomorfismo (que para el autor no es sino otra forma de antropomorfismo), intenta mostrar, a la inversa de la tesis de Karl Schmitt, que toda concepción de Dios no es sino la proyección teológica de la política humana, de tal manera que cuando el régimen político imperante era el Estado-nación surgieron dioses ad hoc, y lo mismo en cada caso.7
Tanto Girard como Aslan sostienen la hipótesis de que la divinidad se entiende normalmente en términos de poder antropomórfico. Curiosamente, en ambos casos el acontecimiento evangélico viene a romper con esta continuidad. En Girard esta postura es explícita, ya que con la pasión y muerte de Cristo, el mito que sostiene el rito del sacrificio se rompe al hacerse evidente que la víctima es inocente y que es el mismo Dios quien se sacrifica. Aslan, por el contrario, comprende el cristianismo como un politicomorfismo más, y tiene razón refiriéndose al cristianismo institucionalizado, como lo seguiremos analizando. Esto, sin embargo, no aplica, según el argumento de Sicilia, para Jesús de Nazaret y su predicación, la cual paradójicamente ha de entenderse como no antropomorfizada. Digo paradójicamente porque resulta que, contrario a lo que podría pensarse y muchos interpretan, en la religión de la encarnación o humanización de Dios se rompe también con el antropomorfismo, puesto que al revelarse Dios como amor impotente desde el no-poder, se aleja de la lógica de la necesidad y su ritualismo sacrificial, y por lo tanto de todo politicomorfismo. La mística del Dios que libremente y más allá de los designios, rituales y filosofías humanas se humaniza por amor, es la mística de la divinización de lo humano donde lo divino está ya libre de todo residuo de antropomorfismo. Dios se hace humano para divinizarnos y liberarnos de nosotros mismos, y de este modo nos humaniza, pero desde el ser más profundo de lo humano.
Habría, no obstante, que cuestionar el reduccionismo intercultural e interreligioso que cargan consigo las hipótesis de Girard y Aslan, incluso la de la necesidad en Sicilia, por más potentes que estas sean. Concebir una regla general para todas las espiritualidades o nociones religiosas de la historia es bastante complicado. Que el politicomorfismo —o cualquier otro antropomorfismo— haya existido de una u otra manera en todos los pueblos es una realidad casi innegable, pero que la experiencia cristiana sea la única salida posible me parece demasiado aventurado. Mejor sería concebir la experiencia cristiana como la salida de la lógica ritualista antropomorfizada de la necesidad y del politicomorfismo dentro de nuestra cultura. Con esas coordenadas en mente intentaré continuar con la exposición.
La novedad de Cristo
Según Sicilia, al principio no se entendía la predicación y la vida de Jesús: humilde desde niño, que habla de un Dios Padre amoroso (y no del omnipotente Yahvé de Israel), que pone al ser humano por encima de la Ley, que se junta con prostitutas, enfermos, pecadores, delincuentes y enemigos de su pueblo; que al hablar de Dios no lo hace con conceptos complicados o que referencian al poder, sino con símiles sencillos como un pequeño grano de mostaza, la levadura; que muere de manera infamante, que días después algunas personas con poca credibilidad (como las mujeres) dicen que resucitó, que luego se apareció a sus seres queridos y que Dios lo elevó al cielo. Es todo.
Si nos limitamos al Evangelio de Marcos, el más antiguo de los canónicos, los estudiosos consideran que la narración original finalizaba con la escena de la tumba vacía encontrada por las mujeres: “Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto; ni decían nada a nadie, porque tenían miedo” (Marcos 16, 1-8). Posteriormente se añadió el “apéndice canónico” que integra la resurrección, pero en un principio parece indicarse que la experiencia fundante de las comunidades impactadas por el mesías Jesús (comunidades que todavía no podríamos como tal llamar “cristianas”) es la de la crucifixión, muerte y sepulcro vacío. Nada de esto era comprensible para los contemporáneos de Jesús —ni lo es mucho más para los nuestros—. Fue así que dichos acontecimientos se interpretaron como la fachada detrás de la cual se escondía un plan para la salvación total y la salida del estado de necesidad. Este plan se presentó en términos de “economía”, es decir, de administración, aspecto que profundizaré en una próxima entrega. Como vimos en el caso de Marcos, los evangelistas —o posteriores escribas— retocaron con elementos de poder y gobierno mundano sus narraciones. Eso hicieron, por ejemplo, respecto de su concepción, su muerte y resurrección. Hicieron esfuerzos para rodear estos acontecimientos tan sencillos de mucho poder, como la aparición de algún ángel o explicando la muerte de Jesús en términos de un pago por la salvación de todos.
Esta lectura del poder divino se ve claramente, argumenta Sicilia, en la parusía, predicada por el mismo Cristo en los evangelios. Del siglo I al IV, la parusía era algo inminente para los cristianos, hasta el edicto de Milán (313) y el Concilio de Nicea (325) en los que la parusía, que se había postergado indefinidamente en el tiempo, transformó a la Iglesia en vicaria de Cristo, es decir, en administradora jurídica y temporal de Dios en el mundo mientras Cristo vuelve.
Esta noción de gobierno era ajena a Jesús, pero a partir de entonces se fue introduciendo poco a poco en el cristianismo hasta hacerse hegemónica. La contradicción está en los mismos evangelios, pero sobre todo en Pablo. Ambos enfatizan que el Reino de amor es ajeno a cualquier poderío de este mundo y al mismo tiempo, al hablar de él como un poder que se instaurará con el regreso de Cristo, sientan otros principios que poco a poco van instituyendo a la Iglesia como un poder temporal y un gobierno vicario representante de Dios en el mundo, un poder que se disputa con el Estado incluso en tiempos del Estado laico.
El contraste entre el Dios amoroso, proporcional e impotente y el imperial, justiciero y vengador se da claramente en las dos posibles interpretaciones de “la voluntad de Dios” a la que se refiere Jesús cuando en el Getsemaní dice “que se haga tu voluntad y no la mía” (Lucas 22, 42-43). Sicilia expone las dos alternativas de la siguiente manera:
¿A qué voluntad de Dios se refiere Jesús? ¿A la de supliciarlo, abandonarlo y permitir que lo mataran para cumplir con el plan utilitario de la salvación, o se refiere a la voluntad de mantenerse fiel al amor y a su impotencia para cambiar nada de la historia creada por los hombres?8
La pregunta de fondo nace de la experiencia existencial y seguramente de la desesperación de las comunidades cristianas de los primeros siglos —que de muchas maneras continuamos compartiendo en la actualidad—: ¿cuándo acontecerá la parusía?, ¿cuándo y de qué modo se dará la nueva vida que Jesús había prometido?, ¿por qué, después de la resurrección sigue existiendo el mal y parece además multiplicarse de modos cada vez más complejos y terribles?, ¿cuál es la voluntad de Dios frente a todos los padecimientos de su creación? La respuesta que ganó oficialmente fue aquella de la teodicea, la de la explicación que ofrece la economía de la salvación, el plan divino, la esperanza puesta en el poder y en el gobierno de Dios que justifica todo mal presente en aras de un mejor porvenir, lo cual aplica tanto para la teología como para las filosofías seculares de Hegel y Marx.
Otra opción, que no ha ganado en seguidores debido justamente a que no está en nuestra naturaleza hacerlo (si gana y se impone dejaría de ser lo que es) es la de la impotencia divina. Sicilia se aventura en su búsqueda en los siguientes términos: “Ningún reino prometido, ningún fin de la historia, con sus ríos de miel y de leche, ningún sueño mesiánico, ninguna abstracción de la vida, por más hermosa que sea, justifica la muerte de un inocente…”9 y “Quiero, por el contrario, en mi condición de católico, es decir, de hombre de fe, repensar a Dios y su silencio desde un lugar que, centrado en el Evangelio, mira y vive la revelación como impotencia del amor”.10 Esta segunda tradición parece ser más fiel al propio itinerario mistagógico vivido por Jesús, quien, siguiendo a Lucas (4, 1-13), fue tentado en el desierto después de su experiencia fundante durante el bautismo de Juan. Las tentaciones que experimentó Jesús en su discernimiento sobre qué implicaba ser hijo de Dios, tal y como lo sintió en su bautismo, tienen que ver justamente con invitaciones a vivir su mesianismo, su filiación divina, desde el poder: mandar que las piedras se conviertan en panes, ordenar a los ángeles a voluntad, dominar el mundo… Ante cada tentación, Jesús fue contraponiendo los primeros atisbos de lo que posteriormente llamaría “Reino de Dios”, el poner a Dios en el centro y dejar que la vida se dinamice desde esa relación. Pero no fue hasta salir del desierto y leer en la sinagoga el rollo de Isaías hablando del siervo sufriente de Yahvé, que reconoció su vocación en lo que podríamos denominar como mesianismo del no-poder, de la impotencia divina.
Aquí Sicilia sigue de cerca lo que él mismo denomina como “la mejor tradición teológica”,11 a saber, la de la kénosis o vaciamiento, despojamiento, anonadamiento de Dios, presente en los místicos y místicas de todos los tiempos, desde Gregorio de Nisa hasta Teresa de Jesús, desde el Areopagita hasta Juan de la Cruz, el Maestro Eckhart y Simone Weil, y que tiene sus correlatos o equivalentes homeomórficos (Raimon Panikkar) en otras tradiciones como el budismo zen. Esta tradición tiene como fundamento la experiencia de que “el sustrato último de la revelación del Evangelio es el amor”,12 como lo muestra la encarnación que, en palabras de Sicilia, es la revelación del “don en la contingencia”.13 Este es el gran escándalo del Evangelio: el Dios que renuncia al poder. Pero más que una renuncia es la manifestación del amor como condición misma del ser de Dios, y, por lo tanto, también del ser más profundo de lo humano.
Además del misterio de la encarnación, Sicilia alude a la parábola del Buen Samaritano (Lucas 10, 25-37). Según Illich, esta parábola transparenta el nuevo tipo de amor que vino a traer consigo el Evangelio. Ante la pregunta de quién es mi prójimo, Jesús responde con una escandalosa y casi incomprensible narración que deja ver que el prójimo es aquel o aquella a quien yo elijo, más allá e independientemente de mis obligaciones consanguíneas, de coterraneidad o correligiosidad. El otro es quien me interpela y ante quien elijo responder porque me afecta, me “remueve las entrañas”, que es como mejor se traduce el verbo griego splagchnizomai, que en castellano se ha entendido como compasión y aparece en los evangelios como el sentir de Jesús, y es a lo que, por ejemplo, Ignacio de Loyola invita en sus Ejercicios Espirituales cuando habla de “conocimiento interno de Jesús”, es decir, hacerse de los afectos o sentimientos de Cristo, ser capaces de sentir como él sintió. Este es un nuevo tipo de relación, “la más auténticamente humana”,14 que no es ni esperada ni obligada por ninguna ley o costumbre, sino que es el fruto de un acto de absoluta libertad en respuesta de la presencia carnal del otro.
Si leemos la encarnación desde el tipo de amor revelado en la parábola de Lucas (Buen Samaritano), el acto del anonadamiento de Dios no responde entonces a un plan calculado para salvar a la humanidad. No era necesario, sino que fue un acto gratuito de parte de Dios en tanto amor de donación que es su propio dinamismo. “La encarnación no es, por lo tanto, un acto necesario cuya utilidad, la salvación, debe realizarse en el tiempo histórico de manera administrativa y legal a través de un poder omnipotente y omnipresente representado vicariamente por la Iglesia o el Estado, sino el mostramiento del ser de Dios en nosotros”.15 Logos, la palabra griega elegida en el evangelio de Juan para referirse al Hijo, significa además de palabra, relación y proporción. Dios, al hacerse carne, revela un amor relacional y proporcional que acontece únicamente entre seres que libremente se hacen disponibles en el encuentro con el prójimo. Jesús, en ese sentido, no fue al encuentro de “todos” en abstracto, sino que se fue encontrando con personas y se abrió a relaciones de amor y proporción, mostrando la cercanía de Dios y el camino de cómo hacernos samaritanos, otros cristos en el camino de los demás. El Dios que revela el hacer de Jesús no es el de un gobernante, administrador, burócrata, sacerdote, gurú, filósofo o revolucionario, sino el de la “libertad pura y servicio en su impotencia. Es amor”.16
Ágape, el tipo de amor normalmente referido a Dios, no opera como un plus en el ser de Dios sino como una disminución, una impotencia. El amor de Dios es impotente, existe justamente en su distanciamiento, en su contracción, en su dejar ser al otro. Como lo expresa la Cábala judía, específicamente Isaac Luria, en su noción de tzimtzum: Dios, en tanto absoluto, se contrae ontológicamente hablando para dar cabida a la existencia de otros absolutos —su creación—. Esta distancia, diría el fenomenólogo francés Jean-Luc Marion, es la posibilidad misma de la relación y del amor. Este amor no tiene nada que ver con la potencia o el gobierno. Es un amor que se retira de sí.
La presencia de Dios en el mundo es su propia ausencia. En lugar de la Providencia, noción propia del Dios administrador todopoderoso, tenemos a un Dios cuyo lugar en la historia está en ser huella de sí mismo. Si la creación no es otra cosa sino la consecuencia de la ausencia de Dios, ya que la creación surge del retiro divino, lo único que queda de Dios en el mundo es la posibilidad de encontrarlo en la relación proporcional con el prójimo. Esto es, en la debilidad, pobreza, silencio, alegría compartida y sufrimiento de lo humano, que desde mi comprensión no ha de ser limitado a nuestra especie sino a nuestra condición de seres relacionales (humus: tierra) en interrelación con todo. Esta interrelación o encarnación, según trataré en la siguiente entrega, es lo propiamente humano. Desde esta comprensión, Jesús, en el modelaje que nos dejó, desvela así el camino para el encuentro con la misteriosidad presente en el otro y en la creación: “somos él cada vez que nos retiramos de nosotros mismos, de nuestra plenitud de ego, y vamos en nuestra debilidad, finitud y vacío al encuentro de otro”.17
Dios crucificado
Después de haber comentado el misterio de la encarnación junto con la parábola del Buen Samaritano y lo que juntos revelan, Sicilia se detiene en la cruz como otro hito fundamental de la impotencia divina inscrita en el Evangelio. En el huerto de los Olivos vemos a Jesús luchar contra su propia idea de mesías. Pensaba que Dios le iba a responder en Jerusalén, pero en ese momento se encuentra muerto tanto en lo espiritual como en lo sensible. Lo único que queda es su profunda fidelidad al Padre, una amorosa relación en la ausencia. Con todo y sus dudas, Jesús nunca suelta esa fidelidad ni el amor que había experimentado de parte de Dios en su bautismo y confirmado en cada encuentro y relación proporcional que entabló a lo largo de su magisterio. Este es el amor que le capacita para, cuando su propia carne se vuelve el yunque sobre el cual estalla y golpea el martillo del mal de la corrupción humana, no sucumbir al odio y en su lugar abrazarlo y transmutarlo. Del odio recibido no provino de él ni un ápice de desprecio; el odio no se multiplicó, resultado que normalmente es el que impera en nosotros. Con este acto de impotencia amorosa, de ternura impotente, Jesús muestra otra posibilidad que no es la de la venganza mimética. Se trata del núcleo de la noviolencia, la no respuesta al mal con el mal, que rompe con la cadena de victimario-víctima-victimario que ha dominado la historia como metafóricamente se representa en la narración de Caín y Abel. En el amor de la cruz Jesús manifiesta el dinamismo perdonador (per-donare, perpetuar el don) de Dios.
La cruz ha sido leída desde la interpretación del Dios todopoderoso como parte del plan divino. Pero desde la perspectiva de la impotencia divina, la cruz no es sino la expresión de las consecuencias del amor, algo que no tenía que ser y que no hay que justificar bajo ninguna circunstancia, como tampoco cabe justificación alguna para ningún mal. La cruz no es un ingrediente más de la receta de la salvación de un Dios que tenía todo planeado desde el principio de los tiempos. Es, por el contrario, un ejemplo libremente abrazado de cómo el dinamismo de Dios, en su no responder al mal con el mal, rompe con la lógica macabra de la venganza. En términos de poder, la cruz es fracaso, pero en términos de amor, es fidelidad. El Dios y el Reino de Jesús son un Dios y un reino que “en medio de la necesidad, de la historia y su fracaso, aparece en su impotente apertura como don a otro, que es fidelidad al amor y libertad pura, una forma de la rebelión y de la resistencia al mal, a sus poderes y a su recurso a la violencia”.18 A esto Sicilia lo llama “Revelación purificada de religión y de ideología antropomórfica de poder”.19
Esta no es, sin embargo, la figura del cristianismo que ha dominado durante los últimos casi veinte siglos. Como expondré en la próxima entrega, el Evangelio y el tipo de amor que revela fue tergiversado a través de una obligada institucionalización. La parábola del Buen Samaritano se interpretó como un deber y no desde la libertad radical que predicaba Jesús, por lo que el prójimo se convirtió en objeto de beneficencia, primero de la Iglesia y después de las instituciones modernas. La persona se redujo a un sujeto administrable a través del poder eclesial que gestionaba su salvación, y posteriormente del Estado que administra su salud, su movilidad, su educación, etcétera. Este es un nuevo tipo de mal, dice Illich, sin parangón en tanto reverso del inédito amor inaugurado por el Evangelio. A su vez, esta corruptio optimi pessima (corrupción de lo mejor es lo peor) es el germen de la política moderna, de la ciencia y de la tecnología desproporcionales que van disminuyendo al ser humano a un número administrable por el poder técnico, y a la naturaleza a recurso igualmente administrable por la industria y la ciencia. Este nuevo status quo es el responsable tanto de la destrucción del planeta como del asesinato de millones de personas, víctimas de un sistema que busca a toda costa controlar y gestionar la vida, pero que la destruye en el intento.
No debe sorprendernos que en muchas ocasiones la mayor ceguera para captar la novedad del Evangelio provenga de la misma institución —y dentro de ella de sus “expertos”— que quiso administrar el amor. Recurrentemente son otros quienes han entendido mejor esta novedad. Esto se deja ver con claridad en el diálogo interreligioso, cuando personas de otras religiones captan más espontáneamente una verdad que tendría que ser vivida, en primer lugar por los cristianos y cristianas. Las siguientes palabras de Lanza del Vasto respecto a Gandhi son una clara ilustración al respecto:
Él ha venido a mostrarnos el poder de la inocencia absoluta en esta tierra. Ha venido a demostrarnos que ella puede detener máquinas, hacer frente a cañones, poner en peligro a un imperio [...] Los cristianos conocemos esta verdad desde siempre. Pero se nos había quedado tan fuera de lugar, tan extrañamente contraria a todo lo que el mundo y la humanidad nos habían enseñado, que no sabíamos qué hacer con ella. La guardábamos entre los muros de la Iglesia y en las sombras de nuestros corazones. Tuvo que venir él, el hindú, a enseñarnos lo que sabíamos desde siempre.20
A veces son los detractores del cristianismo quienes mejor plasman la paradoja y la novedad del Dios muerto en la cruz. Recuerdo alguna vez haberle dicho a un profesor que El Anticristo de Nietzsche era de mis libros favoritos de cristología. Un ejemplo más contemporáneo lo encontramos en el diálogo entre Slavoj Žižek y John Milbank recopilado en el libro La monstruosidad de Cristo.21 Para Žižek, la crucifixión de Dios representa la muerte para siempre del Dios a quien se acude para resolver nuestros problemas. Lo único que queda es lo que actualmente se llama acuerpamiento, la caridad o entrega amorosa entre nosotros mismos. Si bien los planteamientos de Nietzsche o Žižek se quedan cortos en muchos aspectos y han de ser completados por la reflexión teológica y la experiencia mística, no deja de sorprender que desde su ateísmo filosófico capten más rápidamente que muchos creyentes lo que la cruz implica.
Más acá de la esperanza
¿Se puede hablar de esperanza durante el tiempo del fin? Para Sicilia, la esperanza continúa siendo un resquicio del mesianismo triunfalista. Incluso si fuera posible esa esperanza mesiánica del Reino de Dios impuesto por el plan de salvación, sería sobre los cadáveres de todas las víctimas de la historia. La noción de la “tierra prometida” o del fin triunfante nos ha costado demasiado. El proyecto que en otra de mis investigaciones he llamado artificialeza,22 la pretensión de, por medio del dominio y el control, construir un mundo a nuestra conveniencia (lo artificial como lo nuevo natural), nos va costando la vida.
Podemos decir que Sicilia busca ir más allá —o más acá— de la esperanza, que en sus términos consistiría en recuperar el sentido profundo del Evangelio en tanto revelación de Dios como ausencia, silencio e impotencia; Dios en tanto amor débil que ama justamente porque es impotente. Contrario a la noción de Dios que controla todo devenir humano y mundano, poniendo y quitando cánceres o tsunamis a voluntad. Podemos empatar la voz de Sicilia con la de su tocayo Javier Melloni, SJ, cuando este último dice: “Dios no manda nada, pero acompaña todo”. Esta misma fue mi experiencia, narrada en mi libro Impotente Ternura, esperando en la sala del hospital a tener noticias de mi padre internado por paro cardiaco, cuando una figura familiar en bata blanca se me acercó. Debido a mi estado emocional, al principio no reconocí que el de bata blanca era un amigo de la preparatoria, que ahora era médico residente y que justamente estaba atendiendo a mi padre. En ese momento experimenté no al Dios a quien había que rezar para que mágicamente salvara a mi padre en el quirófano, sino al que se hacía presente en el amor de un hermano que decidía hacerse prójimo conmigo, independientemente del devenir de la situación.
“La bondad que es fuerte mientras es impotente”23 está presente en aquellos actos que el teólogo dominico Carlos Mendoza-Álvarez denomina “actos de donación imposibles”,24 refiriéndose a los momentos en donde quien no tiene nada lo da todo, como la niña indígena que vende dulces y los regala a quien considera más pobre que ella. Estos actos de los justos y justas de la historia, según dice la mística judía, son los que sostienen el mundo. Ocurren diariamente en medio de las condiciones de mayor inhumanidad y desde siempre, desde la crucifixión, han sido importantes para cambiar la lógica de violencia y venganza del mundo. Pero tal vez su propósito no es el de hacerse con la victoria en una maniquea lucha entre el bien y el mal, sino simplemente el de mostrar “lo que siempre ha sido: el amor, ese reino de gratuidad que está allí desde la eternidad”.25
“Los estragos del mal son irremediables”.26 El propio Jesús resucita con sus llagas. Con todo, en la noche oscura de la fe de la que habla Juan de la Cruz, el amor se mantiene sin certezas sensibles o espirituales. Ante la imbecilidad del mal no puede nada, es impotente. Se muestra, además, como amor y renuncia al poder, operando únicamente en las relaciones proporcionales, es decir, carnales, entre las personas que deciden amar radicalmente y, en ello, como bellamente expresa Etty Hillesum, “ayudar a Dios”.
¿Dónde queda entonces la voluntad de Dios? ¿En qué consiste la mística de la impotencia divina para el tiempo del fin? ¿Hay lugar para la esperanza? Dejaré las primeras dos preguntas para atenderlas en los textos que vienen. Me detengo en la tercera. En otros lugares, Sicilia ha formulado la diferencia que existe entre las dos palabras francesas con que traducimos esperanza: espoir y espérance. La primera cuenta con que algo pasará de determinada manera, mientras que la segunda refiere sobre todo al sentimiento o estado de esperar. Según esta diferencia, la esperanza de la primera connotación es justamente contra la que arremete Sicilia, ya que según esta noción habría esperanza ya sea en el plan divino, de que todo pasa por algo, o en términos seculares indicaría la esperanza puesta ya sea en la ingeniería social o en la ciencia como grandes solucionadores de los problemas. Este tipo de esperanza justifica el mal y además lo perpetúa. Se basa en lo que Illich entendía por expectativa, la certeza de que algo pasará de cierta manera porque así se ha planificado.
Frente a la expectativa, Illich contrapone la esperanza, pero se tendría que entender desde l'espérance que en términos religiosos sería la pura y desnuda esperanza teologal, la apertura al advenimiento de lo divino, pero que no se basa en ninguna expectativa o certeza posible. Es el “¡Qué bien sé yo la fonte que mana y corre, aunque es de noche!” sanjuanista, el temor y temblor de las mujeres ante la tumba vacía; no se basa en el dato conocido de un mesías triunfalista o de un Dios administrador, sino en la fe oscura que simplemente continúa amando hasta el final, como muestran ejemplarmente los personajes que Sicilia ha elegido para sus novelas: Kolbe, Foucauld, Juan Bautista, Fesch.
Illich se refería a esta esperanza en términos seculares cuando afirmó que de su descubrimiento como fuerza social depende la “supervivencia de la raza humana”.27 No estaba pensando en los grandes proyectos políticos ni en las negociaciones de los Estados, sino en aquello que recupera Gustavo Esteva parafraseando a Václav Havel: la esperanza no tiene que ver con saber que “algo sucederá de una determinada manera, sino de que algo tiene sentido, independientemente de cómo resulte”.28 En este caso, el sentido está en defender y sostener la vida y el mundo proporcional de las relaciones basadas en la encarnación.
Tanto Illich como Esteva hablan de las personas que recuperan sus propias vidas que habían sido secuestradas por los poderes administrativos del mundo moderno. En términos de una mística de la impotencia divina, esta esperanza se ubica más acá de toda esperanza tecnológica o temporal, incluso más acá de la esperanza teológica de la mágica y poderosa intervención de Dios en la historia. Se trata de percibir la voluntad de Dios como la invitación a amar radical y enteramente, cueste lo que cueste, en cada situación, según la interpelación carnal que surge del encuentro con el otro. No porque este amor responda a algún tipo de deber, sino porque es parte de la desnuda e impotente gratuidad del don de la vida. Hacia el final de su vida, Illich no percibía otra dimensión para experimentar esta realidad que la amistad, que de nuevo refiere a la carnal, proporcional y real relación entre personas. Se lo dice a David Cayley:
David Cayley: ¿Entonces cómo se puede vivir en la gratuidad dentro de un mundo como este?
Iván Illich: Los amigos, los amigos… gratuidad, sólo eso, por el gusto de hacerlo, porque te da la gana…29
Únicamente nos quedan los gestos de bondad cotidianos que mantienen viva la gratuidad del amor. “Al hacerlo, permite no sólo que algunos no sean triturados por el mal, sino también sostener la vida. Hablar de otra cosa es entregarnos a una abstracción sin sustancia”.30