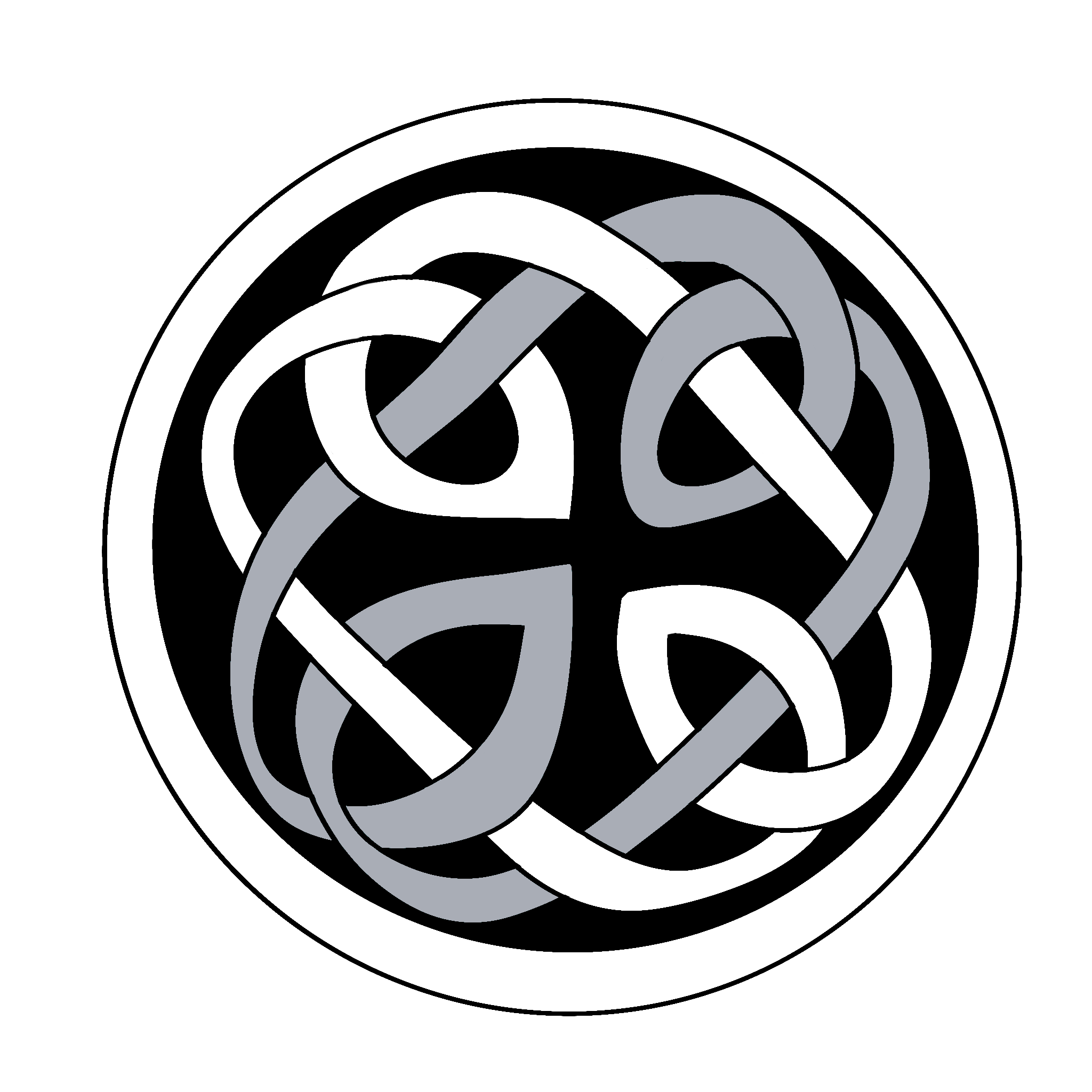Al revisitar el “quietismo” de Miguel de Molinos, perseguido y condenado por el aparato eclesial, Luis Xavier López-Farjeat descubre el poder de resistencia que la contemplación y la disposición del místico tiene frente a los poderes del mundo. En un mundo como el nuestro, escribe López-Farjeat,“la indiferencia del místico ante los bienes superfluos sobre los que la mayoría de la gente ha volcado por completo sus deseos y anhelos, el desapego que muestra ante lo poco que el mundo le ofrece y, por lo tanto, su renuncia a la acción, se vuelven cruciales para resituar el verdadero sentido de la existencia”.
Ha de estar esta alma muy aniquilada en sus operaciones naturales, desembarazada, ociosa, quieta, pacífica y serena al modo de Dios.
San Juan de la Cruz
“Quietismo”, hasta donde sé, es un término cuyos orígenes se encuentran en la mística. La quietud o la inactividad requeridos en prácticas meditativas y contemplativas existe, sin embargo, mucho antes de que se utilizara el término. Algunas actitudes de los antiguos podrían ser vistas como formas de quietismo. Por ejemplo, la liberación estoica de las pasiones, conocida como apatheia, para alcanzar un estado de imperturbabilidad o sosiego; también algunas posturas gnósticas y neoplatónicas que recomiendan la liberación del cuerpo y sus pasiones para alcanzar la contemplación de lo divino. Varias formas de religiosidad oriental podrían también asociarse al quietismo. En sus distintas variantes, el budismo aspira a la liberación denominada “nirvana”. Se trata de un estado en el que se superan toda clase de deseos y sufrimientos e incluso la propia conciencia individual, alcanzando de este modo un estado de quietud. Hinduismo y budismo comparten, entre otras cosas, la importancia de alcanzar este estado de nirvana. En el hinduismo el nirvana se entiende, en la mayoría de los casos, como un estado trascendente que conduce a la fusión con Brahma o la fuerza divina. En cambio, en el budismo se trata de un vaciamiento de la individualidad que pone fin al sufrimiento y también al samsara o ciclo de muerte y renacimiento. La meta espiritual en el hinduismo, como en el budismo, es precisamente la liberación del samsara, si bien sus caminos son diferentes: en el hinduismo el alma individual se une a la fuerza divina; en el budismo el alma individual desaparece.
En la tradición cristiana hay también doctrinas místicas que colocan la contemplación pasiva —otra forma de quietud— como una condición para el anonadamiento. Me intriga el uso del término “quietismo” en el contexto cristiano del siglo XVII. Me intriga todavía más el modo en que una actitud mística puede volverse en una posición política. En concreto, quizá bajo ciertas circunstancias políticas, vale la pena reivindicar la inactividad y la indiferencia como formas de resistencia política. En el Islam se ha pensado que el sufismo es un ejemplo de quietismo al desentenderse de la vida política y, en su lugar, centrarse en las prácticas espirituales. En las discusiones relacionadas con la teoría política en la tradición islámica el término “quietismo” —introducido en este contexto por el historiador Michael Cook— se refiere a sectores musulmanes que, ante la variedad de conflictos relacionados con la sucesión califal en el periodo antiguo, optaron por no intervenir activamente en la política, por permanecer en la pasividad esperando a que Dios mismo, no los seres humanos, se hiciera cargo de resolver la situación. En este sentido, quietismo y activismo son antónimos. Sin embargo, aquí quiero mostrar que dicha antonimia es equívoca, que el quietismo como resistencia resulta en una forma activa de enfrentar al poder y debilitar a quienes lo sustentan. No es raro que los místicos hayan sido considerados en muchos casos como heterodoxos; no es casualidad que muchos hayan sido mal vistos por las autoridades religiosas y políticas. Aquí no hablaré del sufismo, sino de la mística cristiana. A fin de cuentas, el término “quietismo” quizá lo han tomado los estudiosos del Islam de su uso en la tradición cristiana.
En el siglo XVII, sobre todo en España, Francia e Italia, hubo una doctrina mística que llegó a conocerse como “quietismo”. Su creador fue Miguel de Molinos (m. 1696), autor de la Guía espiritual, una obra de 1675 condenada por las autoridades eclesiásticas de la época. En 1974 fue publicada por la editorial Barral. Lo llamativo de esta edición es que estuvo a cargo del poeta José Ángel Valente e incluye un magnífico ensayo de su autoría a manera de prólogo. No es fácil conseguirla. Valdría la pena reeditarla.1 Valente destaca ciertas afinidades entre san Juan de la Cruz y de Molinos. Observa que, tras despertar ciertas sospechas, la vía contemplativa fue finalmente aprobada en el caso del primero; no fue así en el caso del segundo. Juan de la Cruz se volvió un santo, un referente en la espiritualidad católica; de Molinos, en cambio, tan sólo un siglo después fue visto como un hereje y sus enseñanzas cayeron en el olvido.
El título completo de aquella obrita escandalosa fue Guía espiritual que desembaraza al alma y la conduce por el interior camino para alcanzar la perfecta contemplación y el rico tesoro de la interior paz. En 1678, Gottardo Bell’Uomo lanzó los primeros señalamientos; poco después, en 1680, apareció la obra crítica de Paolo Segneri, Concordia. En 1681 estos dos jesuitas fueron condenados. La doctrina molinista no corrió mejor suerte. Para 1682 el molinismo ya era conocido y sus críticos le llamaron, de modo peyorativo, “quietismo”. En julio de 1685, tras la denuncia del cardenal César d’Estrées, representante de Luis XIV, de Molinos fue arrestado por el Santo Oficio y sometido a un proceso de dos años. Se dice que, entre otras cosas, fue acusado de difundir el quietismo en círculos privados y de mantener actos sexuales impropios. Se dice, también, que, al ser torturado, se declaró a sí mismo culpable.
En 1687, en la bula Coelestis Pastor, el entonces papa, Inocencio XI, condenó sesenta y ocho proposiciones extraídas de las enseñanzas de de Molinos y lo sentenció a cadena perpetua. El 3 de septiembre de ese mismo año fue trasladado de la celda que ocupaba en el Castel Sant Angelo, a la Iglesia Santa Maria Sopra Minerva con la finalidad de que se arrepintiera públicamente de sus herejías y mal comportamiento. Más allá del bochornoso proceso, por mucho tiempo se ha discutido si sus enseñanzas fueron en verdad heterodoxas y heréticas o si, como sostiene Valente, están en clara sintonía y filiación con la espiritualidad sanjuanista. A grandes rasgos, en su Guía de Molinos sostenía la superioridad de la vida contemplativa y la inactividad absoluta por encima del estudio meramente teórico y las prácticas de devoción: “No es esta ciencia [mística] de teórica, sino de práctica, en donde sobrepuja con grandísima ventaja, la experiencia, a la más avisada y despierta especulativa; y como los sabios puramente escolásticos no la experimentan, la condenan: Hi autem quae cunque ignorant blasphemant (Judae 1)” (“Al que leyere”, p. 68). Y más adelante: “Piensan algunos cuando se les da la devoción y gusto sensible que son favores de Dios y que entonces ya le tienen, y toda la vida es ansiar por ese regalo, y es engaño, porque no es otra cosa que un consuelo de la naturaleza y una pura reflexión con que el alma mira lo que hace; la cual impide que se haga ni se pueda hacer nada, ni se alcance la verdadera luz, ni se dé un paso en el camino de la perfección” (V, 35).
Los jesuitas reprobaron la forma poco convencional en la que de Molinos entendía la vida religiosa, a saber, como un tránsito de la meditación a la contemplación. El recorrido espiritual, tal como aparece en la Guía, conduce a lo que los místicos han llamado la aniquilación o anonadamiento de uno mismo. La Guía es un libro espiritual; es un llamado a iniciar el arduo camino hacia la contemplación. No es un tratado teológico. Si algo deja en claro es que la vía contemplativa es distinta de la razón discursiva y la labor argumental de la teología sistemática. Escribe de Molinos que “La ciencia mística no es de ingenio, sino de experiencia; no es inventada, sino probada; no leída, sino recibida, y así es segurísima y eficaz, de gran ayuda y colmado futuro. No entra la ciencia mística en el alma por los oídos, ni por la continua lección de los libros, sino por la liberal infusión del Divino Espíritu, cuya gracia se comunica con regaladísima intimidad a los sencillos y pequeños” (“Al que leyere”, pp. 67-68).
Todavía más: la contemplación sobrepasa el formalismo doctrinal al que se han sometido aquellos cuya religiosidad depende de la adhesión a una institución normada. Los contemplativos, o bien sería mejor decir los místicos, se salen del redil: si bien la Iglesia media entre la comunidad de fieles y Dios, la relación de los místicos aspira a ser directa, sin mediaciones, y es por lo tanto personal, privada y solitaria. Los místicos son, de algún modo, exiliados del mundo. Le dan la espalda porque esperan la unión con Dios haciendo de lado lo terrenal. ¿Qué es el mundo para un místico? Es, como para cualquier creyente, un producto de la voluntad divina. Sin embargo, la actitud de los místicos frente a la creación no es igual que la del resto de las personas. El mundo es el escenario dispuesto por Dios para dar un espacio al libre albedrío de los seres humanos. Es la arena en la cual se confrontan la voluntad de Dios y la voluntad humana. Los místicos no renuncian de modo absoluto al mundo, sino que disuelven la dualidad entre la voluntad divina y la humana, suprimiendo esta última. El mundo como tal, en sí mismo, no es el reino del ser, sino el reino de la nada. Por ello, por paradójico que parezca, los místicos hacen del mundo la nada; más aún, ellos mismos se anonadan. El ser humano ha querido arrancarle este mundo a Dios. Ha hecho de él su terruño, ha osado arrebatárselo a su creador y le ha echado de ahí, sin percatarse de que, sin Dios, el mundo es nada; es vanidad, reflejo, ilusión, representación. Es ese mundo fantasmagórico el que los místicos dejan atrás. De volver a él, su manera de apreciarlo rebasaría la apariencia e irrumpiría de manera extática en la contemplación de la verdadera realidad, a saber, la del plano de lo divino.
Puesto que Dios es superior a cuanto ha creado, la única forma de mirarle es yendo más allá de las creaturas. Evocando a Juan de Damasco, de Molinos afirma que el camino hacia Dios a través de la oración se divide en “meditación” y “contemplación”. La primera la asocia al entendimiento y al razonamiento discursivo; la segunda a un recogimiento interior, es la fe pura, que está más allá del discurso y cuanto se relaciona con el entendimiento. Y escribe: “[…] el alma, si después de haberse fatigado por medio de la meditación llega a la quietud, sosiego y reposo de la contemplación, debe entonces cercenar los discursos y reposar quieta con atención amorosa y sencilla vista de Dios, mirándole y amándole, desechando con suavidad todas las imaginaciones que se le ofrecen, aquietando el entendimiento en aquella divina presencia, recogiendo la memoria, fijándola toda en Dios, contentándose con el conocimiento general y confuso que de él tiene por la fe, aplicando toda la voluntad en amarle, donde estriba todo el fruto” (Advertencia II, 12).
En la tercera “advertencia” de la Guía, se refiere a dos formas de contemplación: una imperfecta, activa y adquirida; otra perfecta, infusa y pasiva. En la contemplación perfecta, dice de Molinos invocando a santa Teresa, Dios habla al ser humano suspendiéndole el entendimiento y atajándole el pensamiento; Dios se apodera de la palabra, se apodera del corazón humano y procura una paz enorme. Entonces, en esa serenidad interior, la voluntad divina se vuelve la única guía. Turbaciones y desasosiegos quedan atrás. Para alcanzar dicho estado, el alma ha de estar “limpia, quieta, vacía y pacífica. Limpia de culpas y defectos, quieta de temores, vacía de afectos, deseos y pensamiento, y pacífica en las tentaciones y tribulaciones” (I, I, 1). El alma quieta no se altera, busca en sí misma, en el silencio y la soledad, lejos de cualquier tribulación. Sin embargo, para alcanzar este estado de contemplación ha de seguirse un camino arduo: “Procura no afligirte ni volver atrás, aunque no puedas discurrir en la oración; sufre, calla y ponte en la divina presencia; persevera con constancia y fía de su infinita bondad, que te ha de dar la constante fe, la verdadera luz y la divina gracia. Camina a ciegas, vendada, sin pensar ni discurrir; ponte en sus amorosas y paternales manos, sin querer hacer otra cosa que su divino beneplácito” (I, II, 16).
La contemplación la describe de Molinos de una forma un tanto paradójica: es, por un lado, sosiego, paz y deleite; por otro, es inquietud, aflicción, tinieblas. El camino hacia la contemplación perfecta exige entregarse a la oración. Pero, según de Molinos, hay dos formas de oración: “[…] una tierna, regalada, amorosa y llena de sentimientos; otra obscura, seca, desolada, tentada y tenebrosa. La primera es de principiantes, la segunda de aprovechados que caminan a ser perfectos. La primera la da Dios para ganar a las almas, la segunda para purificarlas. Con la primera los trata como a niños y miserables, con la segunda los comienza a tratar como a fuertes” (I, IV, 25). El trayecto hacia la contemplación no es agradable, como tampoco parece serlo el anonadamiento al que habría de llegarse. No es extraño, por ello, que el propio de Molinos advierta que el alma contemplativa se verá rodeada de tinieblas; no debe inquietarse por ello pues, en realidad, éstas son el instrumento de su mayor felicidad: “Hay dos maneras de tinieblas: unas infelices y felices otras. Las primeras son las que nacen del pecado, y éstas son desdichadas, porque conducen al cristiano al eterno precipicio. Las segundas son las que el Señor permite en el alma para fundarla y establecerla en la virtud; y éstas son dichosas, porque la iluminan, la fortalecen y ocasionan mayor luz; y así, no has de turbarte, afligirte ni desconsolarte por verte obscura y tenebrosa, juzgando que Dios te falta y también la luz que antes experimentabas…” (I, VI, 39).
No turbarse, no afligirse… Estar en absoluta paz, en absoluto reposo. “Más te importa a ti —escribe de Molinos— estarte quieta y resignada en el santo ocio que hacer muchas y grandes cosas por tu propio juicio y parecer. No creas que las acciones heroicas que hicieron y hacen los grandes siervos de Dios en la Iglesia son obras de su industria, porque todas las cosas, así espirituales como temporales, son ordenadas desde ab aeterno por la Divina Providencia, hasta el movimiento de la más mínima hoja. Quien hace la voluntad de Dios hace todas las cosas. Esta has de solicitar estándote quieta, con perfecta resignación para todo lo que Dios quisiera disponer de tu persona. Conócete indigna de tan alto ministerio como llevar almas al cielo, y con eso no pondrá embarazo a la quietud de tu alma, a la interior paz y al divino vuelo” (II, IV, 22). Esta apuesta por la pasividad, por la renuncia a cualquier acción para permanecer a la espera de aquello que la voluntad de Dios disponga parece lo bastante noble. La voluntad del místico es dócil frente a Dios, pero para ello, ignora cualquier determinación mundana y toda iniciativa propia.
El contemplativo está al servicio de Dios a riesgo de pasar por encima de la mediación eclesiástica. Casi todos los místicos asustan porque infunden un nuevo significado a la vivencia religiosa. Coexisten con el resto de los creyentes, pero no siguen sus mismos hábitos ni sus costumbres. Al interior de la Iglesia se vuelven un tábano. Curiosamente, es Gershom Scholem, un judío, quien, en La cábala y su simbolismo, observa que, aunque con mucha frecuencia los místicos se esfuerzan por sostener su concepción de la experiencia religiosa en el marco de la autoridad evitando así posibles conflictos y confrontaciones, no siempre lo consiguen. En la mística católica, sigue Scholem, hay famosos referentes de ese tipo, por ejemplo, la mística quietista en la Iglesia española. El quietismo de de Molinos también se conoció —e igualmente se condenó— en Francia. Madame Guyon (m. 1717) es una mística quietista, también perseguida y condenada. En sus obras Método corto y fácil de hacer oración y Torrentes espirituales, Guyon invita a la vida contemplativa, a dejarse tomar por Dios, a desaparecer una misma para ser reemplazada por Dios. El silencio y reposo absoluto anulan los intereses propios y dejan al alma bien dispuesta para ser poseída por Dios. La vida contemplativa consiste, en pocas palabras, en la autoaniquilación. Madame Guyon ejerció una influencia definitiva sobre François Fénelon (m. 1715), el famoso arzobispo de París. El quietismo de Fénelon consistía también en la absoluta anulación de la voluntad para alcanzar un estado contemplativo en donde los deseos humanos se sustituyen por los de Dios.
El caso de Fénelon, a mi juicio, introduce paulatinamente un giro en la forma de entender el quietismo. Scholem afirma que la condena del quietismo responde a una situación histórica totalmente ajena a la doctrina mística. No ahonda más al respecto. Sin embargo, el caso de Fénelon podría confirmar lo que dice. El giro al que me refiero consiste en la asimilación de una actitud mística, el quietismo, como una posibilidad política, la resistencia. Quizá ello es más claro si se tiene en cuenta el contexto de la polémica entre Fénelon y Jacques-Bénigne Bossuet (m. 1704). No se olvide que Bossuet justificó el absolutismo de Luis XIV a través de su teoría del origen divino del poder; en contraste, en su novela publicada en 1699, Las aventuras de Telémaco, Fénelon defendía, contra Luis XIV, una postura antiabsolutista. Bossuet era un defensor del poder absoluto. Sostuvo que, por encima del poder real, estaba solamente la religión entendida como la piedad y el temor de Dios a los que se somete su alteza. Veía en el gobierno una fuerza soberana indispensable para mantener la unidad y la concordia de los ciudadanos sin que predominaran los intereses individuales de nadie. Era un convencido del culto a la realeza. Llegó incluso a comparar la grandeza de los reyes con la de Dios mismo: así como Dios reina en el universo de modo absoluto, el rey es el Estado absoluto. Sin embargo, las consecuencias de una postura de este tipo ya las conocemos. No es que Bossuet respaldara los abusos y las arbitrariedades de los reyes. Pensaba en todo caso que la piedad y el temor de Dios servían como contrapeso para el poder soberano. Pero, insisto, la historia ya la conocemos.
Si bien Fénelon admitía que la autoridad soberana viene de Dios, no creía que por ello los reyes debieran ser tratados como dioses. Si algo se critica en Las aventuras de Telémaco son los excesos de los reyes, sus ambiciones, lujos y frivolidades, su libertinaje, su amor y fascinación por el poder. El quietismo de Fénelon puede ser entendido como una forma de dar la espalda al poder del rey. La reacción de Bossuet no se hizo esperar. No sólo por motivos religiosos o doctrinales, sino también por razones políticas, iniciaría una campaña en contra de Fénelon, hasta conseguir su condena. Scholem parece estar en lo correcto: son las circunstancias históricas, no la mística como tal, las que terminan condenando una actitud espiritual. Creo, sin embargo, que las posiciones políticas de Fénelon, sobre todo su antiabsolutismo y su crítica al poder terrenal, no están disociadas de su interés en adoptar una posición religiosa, la del quietismo, desde la cual el interés por asuntos mundanos, incluido el poder político y las labores de gobierno, son insignificantes. A los quietistas les resulta indiferente la vida política y, también, el interés de la autoridad eclesiástica en el poder terrenal.
Una actitud mística, pues, puede volverse de pronto en un posicionamiento político: la inactividad y la indiferencia como formas de resistencia. Permítaseme volver a la tesis de Scholem: no es la mística como tal, son las condiciones históricas, pero digamos mejor, las condiciones políticas, las que terminan por decidir el futuro de una doctrina mística. Las condenas a san Juan de la Cruz, Miguel de Molinos, Madame Guyon, Fénelon y muchos otros promotores de doctrinas místicas, habrían de entenderse como una consecuencia de sus circunstancias. Por ello suele suceder que, al cambiar las circunstancias, cambia el modo en que la mística se percibe. Valente tiene razón al contrastar los destinos tan distintos de san Juan de la Cruz y Miguel de Molinos. No obstante, si bien la vida contemplativa sanjuanista terminó aceptándose en el catolicismo, también fue vista con reservas y sospechas. Como sucedió a de Molinos un siglo más tarde, san Juan chocó en su momento a la autoridad eclesiástica. Es llamativo —lo hace notar Scholem— que la misma tensión entre los místicos y la autoridad se da en otras tradiciones. Cuando Israel ben Eliezer (Baal Shem Tov) fundó el jasidismo polaco en el siglo XVIII, sostuvo, tal como explica Scholem, que la communio con Dios era más importante que el estudio de las Escrituras. Su postura fue vista como antirrabínica a pesar de que esa misma tesis había sido sostenida dos siglos antes nada más ni nada menos que por el gran cabalista Isaac Luria, sin que inquietara a nadie. Por ello, insiste Scholem, “no es la tesis misma la que ha cambiado, sino el clima en que históricamente tiene lugar su publicación y aplicación” (2023, p. 28).
Es cierto. Es imposible disociar las doctrinas místicas de su contexto histórico y sus circunstancias políticas. Pero en determinadas situaciones, cuando el poder se ejerce de modo abusivo y autoritario, la vía contemplativa de los místicos no puede ser vista como algo inofensivo. Es, en realidad, una forma de resistencia. En la “introducción” a la edición de 1977 de la Guía espiritual, a cargo de Santiago González Noriega, se dice que el molinismo no logra resolver de manera consistente la incompatibilidad entre la existencia terrenal del ser humano y la dialéctica de la ausencia-presencia de Dios. Escribe González Noriega que “con el quietismo la mística cristiana muere en una doctrina que enuncia la supresión de toda doctrina y la aniquilación del sabio. La enseñanza de de Molinos supone la renuncia a cualquier intento de intervenir en el mundo desde el éxtasis místico y de reconocer por entero a Dios en las criaturas, rompiendo el diálogo con Dios en el mundo y desesperando de que aquéllas puedan informarle de él. El cristianismo de de Molinos renuncia a reconocerse en lo sensible habitado por el hombre; el ser que se presenta ante Dios no es el ser humano en la totalidad de su existir sino aquél que ha hecho de sí mismo un cadáver sin vida ni pensamiento, y que aguarda la muerte mimando la pantomima del cuerpo enterrado”.
No puedo sino disentir de González Noriega. Es justo romper con el mundo cuando su corrupción es irremediable, cuando se ha vuelto un obstáculo para convivir con el prójimo y con Dios. La ruptura con el mundo es ejemplar: debilita el reino del poder terrenal. Recuerda a los poderosos que su existencia es efímera. La indiferencia del místico ante los bienes superfluos sobre los que la mayoría de la gente ha volcado por completo sus deseos y anhelos, el desapego que muestra ante lo poco que el mundo le ofrece y, por lo tanto, su renuncia a la acción, se vuelven cruciales para resituar el verdadero sentido de la existencia. No interrumpe el místico el diálogo con Dios en el mundo. Recoloca el mundo y se recoloca a sí mismo. Se deja poseer por Dios, no por los bienes materiales ni por el poder mundano, sino por la presencia divina, la misma que sostiene al mundo en su justo lugar. El místico arranca el velo del mundo para encontrarse con su verdadero sustento. Así permanece sereno, enseñándonos que no nos define lo que poseemos sino aquello que nos posee. Y eso asusta, sin duda, asusta.