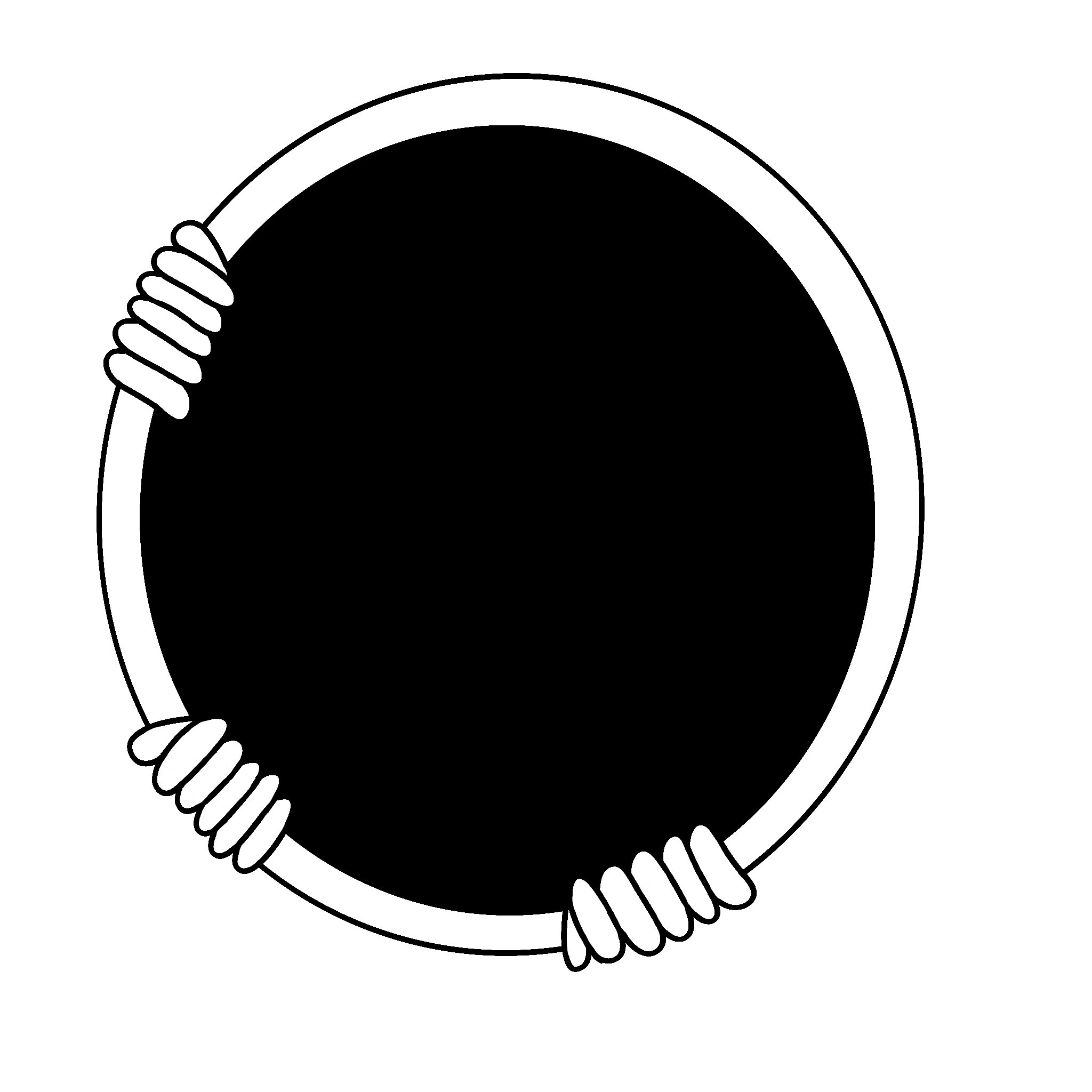Mientras que después de las grandes atrocidades del siglo XX, la filosofía se centró en la reflexión moral de los actos humanos, la ciencia se encerró en estudiar la naturaleza como una cosa manipulable, al grado de borrar la percepción de lo real. En este artículo, Manuel Ruelas analiza ese largo proceso de la historia de Occidente.
¿Dónde estamos parados? ¿Cuál es el diagnóstico de nuestro tiempo? ¿Cómo discernir lo importante para nuestras vidas? Partamos de lo más poderoso, de lo más violento, de lo más atemorizante, la certeza de la muerte. Es verdad que no hay nada más mortífero que vivir. Pero el hecho de saber que alguien puede precipitar nuestro infortunio hace que el sentido de la vida adquiera una cualidad distinta. Y es que saber del mal —la intención de hacer daño— carcome el alma con mayor intensidad que las fuerzas impersonales que nos arrebatan de este mundo. Podría decirse que antes que los seres y su espesor, está nuestra sensibilidad ante el bien y el mal. Es una brújula incomparable. “El concepto de valor es el centro de la filosofía”,1 afirmó Simone Weil en 1941 en un contexto donde la guerra se extendía a nivel mundial. En buena medida la filosofía en el siglo XX partió de preguntas axiológicas, donde los actos humanos estuvieron en el centro de la reflexión. ¿Después de Auschwitz qué?, se preguntaron Emmanuel Lévinas y Giorgio Agamben, en un tono profundamente moral.
Mientras tanto, los asuntos de la “naturaleza” se volvieron exclusivos de especialistas encerrados en centros de inversión multimillonarios, imbuidos de cooperación internacional y con escasa posibilidad de ser discutidos fuera de las disciplinas amuralladas en lenguajes esotéricos. Cabe preguntarse entonces si hay una naturaleza pura, fuera de los asuntos humanos. Desde mediados del siglo XX se ha promovido una concepción aséptica de la vida que ha exacerbado el dualismo mente y cuerpo, sociedad y naturaleza. Al mirarse lo natural como un mecanismo ciego se le ha percibido como un objeto técnico, extensión de las proezas de la mente.
“Hemos perdido la ciencia sin darnos cuenta de ello”.2 Da igual si perdimos con ello a Arquímedes, Galileo, Newton o Einstein. Nuestro siglo es cuántico. Nuestra relación con esta forma de la física no radica tanto en que ahora comprendemos el universo según sus postulados, sino porque mantiene en vilo la pregunta de ¿qué es lo real?, que atañe al vínculo entre la ciencia y nosotros. Debemos en este sentido a Max Planck el giro más insólito que la ciencia haya presenciado: la concepción probabilística de la realidad. La ciencia antigua y clásica mantuvo un cierto pudor ante los fenómenos naturales. Al observarlos, Aristóteles experimentaba el devenir de lo real. Describirlos según la razón fue su poderoso instrumento. Arquímedes y Galileo al experimentar con ellos aprovecharon los efectos controlados que resultaban de esas prácticas. Observación y eficacia. Entre tanto, los metafísicos Newton y Einstein sumaron la elegancia de la fórmula matemática a una poderosa intuición sobre el orden del mundo. Planck acabaría, sin embargo, por sepultar la timidez científica: si el plano en que se inscribe el estudio de las partículas es cuántico, es decir, discontinuo, entonces la manera de contestar sus incógnitas es a través de la probabilidad. ¿Qué significa esto?, que el carácter de la física cuántica “autoriza” la intervención del investigador. La contemplación de la naturaleza se transformó en el arte de gobernar, de comandar el estado atómico.3
El sinsentido es mayúsculo. La física clásica entendía lo real desde la noción de energía y entropía: cada vez que en un fenómeno la energía se transforma es imposible restablecer el estado inicial del fenómeno. Empero, según la fórmula de Planck, esta ley no afecta a las partículas. Y es que el átomo entraña fenómenos distintivos bien conocidos por los antiguos.4
Podemos citar la visión de Lucrecio que explicó el universo en términos de redistribución de la materia en movimiento.5 Para él, la naturaleza es un taller donde se arman y desarman los seres a partir de una paradójica ley del azar que encauza a las partículas en un lecho infinito. Lo que aparece se reduce a partículas inmutables, indivisibles, invisibles e infinitas en número. Es el equilibrio momentáneo del acoplamiento de estas partículas lo que llamamos realidad. Estos compuestos siguen una razón condicionada en cuanto a la forma y el tamaño, sin un plan divino, gobernados por el azar, principio de creación y destrucción incesante. La razón del raudal de seres es el más mínimo movimiento. Lucrecio denomina a este giro decisivo clinamen, otras veces declinatio e inclinatio.6 El átomo siempre viene emparejado del azar. Aquí está el punto decisivo. Planck tomó el cálculo de probabilidades para darle sentido a la discontinuidad de los sistemas atómicos y en esa decisión renunció a la necesidad y al determinismo en nombre de la probabilidad.
La fórmula de Planck, formada por una constante cuya procedencia no imaginamos y un número que corresponde a una probabilidad, no tiene ninguna relación con ningún pensamiento. ¿Cómo se justifica? Fundamenta su legitimidad con base en la cantidad de cálculos, de experiencias surgidas de tales cálculos, de aplicaciones técnicas resultantes de dichas experiencias que han tenido éxito gracias a esa fórmula. El mismo Planck no alega nada más. Una vez admitido algo así, la física se vuelve un conjunto de signos y números combinados en fórmulas que son controladas por las aplicaciones. A partir de allí, ¿qué importancia pueden tener las especulaciones de Einstein sobre el espacio y el tiempo?7
De hecho, la mecánica cuántica sobrepasó a Lucrecio. Para el latino, el espectáculo de la necesidad inexorable convierte al mundo en una purificación. Más allá de los deseos e intenciones humanas, se despliega la verdad de un universo indiferente en el que el sol brilla por igual para justos e injustos.8 Para la mecánica cuántica, en cambio, el cálculo probabilístico y el famoso y “ridículo caso” del gato de Schrödinger exigen que el observador fuerce al sistema atómico a decidir su estado. Se pide intervenir para que el azar exprese su realidad. La intervención no es, sin embargo, espontánea. El científico entra al juego en medio de una paradoja que deriva, según Weil, “de la aceptación incondicional de los conceptos probabilísticos”.9 Es decir, la ciencia moderna presupone los “casos probables” sin tomar en cuenta el caso en cuestión, es así como fantasmas aparecen en el cálculo sin recordar que el mundo es sólo el caso singular; la mecánica cuántica lo clausura para comandarlo. En otras palabras, la probabilística permite desafiar el universo azaroso de Lucrecio a condición de intervenirlo. Esta es la paradoja. La contemplación del universo ya no puede ser motivo de purificación, sino la excusa para ser gobernado.
Es así como la noción griega de Φύσις10 es sustituida por la moderna concepción probabilística. No es una vuelta al cuanto, al átomo. Es la apuesta como modelo de ciencia: los modelos estadísticos han reemplazado lo real. De pronto, Durkheim venció a Einstein. Planck fue sólo el vehículo que envenenó a la ciencia con instrumentos manipulables expresados en fórmulas matemáticas, pensamientos dirigidos a la acción “a costa de un error infinito”.11 ¿Qué quiere decir esto? La ciencia moderna es la triste sombra de la sociología fundada por Émile Durkheim: la superstición por lo social.
Durkheim no se preocupaba de criticar (o demostrar lo inexistente) el objeto (divino) al que los hombres religiosos declaraban dirigirse. Al contrario, con paternal solicitud los tranquilizaba: ese objeto existe. Pero no es necesario denominarlo con nombres de dioses o de un dios. Ese objeto es la sociedad misma: “Ella es para sus miembros lo que un dios es para sus fieles”.12
Por ello, Giorgio Agamben concluye que entre las leyes estadísticas de la física y las leyes estadísticas de las ciencias sociales hay un hilo conductor que desemboca en la necesidad de ambas “ciencias”, de un arte especial, del arte de gobernar. Esa función —tan importante para Durkheim—permite a ambos tipos de científicos mantener el equilibrio y la cohesión social. No podemos sino maravillarnos de la función social que la ciencia y la tecnología han tenido en el establecimiento del carácter de nuestra época. Al respecto, la ciencia se ha convertido en un ídolo social. Aun cuando nadie conoce su significado, permitir llamar “ciencia” a la participación del investigador en un juego de azar del que presume es el estatuto de lo real. ¿Podrá la ciencia decirnos qué es lo real? Ese fue su propósito hasta entrado el siglo XIX. Hasta el cándido Einstein está en ese panorama. Aunque a deshoras. Porque su tiempo abandonó a la naturaleza por el encanto de la matemática a costa de un error infinito.13
El límite, lo discontinuo, la probabilidad
El encanto de la matemática es doble: los prodigios del número y de la geometría; el añejo problema de lo continuo y lo discontinuo. Los griegos son los geómetras, expertos en la noción de magnitud. A su vez, los indios son los aritméticos-algebristas,14 excelsos en la locura de la cifra autónoma del espacio.15 Esto nos conduce a visiones opuestas del mundo. En primer término, la ciencia clásica fue a grandes rasgos una extensión de los postulados de la geometría griega. Desde Euclides, Aristóteles, Galileo y Newton hasta Einstein, la ciencia necesitó de una geometría no euclidiana, sino geométrica. Ella presupone la causalidad a efecto de pensar la necesidad de lo continuo. La necesidad es un misterioso vínculo entre el pensamiento y la realidad. Este es su dogma. A pesar de reconocer un infranqueable abismo entre el pensamiento y el universo, la geometría hizo de espejo en el que dócilmente la naturaleza reflejaba su rostro. Por su parte, Planck consideró al cálculo probabilístico como el medio para intervenir en los sistemas atómicos. Es un mundo discontinuo. Lucrecio está ahí. También la matemática india. “En ella se trata de la independencia del número en relación con la magnitud”.16 Es la potencia del tiempo indefinido, la instantaneidad del devenir. El azar, expresión de un tiro de dados en que todos los casos están contenidos en la imaginación. Es pues, la creencia en la intensidad o el salto de grados sin mediación necesaria.
En realidad, estamos ante tres metafísicas que arroparon la matemática a su gusto. El asunto es el entendimiento del cero y del infinito.17 Primera metafísica. Para los geómetras griegos es imposible el vacío. Y para Aristóteles es igualmente imposible el infinito. Sólo existe un espacio esférico en el que habitamos y en el que el tiempo está encadenado a los ciclos de los astros.
[Los griegos] reflexionaron sobre el concepto de vacío, pero rechazaron el cero como número; jugaron con el concepto de infinito, pero se negaron a permitir el infinito: números que son infinitamente pequeños e infinitamente grandes, en cualquier lugar cerca del reino de los números. Este es el mayor fracaso en las matemáticas griegas y es lo único que les impidió descubrir el cálculo.18
Y es que Aristóteles estaba preocupado por refutar la paradoja de Zenón y los atomistas, así como convencido de su prueba de Dios que borraba la noción de vacío. Segunda metafísica. Al paso de los siglos, los pensadores medievales cristianos se encontraron con dos fuentes en conflicto: la tradición semita no tenía miedo al vacío y la Creación era fácilmente explicable desde esa posición (creatio ex nihilo). Sin embargo, el apego al aristotelismo era tan fuerte que intentaron ajustar la Biblia al estagirita. Fue así como el cero y el infinito vendrían de otra tierra.
De manera general, las tradiciones religiosas de la India comparten la idea de que hay innumerables universos, creados y destruidos al infinito en un ciclo inconcebible. Los universos no tienen principio ni fin.19 Esta es la tercera metafísica. A diferencia de Grecia, la India nunca tuvo miedo al infinito o al vacío. De hecho, los abrazó.20 No podía ser de otro modo ante la pluralidad de posiciones no teístas. Sin un teócrata universal, el cero y el infinito jugaron libremente en la cancha de los números. Los números adquirieron vida propia, un retozar amistoso entre signos que derivaron en nuestra actual comprensión del álgebra. Bajo esta visión el número es mucho más que la unidad de medición del geómetra; adquirió extrañas propiedades como el número imaginario y las singulares características del cero y el infinito.
Es momento de volver a Newton y el siglo XVII porque es clave para entender la relación del problema de lo continuo y lo discontinuo a contraluz de las tres posiciones metafísicas que he mencionado. En esta época, la filosofía había roto con la autoridad eclesial y la razón se convirtió en el instrumento más potente de la época.21 El cálculo es muestra de ello. Ya sea Newton o Leibniz (ambos inventores del cálculo), cometieron una falta inimaginable para los antiguos: dividieron el cero y sumaron un número infinito de ceros. La herejía daba nacimiento a una nueva fe. La matemática —y su santoral que cada día fue creciendo—22 era el lenguaje de la naturaleza. Un nuevo dios que exigió el perfeccionamiento en el uso del cero y el infinito. Según Immanuel Kant, el siglo XVII fue impregnado por los sueños de la metafísica.23 Sus críticas se dirigieron al conocimiento teórico suprasensible del que hizo gala Leibniz y Spinoza. Pero podemos extender la crítica a Newton, ya que él fundamentó sus leyes en el cálculo infinitesimal, en las desconocidas propiedades del infinito, cifra necesaria en sus ecuaciones diferenciales. Por cierto, la pesadilla de Kant era el secreto mejor guardado de Newton.24 Tardó más de 20 años en sacar a la luz sus operaciones matemáticas porque reconocía lo ilógico del procedimiento: dividir el cero por sí mismo, impresionantemente funcionaba, aunque era incompatible con la lógica del inglés.25 Uno empieza a preguntarse si la técnica impone sus resultados como si fuera una caja negra. El eureka surge con independencia del investigador.26 Planck y Newton son ejemplares en este sentido, porque la solución matemática, “el que las cosas funcionen”, les permitió seguir adelante en sus postulados. Lo maravilloso es que los experimentos del laboratorio de la mente sean correspondidos allá afuera.
La pureza de las nociones matemáticas, las necesidades e imposibilidades que les son inherentes, las imágenes indispensables de tales nociones proporcionadas por cosas que no se les parecen, el éxito de las acciones llevadas a cabo confundiendo, por un error voluntario, las cosas con las nociones de las que son imágenes, son otros tantos misterios distintos e irreductibles, y si elaboramos una solución para uno de ellos, no se disminuye, sino que por el contrario se acrecienta el misterio impenetrable de los demás.27
La historia es selectiva. Podríamos decir que es así como el sentido común moderno considera la hipótesis de un espacio y tiempo uniformes (Newton) como condición de la experiencia (Kant) en donde los organismos deben adaptarse o desaparecer de la faz de la Tierra (Darwin).28 Puede que ahora nos parezca evidente, pero este reciente modelo sustrajo la conciencia como principio explicativo. El teólogo Newton debe estar furioso por las interpretaciones funcionalistas de sus ecuaciones. Recordemos que la conciencia divina estuvo en la base de su filosofía natural. El fantasma de Durkheim nos ensombrece.29 ¿Le conviene a la sociedad una ubicación y un devenir absolutos? No habremos de contestar semejante interrogante. Mejor retornemos al sentido del infinito en el siglo XVII y los prodigios de la matemática, y agreguemos un nuevo factor: el papel de la conciencia.
“Esto va a arrojarnos a la proposición más extraña, en mi opinión, de la filosofía del siglo XVII. La más extraña para nosotros. A saber: lo infinito actual existe”.30 Los pensadores del siglo XVII creyeron en el espacio infinito: Descartes, Malebranche, Spinoza, Leibniz, Pascal, Newton. Es completamente otro universo. La mejor definición del problema son los dos infinitos de Pascal.31 Lo infinitamente grande y lo infinitamente pequeño contienen conjuntos de infinitos actuales, es decir, es un “yo pienso en el espacio”. Esto significa que puedo constituir una serie indefinida en el tiempo como una colección de simultaneidades en el espacio.32 Los conjuntos infinitos colisionan unos con otros. No hay problema al afirmar esto: los cuerpos son conjuntos infinitos de infinitamente pequeños cuerpos definidos por una relación coexistente con el espacio. De golpe, el cogito en el espacio se da a sí mismo todas las posibilidades como un conjunto infinito. Nosotros no lo comprendemos porque somos kantianos, creemos en la síntesis del tiempo. Este es el gran giro del pensamiento moderno. Somos un “yo pienso en el tiempo” del que debemos a Kant el auge por lo indefinido, por un cierto tipo de finitud dependiente del tiempo y que nos conduce hacia la magia de lo discontinuo. Lo que ocurrió después de Kant fue la primacía de las potencias del tiempo. En Kant tenemos un orden espaciotemporal irreductible al orden conceptual.35 La síntesis del tiempo atisba que las cosas no se dan al mismo tiempo y lugar, como sí ocurre en el cogito en el espacio. O están aquí o están allá. O a la derecha o a la izquierda. Jamás al mismo tiempo. ¿Qué consecuencias acarrea este cambio? La victoria del número sobre la magnitud. Porque “es el número quien expresa el acto de síntesis por la cual produzco la serie indefinida del tiempo”. Kant parece provenir de otro mundo al desvincular el tiempo del juicio analítico relacionado con el espacio. Esto coloca a Kant en simpatía con las intuiciones indias sobre el número. El ilustre prusiano abandonó la metafísica griega y cristiana en un insólito pensamiento: lo que no podría imaginar es que el número posee cualidades prodigiosas. Ni el vidente Swedenborg, tan aborrecido por éste, podría vislumbrar los efectos de pensar en el tiempo.
El prodigio Kant o la cantidad intensiva
Algo muy curioso ocurrió en la filosofía a partir de Immanuel Kant. Es un gran concepto. Es la noción de fenómeno. Por primera vez el universo se muestra sin apariencias, la insidiosa posibilidad del engaño en contraposición de la esencia. Surge el brío de la aparición. ¿Qué significa aparecer? “Un fenómeno [aparecer] es experiencia con todas las relaciones necesarias que implica, mientras que no hay necesidad en la apariencia”.36 El aparecer remite a sus condiciones de posibilidad.37 He aquí que la balanza se inclina al sujeto trascendental, no usted y yo, sino la unidad de todas las condiciones bajo las cuales algo aparece. Esas condiciones son dos: las categorías y el espacio y tiempo. Quiere decir que todo fenómeno está necesariamente condicionado en este binomio que constituye al sujeto trascendental. Pero hay más. Una distinción fundamental. Kant discierne entre presentación y representación. “El espacio y el tiempo son la forma de nuestra receptividad, mientras que el concepto es la forma de nuestra actividad”.38 Lo que significa que espacio y tiempo son irreductibles a la mente. Hay un mundo exterior que transcurre sin que nosotros tengamos la posibilidad de experimentarlo en sí. Eso es el noúmeno. Sin embargo, esta independencia constituye una misteriosa correspondencia con nuestra psique.39 “El Yo es un acto (yo pienso) que determina activamente mi existencia (yo soy), pero sólo puede determinarla en el tiempo, como la existencia de un mí mismo pasivo, receptivo y cambiante que se representa exclusivamente la actividad de su propio pensamiento.40
Kant es el maestro del cero. De hecho, sólo a través de la maestría del cero era posible la revolución del tiempo. Y es que los fenómenos no solo están localizados en el mundo, también son temporalmente asignados en él. Son dos tipos de cantidades, la extensiva (espacio) y la intensiva (tiempo). Lo intensivo es instantáneo y siempre cercano al grado cero o extinción. “La cuestión no es si hay un espacio y un tiempo vacíos, la cuestión es que hay una conciencia vacía del tiempo en virtud de la naturaleza misma del tiempo”.41 El cero es un invento del tiempo, la cifra de su irreductibilidad y su propiedad intensiva. Es aquí, de nuevo, donde Kant parece provenir de la tradición aritmético-algebrista, donde aparece bajo las condiciones en las que también los pensadores indios concibieron las relaciones entre números.
Forcejeo con los conceptos para producir desvaríos. Intento mostrar al lector cómo la pregunta ¿qué es lo real? y su significado para nuestra vida, está suspendida. Vimos que la ciencia no está en condiciones de responder esta pregunta porque cayó en un embrujo: es un ídolo social que actúa con base en un lenguaje que produce resultados funcionales. Este lenguaje es la matemática del que misteriosamente corresponden sus signos con los de la naturaleza. Los geómetras griegos y la ciencia clásica estaban conformes con ese mundo continuo y ordenado que tenían presente bajo relaciones de fuerzas. Por otra parte, los amantes de lo discontinuo, como Lucrecio, contemplaban el universo con paradójicos giros azarosos. Un devenir espontáneo que enseñaba a desprenderse de un supuesto control personal. En la cercanía, el número (gemelo de lo discontinuo) seducía a Planck con la probabilística y a Kant con la síntesis del tiempo. El número expresa la potencia del tiempo como afectación interior, y la necesidad de la intervención —arte de gobernar— en los sistemas atómicos. ¿A dónde nos conduce esto? En definitiva, nadie sabe qué es lo real.42 Pero ¿esto es un problema? Agamben considera que esta ignorancia instala a la ciencia como extensión de la ciencia social. De lo que se trata es de gobernar la vida, de elegir para producir realidad. Lo real deviene en actos esencialmente morales.
El sino de nuestro tiempo obliga a pensar el peso de la intención fundamentalmente moral en toda acción que denominamos “real”. Muy lejos estamos de percibir un mundo real fuera de la operación humana tal como se refugiaban los antiguos. Que nuestra época sea cuántica es la constatación del desarrollo cada vez más refinado de la intuición kantiana de un tiempo vacío en el que es forzada la conciencia a incidir con el fin de producir lo real. Planck y su fórmula, tan inimaginablemente impersonal, son paradójicamente la piedra angular de la pregunta por el valor de lo real: lo que vale, en realidad, es una cifra irrefutable que se yergue sobre el destino de los seres.