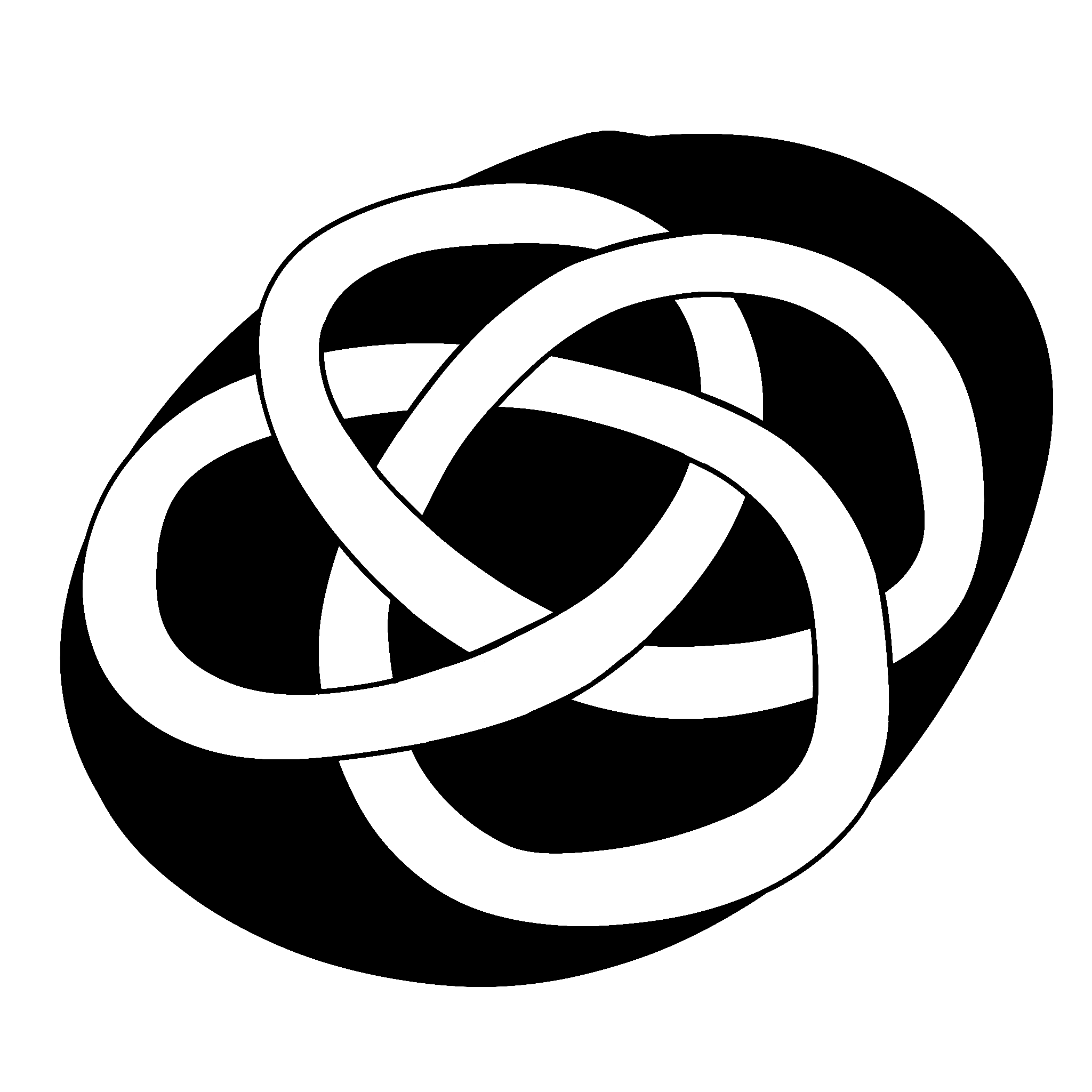El teólogo dominico Carlos Mendoza-Álvarez nos lleva a mirar la experiencia mística en tiempos de catástrofe desde la perspectiva mesiánica del “tiempo del fin”. La descubre en los focos de resistencia que crean los movimientos periféricos –las madres buscadoras, los zapatistas, la amistad y las vidas comunitarias y encarnadas– en las grietas mismas del horror.
De la vasta y profunda obra de Mendoza-Álvarez recomendamos su trilogía teológica, Deus liberans (1996), Deus absconditus (2011), Deus ineffabilis (2015) y La resurrección como anticipación mesiánica. Duelo, memoria y esperanza desde los sobrevivientes (2020).
Silencio y compasión
A quienes sigan estas líneas los invito a realizar una lectura atenta y meditativa del Evangelio de Marcos 8, 1-10, acercándonos a este relato como un texto inspiracional para realizar un ejercicio de lectio divina que nos permita conectar la experiencia de retiro de Jesús de Nazaret del ajetreo cotidiano de su ministerio en Galilea con las situaciones de sufrimiento, violencia y muerte que enfrentamos hoy. Este antiguo ejercicio de meditación orante de un texto bíblico es una puerta para habitar el relato deteniéndonos con plena conciencia en la escena, los personajes y los lugares para apreciar lo que anuncia.
El evangelista Marcos narra en este pasaje la famosa multiplicación de los panes con una simbología rica en posibilidades para cualquier lector. El relato cuenta cómo Jesús sintió compasión por una multitud con hambre, luego de haberles anunciado su mensaje de llegada del Reinado de Dios a los pequeños, es decir, a los pobres y sencillos como primeros interlocutores del mensaje divino. El Rabi pregunta a sus discípulos qué alimentos tienen a la mano para atender el hambre de tanta gente y ellos le responden que solamente tienen “cinco panes y dos pescados”, que parecen ser insuficientes para la multitud hambrienta.
Pero hemos de leer entre líneas al evangelista, recuperando el código hebreo del gesto mesiánico que presupone para descifrar el sentido teológico de este relato. Como parte de la sabiduría milenaria de aquel pueblo semita, el Talmud enseña que: “el Mesías llegará cuando te quites el pan de la boca y lo des a quien tiene hambre”. El leitmotiv de los tiempos mesiánicos que recorre toda la Biblia hebrea desde el libro del Génesis hasta los profetas adquiere con esta sentencia una profundidad ética y política preñada de redención.
Siguiendo la sabiduría de sus ancestros, Jesús involucró a la comunidad que seguía sus pasos en Galilea para invitarla a nutrir a la muchedumbre precisamente como un gesto de anticipación mesiánica, significando así que los tiempos de cumplimiento de la redención están llegando.
El gesto mesiánico de Jesús revela, por tanto, una mística de la llegada del Mesías en medio de una situación de hambre ciertamente, pero marcada por una expectativa del cumplimiento de las promesas divinas en la Galilea de su tiempo ocupada por el Imperio Romano.
En la segunda parte del relato, Jesús parte a Dalmanuta, población ubicada en tierra de Magdala de la que se tienen escasas noticias, país de los zelotas y de María de Magdala, quien era una líder importante del movimiento itinerante de Jesús en la ribera del lago de Galilea. Parece ser un dato anecdótico la mención de ese pequeño poblado, pero en realidad se trata de otra señal que denota un significado crucial para quien busca seguir los pasos del Galileo. Dalmanuta fue uno de los escenarios de la primera guerra contra el Imperio Romano en tiempos de Jesús, por lo que extrañaría a primera vista que el predicador itinerante acudiese a esa tierra violenta a buscar solaz. Sin embargo, parece existir en el relato de Marcos una conexión importante con la resistencia de zelotas y el movimiento de Jesús contra la idolatría que significó la imposición del modo de vida romano en Galilea, con su epicentro en Séforis, ciudad que por cierto no aparece en ningún relato evangélico, como si hubiese sido intencionalmente evitada por Jesús en su ministerio y por los cuatro evangelistas.
Dalmanuta simboliza dos vías de resistencia, una armada y la otra pacífica, que cohabitaban en aquella tierra. Algunos discípulos de Jesús probablemente habían estado vinculados a la primera vía, como Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quien Jesús mismo llamó Boanerges o “hijos del trueno”, según Marcos 3, 17. Partiendo de esa indignación zelota Jesús llama a dos hermanos a ser parte de su grupo de predicador itinerante, anunciando buenas noticias del cumplimiento de las promesas de su Abba.
Desde nuestro contexto, diverso pero en algo similar al de tiempos de Jesús en lo referente a la guerra, la resistencia y la paz, podemos sugerir que el retiro de Jesús a esa tierra de Magdala está vinculado a su compasión por la muchedumbre hambrienta, pero también a su cercanía con la indignación zelota que existía en aquellos territorios de insurgencia.
Releamos pues nosotros este texto con la brújula de los tiempos mesiánicos para discernir ahí criterios que nos permitan a nosotros hoy conectar con aquella experiencia del Espíritu que animó a Jesús y a su comunidad en Galilea a vivir los tiempos mesiánicos.
Tal vez hoy para nosotros retirarnos a Dalmanuta sea una invitación a hacer silencio para escuchar a las víctimas en su indignación ante los males que padecen y caminar junto con ellas en la creación de nuevos gestos mesiánicos. Gestos que son diferentes, pero similares a aquella multiplicación de los panes, partiendo ahora nuestro pan de indignación ante el horror que vivimos en México y el mundo, pero que también es pan de resistencia creativa. Se trata de encontrar una espiritualidad para tiempos de crisis civilizatoria, creando otros modos de vida a pequeña escala, para compartirlos con quienes tengan hambre de justicia, verdad y compasión, abriendo así paso a los tiempos nuevos.
No olvidemos el contenido mesiánico del relato de Marcos que muestra a un Jesús como modelo de esa escucha que parte de las posibilidades de la comunidad para resolver el sufrimiento de los otros.
La escucha de las víctimas pasa hoy por la tierra de Palestina que enfrenta un genocidio y por la posibilidad de una reconstrucción anhelada que tomará largo tiempo en llevarse a cabo.
Los tiempos de la resistencia: el katékhon
Javier Sicilia ha escrito en varias ocasiones sobre la importancia del katékhon o personaje de la anomia que representa el tiempo del fin en la literatura paulina para pensar cómo afrontar estos tiempos de horror con esperanza. ¿Es posible evitar la desaparición del mundo? ¿Por qué no dejar de resistir para dar paso a que se consuma la redención con la segunda llegada del Mesías? Tal vez sea, subraya, porque a nosotros nos toca defender este mundo pequeño de proporciones. Y precisamente éste es el mundo que está arrasado hoy. El mundo por venir [posthumano] no será el de la encarnación.
En nuestros días es común en círculos académicos defender una lectura política del katékhon, ese misterioso personaje mencionado dos veces en 2 Tesalonicenses 2, 1-17. Desde Carl Schimtt hasta Enrique Dussel se le relaciona con el problema del capitalismo y del estado moderno que le da sustento.
Pero no podemos olvidar que esa metáfora paulina abre una perspectiva más honda desde el fondo teologal de las víctimas que resisten el mal en la escalada de la violencia. Algunos autores, siguiendo a René Girard, hemos desarrollado su sentido teológico. Se trata de comprender el significado teológico del “tiempo del fin”, no como una tragedia cronológica de la catástrofe final, sino como una oportunidad única e irrepetible de redención, un kairós (“el tiempo de Dios”), que nos pone en alerta para preparar la llegada de la consumación de los tiempos mesiánicos.
Para comprender el katékhon, siguiendo esta vía teologal, sería posible disponernos para evitar la catástrofe final de un modo pacífico y desde una esperanza combativa que detenga y enfrente la espiral violenta. Porque se trata de preparar el advenimiento del Mesías, “aplanando los caminos” como anunciaba Isaías el profeta (57, 14) y como indicio de la plenitud de los tiempos que se abre paso en la historia a través de resistencias que los sobrevivientes de la violencia sistémica van entretejiendo a través de redes de memoria, verdad, justicia, comunidad y reconciliación.
¿Qué mística para tiempos de desencarnación?
Esta pregunta fue lanzada como relámpago en un encuentro en Puente Grande auspiciado por el ITESO en 2024 para escuchar vivencias y reflexiones de personas inspiradas por diversas tradiciones filosóficas y religiosas (judía, cristiana o budista), con el fin de buscar juntos criterios y pistas de una espiritualidad para tiempos de catástrofe.
Durante mi infancia en Puebla, la espiritualidad significaba para mí la experiencia de una comunidad orante y festiva, donde todos los sentidos entraban en juego en los rituales y en el ágape que los seguía: velas, altares, flores, incienso, rezos, comida y fiesta. Luego, ya como fraile dominico descubrí la espiritualidad como palabra encarnada que yace secreta en los textos de saberes antiguos y nuevos, pero también que se expresa en la liturgia como representación viva del drama de la historia, vivido desde la mirada amorosa de Dios por la comunidad orante. En años recientes he caído más y más en la cuenta de la espiritualidad encarnada como experiencia de amor sufriente y a la vez esperanzado, gracias a las madres buscadoras de sus hijos e hijas desaparecidos. Ellas me han enseñado a habitar la paradoja de la ausencia-presencia de un modo nuevo: como el corazón de la espiritualidad que dignifica y sustenta la esperanza en otro mundo posible que se teje en el acuerpamiento de unas con otros.
Como la mayoría de mis contemporáneos, me encuentro viviendo en medio de un claroscuro, entre el horror ante la espiral violenta en el mundo y la esperanza de quienes dicen “basta”, “no”, “ya no más”, y comienzan a parir un mundo nuevo mediante gestos de gratuidad. En esa paradoja nos ubicamos los habitantes de esta Casa Común en ruinas, en medio de los escombros de una civilización que buscó traer el cielo a la tierra por medio de la ciencia, la tecnología y la democracia, pero que produjo el horror que hoy vivimos, del que las ruinas de Gaza son símbolo y presagio de un colapso global en curso.
Sin embargo, en el seno mismo de esa vidas vulneradas yace, como indagación ética, política y espiritual, la posibilidad de algo nuevo. En medio de esta larga noche hay algunos destellos de esperanza. Ahí, la mística, entendida como vida según el Espíritu —por eso la llamo mejor espiritualidad— aparece como poética de la anticipación mesiánica. Dicho de otro modo, una espiritualidad fundamentada en los significados ancestrales de los pueblos que luchan por la vida digna para todos, pero expresada ahora con las vivencias contemporáneas de la resistencia.
Una mística para tiempos de catástrofe debe rastrear los signos de la Ruah (“espíritu”, “aliento”) divina no solamente en las culturas y el cosmos, sino sobre todo en las vidas y saberes de quienes habitan las periferias del mundo hegemónico y en las grietas del poder que ha comenzado a resquebrajarse, incluidas las especies que resisten la depredación del Antropoceno-Capitaloceno.
Ahí precisamente, en esas grietas de hondura grande, surge la esperanza gracias a las víctimas de muchas violencias sistémicas que, a fuerza de luchar y resistir, logran percibir nuevos matices de la realidad donde, en medio de las grietas del horror, ellas descubren destellos de esperanza y comienzan a re-existir.
¿Cómo cultivar un corazón apaciguado en tiempos de horror?
“Organicen su desesperación”,1 decía el capitán insurgente Marcos en el encuentro del EZLN en diciembre de 2024 en una serie de consejos a los jóvenes. Tras más de treinta años de lucha por otro mundo posible en las montañas del sureste mexicano ahí se ha librado una batalla para recuperar los saberes de los pueblos mayas, enfrentando así el epistemicidio al que fueron sometidos por quinientos años.
La Ley Revolucionaria de las Mujeres es uno de esos faros de organización de la desesperanza que ellas hicieron desde el inicio del levantamiento para explorar otros modos de comunidad, de tareas y cargos, de proyectos de educación y cultivo de la tierra, de reconciliación y de imaginación de lo que vendrá el día después.
Lo que sigue
En aquel encuentro en Puente Grande en febrero de 2024 sobre mística en tiempos de desencarnación pudimos llegar a un momento de descubrimiento agradecido por la vida rebosante que llevamos dentro porque nos reconocimos en el camino.
Volvimos a ver gente que admiramos y hemos leído con cuidado. También nos reencontramos con compañeros con quienes hemos caminado en años recientes. Y hubo también, para sorpresa de todos, personas a las que conocimos por primera vez, a quienes percibimos tan cercanas en la búsqueda como si las hubiésemos acogido desde hace mucho tiempo.
Juntos descubrimos con gratitud que el don de encontrarnos y abrirnos unos a otras es el lugar humano y divino inicial de una mística encarnada.