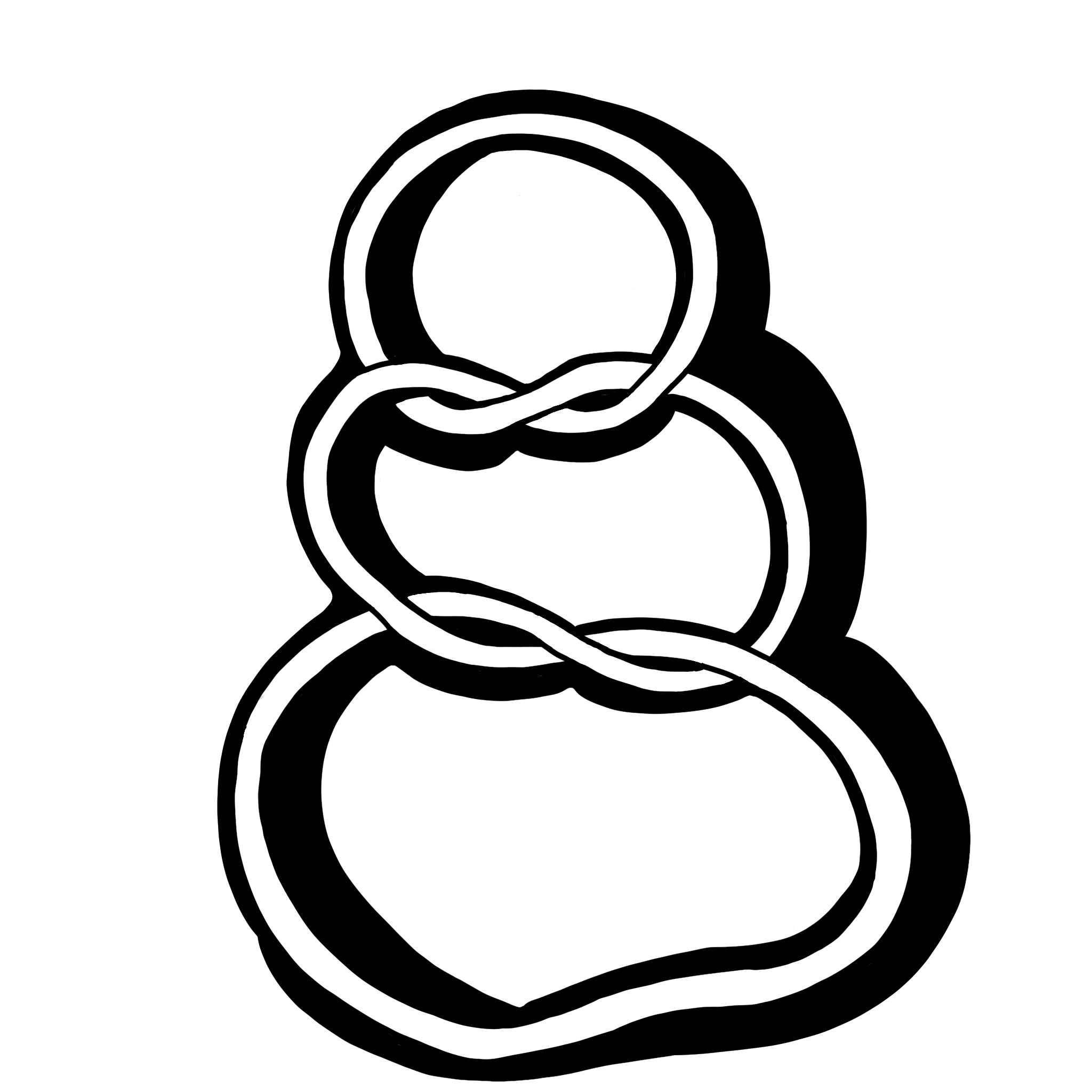A partir de dos anécdotas, aparentemente distantes entre sí, Diana del Ángel, escritora y defensora de derechos humanos, descubre en las tradiciones animistas que perviven en muchos pueblos y en los símbolos poéticos, una fuente de sabiduría espiritual, que alimenta las resistencias en favor de lo humano y de las culturas que la barbarie moderna se empeña en destruir. “La tierra y las plantas —ha dicho Diana del Ángel— nutren a quienes resisten por ellas; son un acompañamiento protector”. Entre sus libros, recomendamos Procesos de la noche (2017) y Periferia (2024).
I
San Francisco Xochicuautla es una localidad ubicada en el municipio de Lerma en el Estado de México. Conocida popularmente como “Xochi”, es una comunidad indígena ñähñu, también conocida como otomí. Uno de sus atractivos turísticos es su iglesia principal, que en 2019 cumplió 100 años de haber sido edificada. En el periodo de Enrique Peña Nieto, 2012-2018, se concedió a la empresa Higa la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan, la cual pasaría por varias comunidades entre ellas, Xochi. El asunto no se consultó con la comunidad,1 ni siquiera se les informó del proyecto que supuestamente los beneficiaría. Mientras trabajaba en su tierra, don Antonio Reyes se encontró con los topógrafos que hacían las mediciones para la construcción. Alertó a sus compañeros y así comenzó un proceso de resistencia que ha tomado varios años. Todavía en 2024 la segunda sala de amparo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió en favor de la comunidad pues, “a pesar de que se desahogó [la consulta], la Comunidad no fue escuchada debidamente, ya que el tramo carretero atraviesa sitios considerados sagrados por los pobladores, y les impide transitar hacia los lugares de culto donde realizan sus prácticas ceremoniales” (Comunicado de prensa).
Para 2015 ya llevaban varios años resistiendo en los ámbitos territoriales y jurídicos. Habían logrado detener la obra, pero las máquinas continuaban apostadas en los límites del pueblo. Para evitar que reanudaran su tarea se estableció un campamento de resistencia en el frente de obras y convocaron a las personas a acompañarles en las guardias. Un muy querido amigo realizaba su tesis sobre esta defensa del territorio, se mantenía en contacto con los pobladores, y me invitó a acompañarlo al plantón.2
En el pueblo de Xochicuautla, al que visitaba por primera vez, había murales con los rostros de los principales líderes de la comunidad. Uno de ellos era el de un hombre con sombrero de palma, paliacate rojo en el cuello y un ojo cubierto por una catarata. “Es Toño”, me dice mi amigo, “el que descubrió a los topógrafos”. Los lugares para hacer las guardias estaban en los límites de la comunidad. A mi amigo y a mí nos tocó hacer guardia cerca de las máquinas excavadoras que amenazaban con comenzar a socavar la autonomía del pueblo en favor de los intereses de unos pocos.
Mientras la hacíamos, don Antonio y otros organizadores de la resistencia nos invitaron a acompañarlos a una peregrinación al cerro de la Verónica, uno de los cerros que protegen al pueblo –el otro se llama cerro de la Campana– apostados en la sierra de las Cruces. El de la Verónica –que en ñähñu significa “lugar cercano a donde viven los dioses” o “lugar donde vive dios”– tiene en la cima una capilla dedicada al culto del Divino Rostro y la Santa Cruz. Su principal día de fiesta es el 3 de mayo. En el altar, resguardadas por un cristal, se encuentran dos cruces rematadas con una cabeza de Cristo. En este cerro, además, vive la serpiente conocida como la Niña culebra’, “a la que se visita en su cueva, localizada en la ladera oriental”, como apunta Florencio Barrera. Es una historia sencilla y al mismo tiempo común, es decir, semejante a las que hay en otros pueblos y otros países, y que funge como el refugio ancestral de la comunidad que las repite y las reactualiza según su momento histórico. Es fácil advertir las reminiscencias que la figura de la niña tiene con la virgen, pero también con tradiciones ancestrales, prehispánicas probablemente, de la relación entre una figura femenina y la tierra, representadas por la niña-serpiente y el cerro, de los dos que protegen al pueblo el más pequeño en cuanto altitud.
La peregrinación a la que asisto se realiza en dos contextos. El primero en fechas establecidas, es decir, el día de San Francisco y el día de la Santa Cruz; el segundo “por petición”, es decir, cuando el santo se te aparece en sueños y por muchas causas te pide desde hacer una simple peregrinación hasta que le construyas un lugar de oración en el cerro. Ésta se la pidió a don Antonio que, además de ser uno de los mayores de la comunidad, es uno de los más respetados. La Verónica se le había aparecido en un sueño y él le había pedido que le ayudara a encontrar la manera de que la lucha saliera bien. La Verónica le respondió que peregrinara acompañado por quienes estaban apoyando el movimiento.
En las comunidades aledañas al cerro, dice Florencia Berrera, se mantienen vivas una serie de prácticas de carácter ritual relacionadas con el monte. “Ofrendas de comidas; la siembra de tamales en el cerro, como si fueran semillas; tapar y destapar los pozos del viento para atraer el agua de lluvia; mantener los depósitos subterráneos con agua bendita que posteriormente se transformará en agua de lluvia que caerá sobre la tierra”. Todas estas prácticas se ofrecen al Divino Rostro que a su vez se identifica con Mixenthe, Dios del Monte; en ello se puede ver cómo la fe y los cultos están entremezclados, lo cual no contraviene la fe en sí.
La peregrinación inició la madrugada del 12 de julio de 2015. Salimos de la capilla del Señor de la Exaltación, que se encuentra en San Francisco Xochicuautla. Quienes presiden la marcha son los más viejos de la comunidad que portan una cruz. Los demás tenemos la función de ayudar llevando algunos elementos para la ofrenda: agua, fruta, flores. A mí me toca un pequeño ramo. Caminamos durante dos o tres horas por veredas que los pobladores conocen bien. Durante el trayecto nos encontramos con lugares de oración que otros pobladores han levantado a petición de los santos; allí nos detenemos para hacer una pequeña ofrenda.
De manera especial recuerdo una cruz blanca que indica el camino hacia La Verónica. Don Antonio se detiene para comentar algo sobre los hongos que se asoman entre la hierba o para señalar los hilillos de agua que, según el consenso de la comunidad, nadie conoce como él. Don Antonio es poseedor de la memoria del agua y de los hongos. Al llegar a la cima se realiza una ceremonia dentro de la capilla, donde había más gente que iba por otros motivos, por otras peticiones o simplemente a mirar.
Varios de los que llegamos a acompañar las guardias y la peregrinación somos citadinos, algunos con raíces en otras comunidades indígenas del país, pero sin la experiencia de primera mano que representa vivir en comunidad. Algunos hemos pasado por varias “re-formaciones y reeducaciones” y podemos ver en estos actos otra forma de resistencia. Había, sin embargo, otro grupo de activistas que los demeritan. Ellos decidieron, al margen de los acuerdos de la propia comunidad, construir barricadas para impedir que las máquinas hicieran su trabajo.
II
El 19 de diciembre de 1980, la policía secreta del ejército de Guatemala, bajo las órdenes del Romeo Lucas García, desapareció a la poeta Alaíde Foppa mientras iba al mercado de El Amate. Se le interceptó junto con el chófer Leocadio Actún. Los cuerpos de ambos permanecen desaparecidos hasta el día de hoy. Casi de manera inmediata voces de distintos lugares del mundo se alzaron para exigir su aparición con vida, muchas de ellas se integraron en el Comité Internacional por la Vida de Alaíde Foppa (CIVAF), en el que participaron sus hijos Laura y Julio Solórzano Foppa –Silvia, su otra hija, era militante de la guerrilla guatemalteca, lo mismo que sus otros dos hijos, Juan Pablo y Mario (el primero había caído en junio de 1980 y el segundo caería en enero de 1981)–. Tiempo después, se supo que la también académica fue torturada y murió a causa de un paro cardíaco tres días después de su detención forzada.
Los hijos que le sobreviven han mantenido de una u otra forma una lucha contra el olvido. Una de ellas es la demanda en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fruto de ello, fue un acuerdo amistoso mediante el cual el estado guatemalteco se comprometió a hacer un acto de disculpas públicas y reconocimiento de la obra de Alaíde. El acto tuvo lugar el pasado 3 de diciembre de 2024, en Guatemala. Bernardo Arévalo, actual presidente del país centroamericano, ofreció disculpas a la familia de la poeta, que se encontraba allí presente. También acudió y formó parte de la mesa de honor, Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz. Antes del mensaje oficial de Arévalo, Menchú pronunció unas palabras sobre lo que ese evento representaba no sólo para las mujeres, sino para todas las víctimas del conflicto interno de ese país.
De manera simbólica, cuando Menchú comenzó su discurso, Silvia Solórzano Foppa se levantó y empezó a repartir claveles rojos entre los asistentes. El gesto recuerda la famosa historia de la guerra de los claveles en Portugal, pero también un momento importante en la historia de Guatemala que la misma Alaíde registró en su escritura: el funeral de Oliverio Castañeda de León, líder estudiantil ejecutado el 20 de octubre de 1978. Según cuenta Alaíde las veinte mil personas que acompañaron el cuerpo del joven llevaban un clavel rojo en la mano: “De lejos, el silencioso cortejo debe haberse visto como un alegre desfile; pero los claveles, llevados como homenaje, eran también una forma de defensa: la policía no podía decir que ‘se aprovechaba’ el entierro para una manifestación subversiva: la mano que sostiene un clavel no es portadora de armas”.
En 1978, las flores eran una forma de resistencia en un contexto de represión abierta; la gente las esgrimió para evitar una detención, pero también para mostrar solidaridad y dignidad frente a la violencia que doce años más tarde desaparecería a Alaíde. Si la violencia es la misma, nuestros gestos de resistencia también. En 2024, los claveles en nuestras manos son un signo de continuidad. Si bien el gobierno de Arévalo representa un momento democrático muy importante –por ello ha sido llamado la segunda primavera guatemalteca–, las flores en nuestras manos representan el llamado a esa justicia que no ha llegado para todas las personas víctimas de esa violencia. Alaíde escribió en ese artículo sobre Castañeda: “Es fácil pensar que de las heridas nacen flores”, pero lo cierto es que para que ello ocurra se requiere sostener y acompañar los procesos de sanación, ya sean individuales o comunitarios. Por ello, concluye: “¿Pero cuándo veremos las flores? Hoy, en Nicaragua como en Guatemala los claveles rojos sólo brotan sobre las tumbas”.
III
Estas dos experiencias totalmente distintas, incluso ocurridas en diferentes regiones del mundo me hace pensar en cómo las luchas de resistencia emprendidas por los seres humanos no se hacen en solitario. De una u otra manera, intuitivamente o recurriendo a los sistemas de creencias preestablecidos como en el caso de la comunidad de Xochicuautla se buscan alianzas con algo que está, no sólo más allá de nosotros mismos, sino también más allá de aquellos que perpetran o animan el abuso y la violencia. En cierto modo, pienso en mí misma de pequeña, pidiéndole a Diosito que me ayudara con una u otra cosa, quiero decir, en esa espera inocente de la ayuda que vendrá de fuera.
Pero en estas experiencias no hay nada de inocente, sino una relación consciente con lo que está fuera de nosotros. Recupero una frase de uno de los compañeros que no veían con buenos ojos la peregrinación a La Verónica y se quedó en el pueblo haciendo las barricadas: “Con peregrinaciones no se van a detener las máquinas”.
Tampoco las barricadas las habrían detenido de haber comenzado su trabajo. Lo que aquel compañero no entendía es que peregrinar no es sólo caminar por el cerro, sino honrar la memoria y las creencias de la gente del pueblo, de don Antonio y de quienes se habían organizado en contra de la carretera. De modo que era caminar junto a sus creencias. En lo personal, soy muy proclive a aceptar toda la ayuda posible. Por eso acepté en mi corazón la historia de la serpiente-niña blanca y de que los santos se aparecen en sueños para pedir cosas y por lo tanto uno tiene que hacer ofrendas.
Creo que bastaría con aceptar en el corazón las necesidades de los otros para poder acompañarlos y no romper la relación espiritual, mística, que tienen con su entorno, en particular con los cerros que los rodean y que desde tiempos inmemoriales son uno de los lugares de lo divino. En el caso de San Francisco Xochicuautla, tengo que decir que después de esa peregrinación siguieron otras, solicitadas de la misma forma, y que la carretera no ha sido construida, sino que se les han otorgado diversos amparos. Esta forma de relacionarse con lo que está más allá, lejos de inmovilizar, sostiene. En el caso de las flores y Alaíde, la presencia de la tierra es más bien de carácter sinecdóquico, es decir, que toma la parte por el todo, pero no por ello es menos potente.
Alguna vez encontré mencionado que en los textos védicos se dice que el conocimiento más antiguo del mundo fue dado a los hombres por las plantas, específicamente por una salvia. No he encontrado mayores datos ni nada explícito al respecto. Pienso, sin embargo, que si esto es verdad habría que decir que ese alimento generó dentro del cuerpo humano un estado de conciencia que permitió crear los cantos sagrados de los Veda –esto no es muy distinto de lo que ocurre con ciertos hongos–. Otra alternativa, no menos “mágica” es pensar que los humanos que recibieron ese conocimiento aprendieron a escuchar a la salvia, a las plantas, mensajeras de la tierra. En muchas de las culturas originarias todos los seres tienen voz. El problema es que ya no sabemos oírlas. Berta Cáceres, lideresa lenca, afirmaba estar segura de ganar la lucha porque el río se lo había dicho.
Pienso que esa capacidad de escucha, tanto de los antiguos hindúes, como de Berta y de otros pueblos, tiene que ver con la conciencia de que nada está separado, de que no hay una jerarquía entre la vida humana y la vida de los ríos, sino que todo es la vida misma. Habría en lo posible que buscar caminos para reaprender esa sabia humildad que nos permitiría escuchar la voz de la tierra, de los animales, del agua y dejarnos guiar por. Eso, creo, sería una relación mística con la tierra y la vida que entraña.