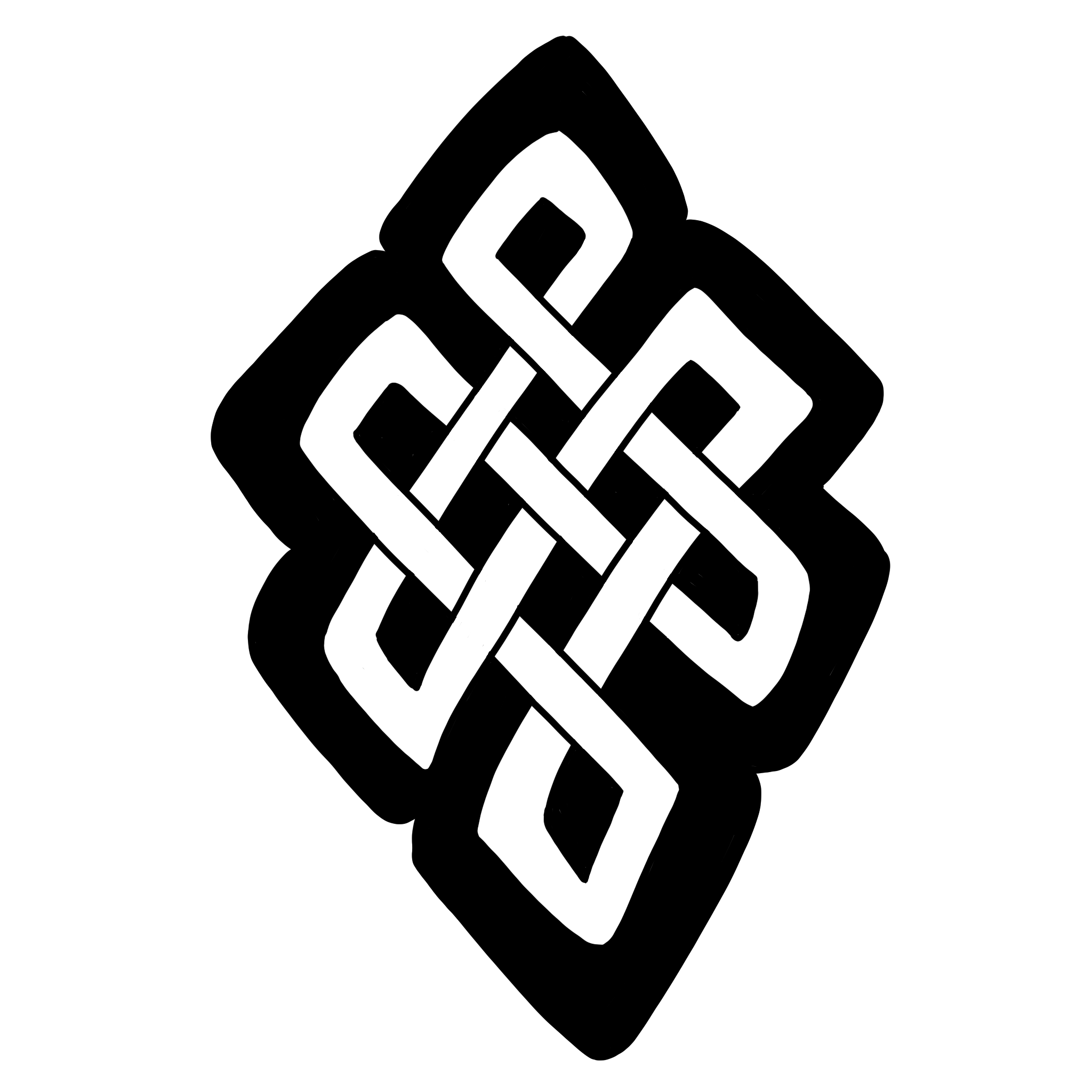Desde un perspectiva ética y espiritual, que hunde sus raíces en la mesura griega, el poeta Jorge González de León aborda el complejo y doloroso conflicto palestino-israelí. Su análisis pone el dedo en la recuperación de los mil rostros de lo humano que toda ideología, sea política o religiosa, vela y destruye.
Greed, hatred and delusion of every kind are unwholesome. Whatever action a greedy, hating and deluded person heaps up by deeds, words or thoughts that is unwholesome. Whatever such a person overpowered by greed, hatred and delusion and his thoughts controlled by them inflicts under false pretexts upon another by killing, imprisonment, confiscation of property, false accusations or expulsion, that is all unwholesome.
—Budha
“¡Esta es mi familia, mi fortuna!”
Así se complica la vida el necio.
¿Cómo va a ser dueño de familia y fortuna
si no es siquiera dueño de sí mismo.
—Dhammapada
Ni modo: habrá que hablar de los judíos —signifique lo que signifique. Hasta ahora no he escuchado una definición precisa y exacta de qué es un judío; circulan varias y son usadas casi siempre de manera facciosa de un lado y del otro. Hace años, como parte de una manía que tengo muy acendrada de modificar, inventar, parafrasear, dichos, desbaratar refranes, frases comunes, etc., y después de escuchar todo tipo de historias sobre judíos —buenas, malas y regulares—, agregué al dicho de “De músico, poeta y loco, todos tenemos un poco”: “De músico, poeta, judío y loco, todos tenemos un poco”. Lo judío, no como una identidad, sino como una condición de singularidad humana. Me pareció ingenioso, modestia aparte, porque había leído que los nombres castellanos que incluían un gentilicio —en mi caso, León— provenían muy probablemente de judíos conversos. “Ah, pues mira, ahora resulta que soy judío”. No me creó ningún problema, ni tampoco me pareció una ventaja particular. En mi calidad de seglar, y más bien tendiente a lo pagano, no siento especial atracción hacia ninguna de las llamadas religiones abrahámicas; y coincido con Pessoa en que el monoteísmo es una seria deficiencia (con intereses políticos de la peor ralea), una herramienta de control, un empobrecimiento intelectual y una franca discapacidad que, paradójicamente, nos aleja de lo divino y termina por desacralizar al mundo; dicho de otra manera, nos expulsa de cualquier posibilidad de paraíso aquí —y de paso inventa una manera de patología que es la noción de la utopía. Toda utopía es un fraude, promete lo que no puede cumplir. Y, siguiendo a Pessoa, veo la irrupción de una propuesta excluyente y como una profunda traición al único proyecto civilizatorio valioso que ha dado Occidente: el proyecto griego. Sin embargo, sí guardo celosamente afinidades inenarrables con algunos de los personajes de Levante y sus obras. A saber, Salomón, tanto el de Eclesiastés como el de Cantar de los Cantares, incluida la musa que seguramente en el plano terrenal lo inspiró (¿será la yemenita Reina de Saba?); los Salmos atribuidos a su hijo David, de quien su existencia misma está en duda; los sueños de Daniel; Ruth —cuyo nombre significa “compasiva amiga”— y los anónimos Proverbios y Sabiduría. Del testamento nuevo, me mueve en forma especial —que ni qué— Jesús de Nazaret, pero también el Bautista y, por supuesto la Magdalena; algunas cartas de Pablo; y con miedo, precaución y reservas, El libro de la Revelación. De Mahoma, me toca el episodio donde lleno de piedad perdona la vida a una ciudad conquistada, en medio de aquellos tiempos de enorme barbarie; tengo el Corán y lo visito mucho menos de lo que desearía, pero es otro libro que me deslumbra. Y sólo por no dejar, debo decir que por muy otro lado siento la misma veneración por el Tao Teh King, el Dhammapadha, el Bahagavad Gita, El Libro de los muertos tibetano y algunos evangelios budistas sueltos, el Chilam Balam y todas las cosmogonías con las que he tenido la fortuna de entrar en contacto. Y, claro está, guardo una veneración semejante con sus figuras: Krishna, Lao Tse y Gautama. Menos lejanos, me conforta la triada Sócrates-Platón-Aristóteles, piedras fundacionales de la civilización. Agrego, al vuelo, la deslumbrante y reveladora Biblioteca de Nag Hammhadi, y las Eneadas de Plotino —tan infamemente ignorado— que nos permiten respirar mejor y romper innúmeras cadenas. Me he extendido, sólo para señalar hechos, personas, historias, leyendas que a mi entender me ayudan a ver el mundo de una manera infinitamente más rica y amable, menos hostil y oscura. Pero también me abren la puerta a abordar el asunto que nos ocupa de una manera más clara y justa. El caso de Grecia es central en la historia de Occidente, pero lo comentaré más adelante.
Recuerdo también una anécdota de mi padre: Jacobo Zabludowski le comentó en una reunión sobre el antisemitismo que existía en México. Mi padre le dijo, quizá con candidez, que él pensaba que no había un antisemitismo notable, perceptible, en México. Al día siguiente, Jacobo le envió dos libros de un tal Salvador Borrego. Yo que era un lector voraz, los recorrí casi completos (en aquel entonces, adolescente, yo pensaba que era una falta grave, un pecado venial no terminar un libro que se había comenzado). Estos libros hablaban de una supuesta conspiración mundial judeocomunista (haga usted favor) para hacerse del poder y dominar el mundo. Ni más ni menos judeocomunista, y la portada presentaba en una imagen de fuego (¿alusión a los infiernos?) una hoz, un martillo y la estrella de David. Pretendía ser una denuncia y aludía a todas las figuras judías ligadas al comunismo, de Marx a Trotski, de Rosa Luxemburgo a Oppenheimer (!). Evidentemente el autor era una de esas reminiscencias del nazismo en México que, por supuesto, tuvo seguidores y simpatizantes, no sólo porque los alemanes tenían una buena imagen en México, sino porque hubo germanófilos que se tragaron el anzuelo, el hilo y la plomada de que el Nacional Socialismo era una alternativa entre capitalismo y comunismo, una llamada Tercera Vía. Lejos estaba esta gente en esos momentos de saber de toda la negra historia que acompañó al fascismo (señaladamente al alemán) y al desarrollo de una guerra que hizo parecer a la primera como un juego de niños, y que culminaría en Hiroshima y Nagasaki. Al final, decía Luis Quintanilla, “luego de creer ilusamente que la guerra había sido una lucha contra el fascismo, nos dimos cuenta de que había sido una guerra entre tres variedades de fascismo: la alemana, la soviética y la de los aliados”. Ya sabemos quién ha contado, y cómo, esa historia. Y curiosamente las tres profundamente influenciadas por el judeocristianismo, y esa maravillosa y a la vez lamentable invención de la utopía, que promete sueños, pero cobra realidades.
Aunque con toda sinceridad no encuentro en mí rastros de antisemitismo (ni nada que se le parezca), estoy consciente de la existencia de esta fobia, como de tantas fobias y xenofobias, aún las nacionales, por chusco que parezca, en el seno de las “hermanas repúblicas”. Soy una persona particularmente informada y leída sobre la existencia de la Segunda Guerra Mundial y todos los hechos, las variantes interpretativas que se le asignan, y el contexto en el que se dieron estos indescriptiblemente horrorosos acontecimientos. No soy historiador, ni lo pretendo, pero fui un asiduo coleccionista de imágenes, películas, libros, y revistas que versaban sobre esa conflagración: aviones, banderas, uniformes, naves de guerra, legendarios generales, memorables batallas. Los nombres aún resuenan: Stalingrado y Zhukov, Normandía, Pearl Harbour, Iwo Jima, Rommel, el Zorro del desierto y Montgomery, Patton, el almirante Yammamoto, McArthur, Churchill, el “Bismarck”, los tanques Tiger, los Panzer germanos, los T34 rusos, los aviones caza Spitfire y los Stukas, las Fortalezas Voladoras B17, los submarinos U-boats, las pistolas Luger, las ametralladoras Thompson… Y las secuelas finales del conflicto: Nüremberg, la Organización de las Naciones Unidas, la Guerra Fría, la independencia en cadena de muchas colonias británicas, la fragmentación de Berlín y Alemania, el Plan Marshall, la creación del Estado de Israel y su extravagante secuela… La utópica noción de que la guerra podía ser desterrada de la vida de los hombres.
Toco apenas todas estas cosas porque se dan en el contexto de la creación del Estado israelí, pero es importante recordar que los orígenes del concepto de lo judío van más allá, se pierden en la historia y, como en el caso de todos los pueblos, en el tiempo fuerte de lo mítico. Como todos los pueblos, también, cuentan con su teogonía y un particular sentido de identidad. Y digo como todos los pueblos, porque los mitos reinan en el inconsciente colectivo común a toda la humanidad; sin embargo, esas semejanzas, no borran ni desaparecen las diferencias; y, como en todos los casos, marcan la singularidad que los caracteriza. Tanto los mitos de creación y de destrucción del mundo, como de anunciación de utopías y el advenimiento de redenciones, eras doradas, eventos salvíficos y restauraciones del tiempo fuerte del origen, aparecen en muchísimos mitos de todas las latitudes y todos los tiempos. Como ejemplo basta un botón: la noción de “pueblo elegido, pueblo de Dios” no es ajena a muchas culturas; por ejemplo, los tarahumaras se llaman a sí mismos Rarámuri, que significa Hombre Verdadero, en el entendido de que todos los demás, “los otros”, no lo son, es decir, son “hombres falsos”. Esta tendencia a la singularidad, a ser “especiales y diferentes” a los otros, por supuesto no es una característica exclusiva de la cultura judía. La noción misma de que mi Dios es el dios verdadero, y el de los demás es falso, es también bastante común y en sí mismo es una extensión de la exclusividad que presumen muchas culturas y religiones. Sabemos que esto está ligado a la supervivencia del grupo, de la tribu, a la necesidad de un sentido de supremacía sobre los otros. Hay muchos mitos que también comparten otros pueblos. La noción del “judío errante” también es compartida por diversos pueblos, obvia y particularmente —aunque no en forma exclusiva— por los pueblos nómadas. La noción de una deidad encarnada que debe ser sacrificada para la redención del mal y los pecados “originales” también es común a muchas culturas y tradiciones. La peregrina idea de que se debe derramar sangre inocente para la erradicación del mal… el sacrificio… en fin, los ejemplos son multitud. Pero el caso de los judíos es bastante más complejo y presenta características singulares, siendo entre muchas otras cosas maestros de la propaganda y la promoción de su singularidad. Son pocos los pueblos que no se asimilan a culturas ajenas, que los hay también, y que conservan la suya de manera casi atemporal, durante un largo tiempo, y generalmente con grandes (o pequeños) sacrificios. Está ahí naturalmente y en primerísimo lugar la reacción que despiertan en las comunidades en las que habitan. El recelo natural que suscita la “exclusividad”, —sobre todo cuando proviene de un supuesto origen divino— es acompañado de la muy común desconfianza a los otros, a los “fuereños”, diríamos en México.
También hay otro factor que se desprende de esta necesidad de la permanencia y la sobrevivencia del grupo. Yo distingo —y sé que hay más— dos grandes ramas de religiones: las incluyentes y las excluyentes, por supuesto en variadas formas y modalidades. Las abrahámicas —el nombre refiere al Pater familia responsable de la conversión del politeísmo al monoteísmo entre los judíos—, por ejemplo, (el judaísmo, el cristianismo y el islam), pertenecen a una rama común de cultos fuertemente excluyentes, en diferentes grados. Además de compartir el monoteísmo y la inamovible convicción de que su Dios es el único verdadero. Esto, por supuesto, explica o intenta justificar en parte la permanente presencia de la guerra. El Antiguo Testamento contiene un larguísimo recuento de guerras, batallas y aguerridos combates. La Cristiandad está el también extenso catálogo de Cruzadas —siempre evangelizadoras, pues admiten la conversión de los derrotados— y otras guerras, contra los infieles. El Islam por supuesto no se queda atrás. El fundador, Mahoma, como Salomón o David, fue un manifiesto y fiero guerrero.
En el otro extremo están las religiones incluyentes, como el hinduismo, o el budismo, que son mucho más laxos. Aunque, es claro, el Oriente también fue fuertemente guerrero. El Bahagavad Gita es, aunque para muchos metafóricamente, la crónica de un encarnizado combate. Como quiera subsiste la noción en todos los pueblos de la “lucha” entre el bien y el mal. En muchas de las retóricas, aun algunas muy “modernas”, hay la noción de la guerra entre la Luz y la Oscuridad, la Barbarie y la Civilización, entre el Bien y el Mal, notablemente presente en el Medio Oriente. El principio del Paraíso Perdido de Milton comienza con una amarga recapitulación del Satán recién vencido por las fuerzas del Bien y su iracunda promesa de regresar, vengarse y derrotarlo. Pero también, tanto en Occidente, como en Oriente, han subsistido y subsisten sectas, cultos, grupos e individuos que hablan de abandonar el mundo como lo conocemos y dedicarse exclusivamente a la contemplación, tan completamente contraria a la guerra. Esto se refleja en el antiguo debate griego entre la superioridad de la contemplación frente a la superioridad de la acción. Esta variante, por necesidad menos notoria, es común a todas las tradiciones, aun las más guerreras. Basta repasar el discurso sobre las letras y la espada en Cervantes; el Quijote mismo se puede leer como una disputa entre la lanza y las letras. Recordemos asimismo la Oda a la vida retirada, de Fray Luis de León, o las Rimas Sacras de Lope de Vega, escritas en el retiro del claustro. Vale también recordar que, con la maestría de un clásico, Octavio Paz da una magnífica “conclusión” a este debate: “Entre la contemplación y el acto, la poesía”. Pero bueno, trae la bandera en el propio apellido, a pesar de tener fama de aguerrido y rencilloso.
Hay, claro, casos intermedios, o que concilian la vida mundana y el retiro a la interioridad y el aislamiento, por decirlo de una manera sencilla. Son conmovedoras las ermitas de lugares como el Convento del Desierto de los Leones; los aislamientos eran temporales pues se alternaban con las labores de esa noble idea del “servicio a los demás”. Me explico: el budismo, por ejemplo, admite la práctica religiosa de dos o más cultos; se puede ser católico y budista sin contradicciones relevantes. En el panteón hindú, por otro lado, se admite la presencia de Cristo como una deidad adicional, o, más precisamente, como una encarnación más de la deidad absoluta, un Avatar más de Vishnú. Por cierto, el judaísmo admite también a Jesús, judío por excelencia, (“no he venido a cambiar la Ley, he venido a que se cumpla”) pero sólo como profeta, no como Mesías. Hay quien sostiene que esto se debe al postulado cristiano de que no hay pueblos escogidos, como sí sostiene el judaísmo ortodoxo; o dicho más claramente cualquiera que se convierta, se vuelve elegido, por la gracia de Cristo; es decir, la conversión es por definición accesible a cualquiera. Además de algún comentario explícito, de Jesús mismo, en contra de la judería (“raza de víboras”; Mateo 12, 23-27), e incluso del Bautista. Es de notar que la palabra fariseo viene del hebreo perushim, que significa, “separado”, o “separado de los demás”.
Dos últimos puntos —que creo necesarios para entrar en materia:
- La dupla que se forma entre la religión y la política, pues no resulta gratuito que una característica implícita en el concepto de modernidad es la sana y sensata separación entre Iglesia y Estado. Blandir libros sagrados y la palabra de Dios para justificar políticas públicas en un contexto de derecho internacional resulta patético: primero porque o es un esquema tramposo que pretende dar validez a una narrativa tribal de hace treinta siglos o es una perversión manipuladora que insulta la inteligencia y busca tratar a la población como imbéciles o es un intento de restauración de los supremacismos (preferentemente blancos). La religión corresponde al ámbito de lo privado, la política, al de lo público. Dicho así, suena sencillo; no lo es, sobre todo porque vivimos en una cultura que muestra, entre otras, tres características particulares y que se prestan a debates intensos: a) es una cultura básicamente materialista —por más que se hable de principios, moral, buenas intenciones, ideales o convicciones—; b) la enorme presión social hacia el individualismo estereotipado (una vez más la exclusividad, el supuesto privilegio de ser único y diferente a “los otros”, a “los demás”), y que es enormemente maleable y útil para desmembrar cualquier sentido de colectividad, tan peligroso para el sistema y que busca intensamente aislar a los individuos; y c), en términos muy generales se valora el saber muy por encima del sentir, o, dicho de otra manera, hay una adoración a la objetividad, la racionalidad, junto a un profundo desprecio por la subjetividad, como si además, éstos fueran absolutos, y que subjetividad no necesariamente es sinónimo de “irracionalidad”. “Jacobinos hijos del tercero constitucional”, decía una amiga mía. Es curioso que ambas palabras vienen, obviamente de, “sujeto” y “objeto”. No es el lugar para analizar estos tres temas, “debates” o “considerandos”. Baste decir que moldean y determinan mucho del enfoque en lo que pensamos y postulamos como relevante. Y digamos también que la preeminencia de lo social y colectivo no tiene por qué invalidar las expresiones individuales —que no individualistas— de la misma manera que lo privado, no tiene por qué invalidar lo público. Y, sólo de paso, añadamos que, entre otras virtudes, la del poder terapéutico del arte reside en manifestar (publicar, hacer público) lo privado; es la intimidad que se hace pública y permite a la tribu entera conocerse más de cerca, examinarse no desde lo teórico, sino desde lo vivencial; es decir, no exclusivamente desde el plano de lo racional, sino desde el terreno de la experiencia vivida, subjetiva, directa.
- Las consideraciones de culpa, pecado, venganza y perdón, muy claramente expresadas en la Teodocia: a saber, que la idea de un Dios que perdona el mal es incompatible con la idea de un Dios perfecto y justo, dicho en pocas palabras. La consideración, por ejemplo, de “poner la otra mejilla” —que frente al Talión (“Diente por diente y ojo por ojo”), muchos consideran como una de las diferencias sustantivas entre el judaísmo y el cristianismo— implica la idea del perdón, el “amar a los enemigos”, y está ligada al Cristo sacrificado por el perdón de los pecados.
No pretendo meterme en cuestiones ya muy analizadas por buenas cabezas y personas que no tienen intereses particulares ni lealtades más allá del compromiso con la verdad. Por supuesto que hay afinidades, preferencias, enfoques que necesariamente, en un ejercicio desprejuiciado de la crítica, se dan y aparecen de forma natural. Nadie tiene la verdad absoluta —si es que ésta existe— pero sí creo que un ejercicio de construcción de conocimiento más colectivo puede llegar a echar un poco de luz sobre un fenómeno tan complejo como es el conflicto palestino-israelí. Y no es una mala idea empezar a hacer un esfuerzo por tener claros los conceptos y términos que tanto se usan alrededor de estos debates. ¿Qué es ser palestino, qué es ser israelí, qué es ser cristiano, musulmán, árabe o judío? ¿Por qué en muchas latitudes hay al día de hoy grupos chicos, medianos y grandes de judíos que claman: “no en nuestro nombre”? ¿Y por qué son fuertemente reprimidos en ámbitos, universidades, comunidades que se dicen defensoras de la libertad de expresión, y que sin ésta su sentido pierde razón de ser? ¿De dónde vienen nociones como “Del río al mar”, “el gran Israel”, las dobles nacionalidades y sus consecuentes lealtades (o deslealtades)?; ¿por qué hay judíos que consideran que son norteamericanos (o mexicanos, o argentinos o de cualquier nacionalidad europea o árabe) y no israelís? ¿Qué es ser sionista, siendo judío o no? Múltiples analistas judíos, de reputación meritoria, dicen que Israel no es el Estado de los judíos (todos), sino el de los israelís, y que incluye a cristianos, musulmanes, seglares y a toda una variedad de grupos. O sea que ni ser judío es ser israelí necesariamente, ni ser israelí es ser judío necesariamente. ¿Son los palestinos —dada la inexistencia de un Estado palestino, israelíes? Y, ¿son los palestinos “originarios” del lugar, y por qué hay quien no lo considera así? ¿Hay un único dueño “legítimo” de toda esa región? ¿Por qué? ¿Qué papel juega, en todo esto y en todos los bandos, asignar la condición de “víctima”?, ¿es aceptable su utilización para fines bélicos, o más vulgares, para fines comerciales? ¿Sí?, ¿hasta dónde? ¿No?, ¿por qué? ¿Se puede practicar la ocupación de territorios por la fuerza y ser víctima? No sólo el derecho internacional, sino el sentido común, manifiestan un rotundo no.
Muchas de estas preguntas tienen respuestas claras, definidas, contundentes. Otras son materia de percepción, opinión, interpretación, debate. Pero el mero hecho de hacerlas ya abre la posibilidad de mirar, examinar estas cuestiones, pues exigen necesariamente contexto, información precisa, hechos, cifras… en una palabra, historia. Este conocimiento, por definición, permite observar el problema, y es esta observación el primer paso para buscar no una solución nada más, sino incluso varias posibles. Frecuentemente se repite que la verdad no es un asunto de democracia, sino de hechos, pero es obvio que el diálogo, el debate, la discusión incluso, pueden contribuir a buscar soluciones, y romper el círculo vicioso de la consigna, el dogma, la propaganda y las “verdades absolutas”. Dice un proverbio africano: “Donde muchos piensan igual, pocos piensan”. La polarización y los conflictos que le siguen a las disputas sólo benefician a los políticos, a los demagogos, a los mercenarios y a los mercaderes del caos. Es claro que la primera característica de lo que llamamos civilización —la palabra misma lo implica— es la posibilidad del diálogo. La primera acción de este último es el reconocimiento de la existencia del “otro”, porque todo diálogo se comienza por escuchar.
También se ha dicho, y habría que comprobarlo, que en todo conflicto existe un tercero interesado que se beneficia de él y encubiertamente lo promueve; por supuesto desea no ser detectado, así que opera desde la sombra y pretende no ser parte del problema. ¿Es así? De esta conflagración, que adquiere ya dimensiones horroríficas, inhumanas, inaceptables, ¿quién se beneficia? No basta salir a la caza partidista de culpables (pues obviamente siempre es el otro), o públicamente indignarse —aunque esto último sirve como llamado a la cordura, habla, como decía McLuhan, más del indignado que de la situación que lo indigna, y aporta generalmente poco al entendimiento del conflicto.
Mientras escribo, corrijo y termino este escrito, hoy, 21 de mayo de 2025, la noticia es que 14,000 bebés morirán de hambre en las siguientes 48 horas, si no llega ayuda inmediata para alimentarlos, a ellos y a las madres incapacitadas por la desnutrición de ellas mismas. Pocos dolores se acercan al de una madre, o un padre, imposibilitados de evitarle dolor a un hijo. La noticia la da un funcionario de Naciones Unidas. Pero según Israel, sus aliados y sus simpatizantes —que no empatizantes— esta organización internacional es un nido de antisemitas, y su información pretende “desprestigiar” al Estado de los israelitas, que no Estado de los judíos todos, como pretende el sionismo radical. Llevamos más de 500 días recibiendo noticias terroríficas, más de 500 días presenciando la limpieza étnica, la prohibición al derecho de retorno a su hogar de alrededor de 2 millones de seres humanos, 500 días de atestiguar un genocidio infame, la agresión alevosa, cruel, despiadada hacia una población desarmada, con el pretexto de combatir a un grupo de hombres armados que resisten al peor exterminio; la peor matanza de inocentes, el peor holocausto que hemos visto en el siglo que corre, todo en nombre del “derecho a defenderse”. Aunque se ha señalado que es una incoherencia y una deshonestidad hablar de defensa cuando se es una potencia que ocupa un territorio, los horrendos crímenes que sucedieron el 7 de octubre de 2023 no fueron en territorio israelí, sino en territorio ilegalmente ocupado de la Palestina histórica, y no finjamos no saberlo. A pesar de que, como señalaba McLuhan, la indignación habla más del indignado que de lo indignante, es difícil, por lo menos para mí, levantarme en la mañana, mirarme al espejo, y no pensar en las mujeres, los niños, ancianos y civiles que han adquirido la aséptica e indignante condición de “daños colaterales”, del bando que sea. Ya no es un asunto de ideologías, preferencias o banderas, es un asunto de estómago.
Por sus hechos los conoceréis; hechos concretos de personas concretas, no de etiquetas o adjetivos, no de organizaciones o Estados. Si la paz es lo contrario de la guerra es porque la paz se desprende de la justicia, y la justicia de la verdad. Para que un problema permanezca, se considere insoluble, debe contener una mentira; y si contiene una mentira, ya no es un problema, es un acto hostil; invariablemente la guerra nace de una mentira, y es probable que ésta sea simplemente negar la posibilidad del diálogo y la negociación. Pero no falta quien se beneficia de la guerra, se alimenta de ella, de manera inmediata, aunque a la larga destruya no sólo ciudades, aldeas, pueblos y personas, sino almas —sean éstas lo que se quiera—, orbes interiores, sueños, bienestares, celebraciones y felicidades; la guerra es la destrucción de la conciencia y su verdadero sentido, siempre ligado a la vida, nunca a la muerte. Cuando vemos a una mujer palestina —como a las vietnamitas— usar un casquillo de bala de cañón como recipiente para cocinar, sabemos que la vida ha triunfado.
A estas alturas todo extremismo, fundamentalismo, “compromiso apasionado por una posición política”, me parece nauseabundo. La polarización y la discordia es la basura con la que se alimentan los políticos, los demagogos, los oportunistas, los mercaderes del caos y la cobardía de los pusilánimes. Así, lo único peor que un comunista, es un anticomunista, por más que me parecen calcas unos de los otros, y que las filas del anticomunismo, muy frecuentemente, están formadas por excomunistas. El culto a las lealtades políticas extremas me parece un insulto a la inteligencia y a la sensatez, del signo que sea; como dije arriba, citando a aldeanos del corazón de África, “donde muchos piensan igual, pocos piensan”. La desmesura en las acciones, fuera de las del amor, la piedad y la belleza, me parece abominable, y un resultado de narrativas como la de la condena a los tibios, por más bíblica que sea; una celebración de la desmesura es, en términos estéticos, de mal gusto, casi siempre desproporcionado y patéticamente asimétrico, un invento abrahámico de abarroteros y mercaderes de camellos, un estafa judeocristiana —y luego por extensión, islámica—poco diestra o elegante, de plano avariciosa, una música mal construida, un ripio poético, y, paradójicamente, una carencia y una triste forma de pobreza y crueldad. Es —insisto en Pessoa— la traición al proyecto civilizatorio griego, basado en la mesura, la proporción, la elegancia de la alta geometría; de ahí, más que un asunto moral, o de condena a los sofistas, sí como réplica a la tergiversación de la verdad, pero también a la falta de belleza, buen gusto y bonhomía. Hasta la desmesura báquica en los griegos tiene límites bien fijados y tiempos exactos, calendáricos, casi musicalmente armónicos. Además, son los brillantes inventores del diálogo —piedra fundacional de toda civilización y enemigo primario de la guerra—, es decir, de la consecuente construcción colectiva del conocimiento, que es cultura, en el más amplio sentido. En vez del pecado original, el mal congénito tan celebrado por los monoteístas de Levante, los griegos partían del hermoso mito de que lo sabemos todo… sólo que lo hemos olvidado. Y lo podemos reintegrar, no por el perdón, sino por la recuperación —hermosa palabra—, por el trabajo que toma examinarnos, conocernos, o, más exactamente, reconocernos.
Hace muchos años, un maestro de teatro —y otro de música— me enseñaron a hacer un ejercicio harto interesante; con el tiempo se volvió una práctica, aunque no es la única herramienta de análisis y apreciación que aplico. Consiste en ver una película, una obra de teatro, una novela, un cuento, un poema, o, para el caso, una pintura o una pieza musical, como un mapa de navegación interior. Explico: ¿qué parte de mí es Menelao, y qué parte encarna Agamenón?; ¿qué parte de mí es Aquiles, qué parte de mí es Héctor, qué parte es Paris, y qué parte Helena? ¿Qué parte de mí es Troya, qué parte es Grecia? ¿Qué parte de nosotros muere al fallecer Patroclo? ¿Quién, de los muchos yoes que nos habitan, es Briseida, esclava y sacerdotisa de Aquiles?
Paralelamente: ¿quién es el piel roja que traemos dentro y que canta al águila y al venado; y quién el inca que nos acompaña; quién es el portugués que conmina a la mar y quién el escocés que incita a la gaita y al tambor; quién es el esquimal que sale al sustento diario entre los icebergs y quién el griego que dilucida los azules del Peloponeso y el Egeo; y quién el yemenita que convoca a la oración y el chino que invoca al Libro de los Cambios; quién es el tibetano que adora como diosa al Annapurna, al K2 o al monte Saramata, “Frente del Cielo”?; ¿qué parte de nosotros navega el Amazonas, qué parte recibía las bendiciones del bisonte y el búho; qué suelo nuestro de Orleans recibe a Juana de Arco; y qué región de nuestra alma recita el Chilam Balam; qué parte de nosotros es Jesús al entrar a Jerusalén; y qué parte aflora con el duende del cante hondo? ¿Qué parte de nosotros bombardea y es bombardeado en los cielos de Levante? ¿Quiénes somos los estos y los aquellos; qué trozo de nosotros son los otros y qué parte es yo?
Un antiguo mito cuenta que, al morir en el campo de batalla, no importa dónde o entre quiénes, a la hora de la muerte aparece para recibirnos del otro lado del velo, la madre que nos trajo al mundo. No sólo nos consuela, nos da la bienvenida al hogar perdido.
¿Serán de nuevo las madres quienes rescaten al planeta “centro de mesa” de las manos de hombres que no saben más que a muerte?; ¿o seremos todos, los del cerca y los del lejos, los que nos sentemos, tranquilos por fin, a ponernos en paz, en equilibrio, en precisa concordancia?