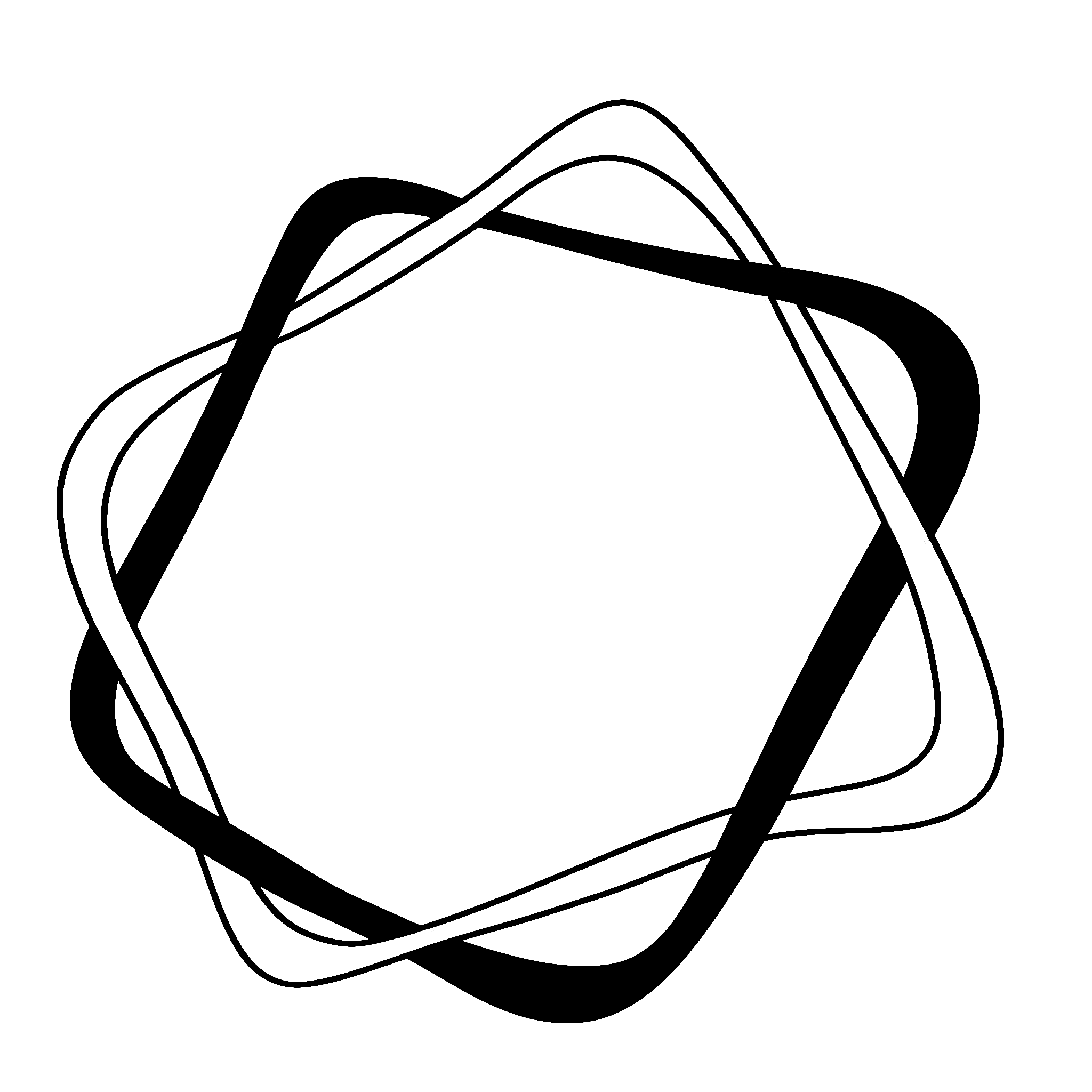En México llevamos años habitando la oscuridad. La vivimos en las abstracciones estadísticas de muertos y desaparecidos, a partir del acompañamiento cara a cara a víctimas, pueblos originarios o defensores y defensoras del territorio o desde el miedo que nos provoca la violencia y el caos que se ha apoderado del país y del mundo. El horror se vuelve cada vez más insoportable. Los gobiernos y las religiones, lejos de formar parte de alguna posible solución, se mezclan a tal grado con el crimen que, como en un lodazal, se vuelve imposible separar el agua de la tierra.
Pareciera que únicamente nos queda lo que Raúl Zibechi denominó un “momento místico”: “mirar el horror de frente, trabajar el dolor y el miedo, avanzar tomados de las manos, para que los llantos no nos nublen el camino”. En medio de tanta desesperanza nos preguntamos: ¿qué palabras, acciones o modos de proceder aporta la mística en medio de una situación social como ésta? O, planteada desde la óptica apocalíptica de un “tiempo del fin” que anuncia el final de los tiempos: ¿cómo habitar místicamente (“en unión con lo sagrado”) una época que se caracteriza por el oscurecimiento de la idea de la encarnación y del prójimo que trajo el Evangelio? ¿Cómo vivir místicamente lo que Raymond Panikkar llamaría la desencarnación “cosmoteándrica”, es decir, la fracturación de la unidad trinitaria de lo divino, lo humano y lo natural?
Ya sea que planteemos la preguntas desde una perspectiva sociológica o teológica, concebimos esta tiniebla como una suerte de “noche oscura” del alma social y colectiva, una noche que nos lleva vivir en la pura y oscura esperanza teologal, ajenos a cualquier esperanza mundana, una noche que comparamos, junto con Juan de la Cruz, con el Getsemaní de Jesús o, peor aún, con los tres días pasados en el sepulcro antes de la resurrección.
Desde Conspiratio abordamos esta interrogante, no para encontrar una respuesta unívoca, sino para abrir una conversación en torno a la mística en nuestros tiempos.