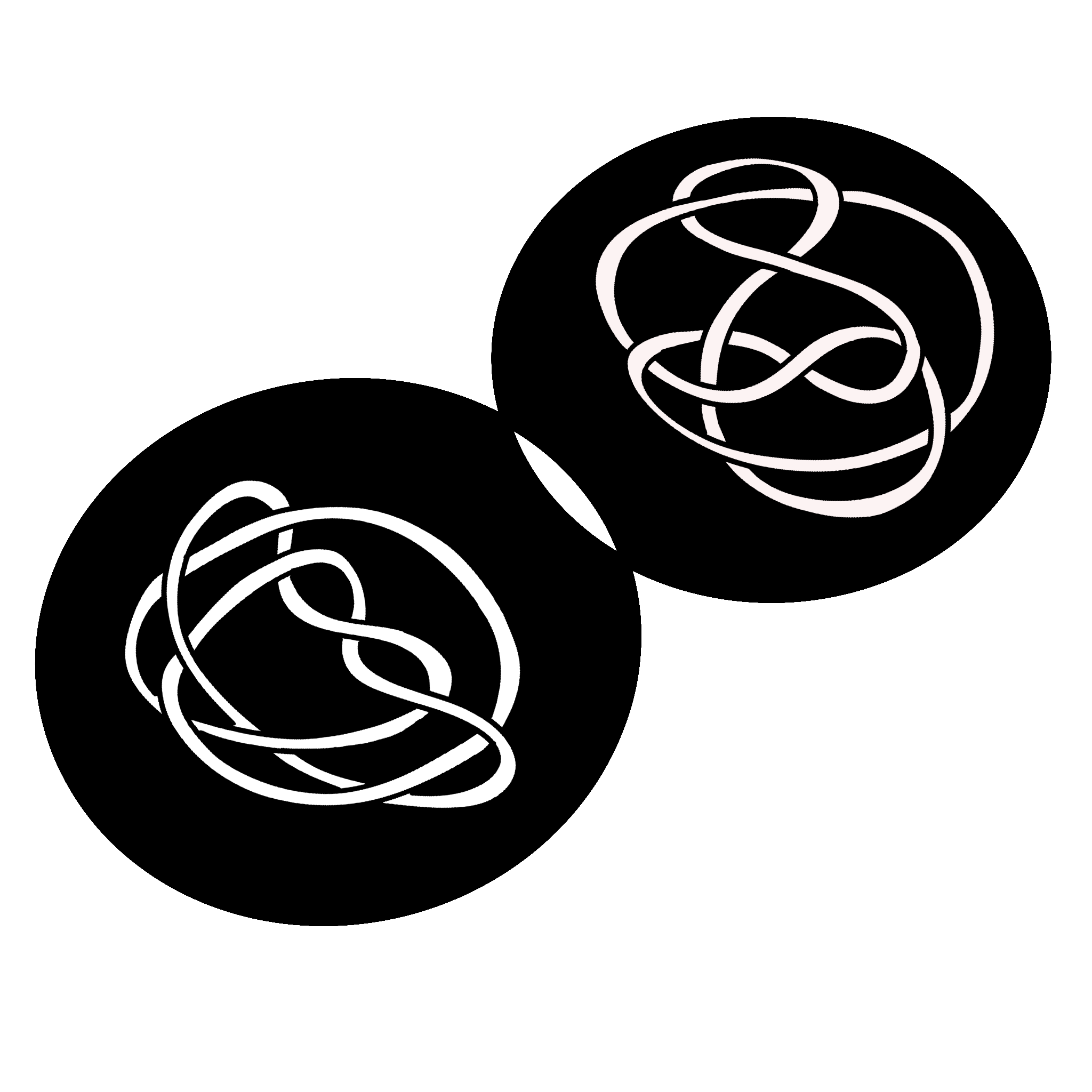Para la presente edición de Conspiratio, Diego Rosales tradujo el comentario de Simone Weil al Padrenuestro. Nacido de una profunda experiencia mística, el comentario de Weil desborda las interpretaciones con las que suele abordarse esta oración fundamental de la vida cristiana, por lo que el propio Rosales ha querido acompañarlo con una interpretación a la luz de la vida y el pensamiento de Weil. La experiencia mística que Weil expresa en su comentario al Padrenuestro es una de las más hermosas respuestas del misterio de Dios en un mundo roto. Hay mucho de ella en la experiencia mística con la que las madres buscadoras enfrentan el infierno de las desapariciones en México. Sobre esa experiencia publicamos también un artículo en este número, “Caminos de dolor y esperanza: acompañar desde la mística”, de Laura Lienlaf. Aconsejamos a los lectores leer este texto de Rosales después de haber leído Acerca del Padrenuestro de Weil.
El comentario que Simone Weil escribió al Padrenuestro mientras residía en Marsella es un texto hermoso, plagado de visiones y de tesis que podrían desglosarse y comentarse ampliamente. En cierto modo, funciona como una síntesis de las intuiciones filosóficas de Weil sobre Dios y el mundo, pero también de sus intuiciones propiamente místicas.
En ella no encontramos a una filósofa analítica que escribe tratados lógicamente estructurados en los que deduce nuevas proposiciones a partir de una serie de principios. Tampoco estamos ante una filósofa existencial que, a la Kierkegaard o a la Nietzsche y con un estilo literario arrobador y seductor, consigue transmitir ideas geniales. El estilo de Weil es seguro, conciso y directo. Diría incluso que es exacto y preciso, sin nada que sobre ni falte. Es el estilo propio de quien ha visto con claridad y con certeza las verdades que vive.
Weil es una filósofa y una mística que dedicó su vida a hacer el bien en donde creía que tenía que hacerlo. La escritura no era para ella el trabajo académico de una profesora universitaria ni la tarea literaria de una artista. Era, más bien, una manera de expresar lo que llevaba dentro y de ordenar las vivencias que fueron dando forma a su alma, tan delicada, frágil y hermosa. Era también un modo de comunicarse y de conversar con aquellos a quienes quería y admiraba. Me arriesgo a decir, incluso, que la intuición filosófica-mística más importante de Weil estuvo en dar al hambre el peso ontológico, metafísico y teológico que tiene para la vida humana. En ella, el ser humano se experimentaba de manera inmediata en su carne como parte del mundo y, al mismo tiempo, como súbdito del Bien al que le debe todo.
Se sabe que cuando era una niña de tan sólo cinco años decidió no comer azúcar como un gesto de solidaridad con los soldados que luchaban en la Gran Guerra. Su muerte es igualmente impresionante. Cuando en 1943 fue diagnosticada con tuberculosis mientras participaba en la resistencia francesa desde Londres, se le internó en un sanatorio en Ashford. Allí renunció a comer más alimento del que la Francia ocupada podía consumir. Murió de un paro cardíaco y en un estado de desnutrición parcial, mientras dormía en el suelo.
¿Qué decir de esta muerte? Yo no encuentro otra explicación que afirmar que su corazón estaba anclado en el Bien con la certeza de una santa, lo que la llevó a comprender que la vida biológica es solamente un modo de existir del ser humano, pero en ningún caso un fin en sí mismo. Entendía y sabía que nuestra existencia en el mundo adquiere sentido en la trascendencia, pues el Bien no es de este mundo, pero entendía y sabía también que esa trascendencia sólo puede a su vez afirmarse alterando las condiciones del mundo.
Pienso que el hambre es el pivote ontológico del que cuelga esta tesis y esta forma de vivir. Ella pasó hambre y la conoció en primera persona. Su muerte está ligada a cierta falta de alimento que ella creía no tener derecho a consumir. El hambre se siente principalmente en el cuerpo, que es para Weil el vínculo del ser humano con el mundo y, en esa medida, lo que nos tira hacia abajo. Es la gravedad que nos hace resistir la gracia del Bien. La carnalidad de nuestra existencia forma parte de la creación, de lo que Dios ha hecho al retirarse, al crear un vacío para que el mundo sea. Es el producto del retiro de Dios en el tzimtzum, como diría el rabino Isaac Luria, que abre un hueco que permite al mundo ser. Para Simone Weil, el mundo y la libertad del ser humano son precisamente porque Dios ha hecho espacio para que florezcan. El retiro de Dios nos habla de su profundo amor: el acto creativo consiste en retirarse para que el otro pueda ser sí mismo. Ello, evidentemente, imposibilita a Dios para intervenir en la creación. Entrometerse sería irrumpir en la libertad que Él ha creado. Amar es dejar ser al otro y asumir el riesgo de que el otro ni te reconozca ni te ame ni nada de nada. El perfecto donante ha de desaparecer para que el receptor del don no tenga ni sienta deuda alguna. El amor ha de renunciar a su visibilidad.
Aun cuando el cuerpo es lo otro que Dios, y en ese sentido no forma parte del orden espiritual de la gracia, también es cierto que es algo querido por Dios y creado de la nada para que sea, florezca y reluzca en él el Bien. De ahí que Weil vea en su voluntad, en su vida, en su acción, la única posibilidad de luchar contra el mal, de reducir la desdicha que campea a sus anchas bajo las estructuras del mundo moderno, creadas por una libido dominandi que vive y se alimenta vampíricamente de la vulnerabilidad del obrero, del campesino, del funcionario, del migrante, del empleado.
En el cuerpo hay ciertos signos que anuncian la presencia de Dios en él. Ello se hace más evidente cuando lo consideramos en su dimensión intersubjetiva, comunitaria, social. El hambre de los desvalidos, el dolor de los desdichados, dispone al ser humano a comenzar a percibir que hay un orden distinto al de la gravedad: el de la gracia al que hay que conducir de alguna manera al mundo y la vida de los seres humanos. Por eso sostengo que el hambre tiene para Weil un carácter ontológico, místico y metafísico. Es el ábside en el que se conjugan naturaleza y espíritu, necesidad y libertad, gravedad y gracia.
En su comentario al Padrenuestro es posible apreciar, en ese sentido, una cierta teoría del deseo. Que seamos carnales supone que el deseo está en el germen de nuestros actos y de nuestra vida. La experiencia que tenemos de nosotros mismos es posible gracias a que el deseo da noticia de sí ante la propia conciencia. Somos deseo. Pero al ser esta carne una parte del mundo, es gravedad, peso, causa de desdicha. Es naturaleza que por sí misma se busca a sí y se quiere satisfacer a sí. Obedece a la fuerza. El deseo abandonado a su propia suerte, buscará devorar todo lo que pueda para triunfar mundanamente. Pero en el Padrenuestro, señala Weil, se consagra el deseo a un dinamismo distinto que rompa la curvatura que tiene sobre sí mismo, en el que debe realizar un viaje dramático hacia los cielos y así, después del periplo, volver, santificado, al mundo. Ello es posible porque, aunque seamos carnales y estemos en el mundo, no somos meramente mundo. El deseo no proviene sólo de la carne y del ímpetu de solidificación mundana. En él hay algo también del “nombre de Dios”, del Verbo, bajo cuya instancia puede levantar el vuelo y purificarse. Sólo cuando el deseo se entrega al olvido y acepta que no tiene derecho sobre el mundo, cuando se hace a un lado y admite que puede ser olvidado, realiza el viaje que va de la tierra al cielo y del cielo a la tierra. El olvido de sí constituye el primer movimiento de ascenso. El descenso ocurre cuando el deseo ya no se desea a sí mismo, sino que busca el bien del prójimo y está dispuesto a ser él mismo hambre para entonces ser capaz de aliviar el hambre del otro. Se trata de un reflejo del tzimtzum de Dios pero en el deseo humano: dejar un hueco para que el otro sea, retroceder para crear un espacio en el que la alteridad pueda desplegarse.
El ascenso es siempre fruto de la gracia, dice Weil. Pero esa gracia está sembrada como posibilidad en nuestro interior puesto que, a pesar de ser mundo, el Verbo nos habita, y nos envuelve y nos penetra y nos trasciende, si queremos y dejamos que nos habite, nos envuelva, nos penetre y nos trascienda.
Esta intuición, principalmente mística, lleva a Weil a afirmar que el sentido de la vida humana está, efectivamente, en una cierta forma de la trascendencia. Pero ello no le lleva a afirmar ni a negar una vida después de la muerte. No hay escatología ni soteriología en Simone Weil. No hay, de hecho, podría decirse, teología formal y propiamente dicha más allá que la propia de hacerse pobre con los pobres. Ella sabe que aquello por lo que se debe vivir es el Bien, Dios, y que el Bien no es de este mundo. Pero ello no la lleva a relativizar el valor del mundo precisamente porque ella ha pasado hambre, y sabe que el hambre es el vínculo del ser humano con Dios. Que el Bien no sea de este mundo no significa que tengamos derecho a distraernos de lo que en él ocurra. El Bien ha de tener una imagen aquí abajo para que su creación pueda asemejársele. Creo incluso que la falta de una teología conceptualmente desarrollada juega a favor de Weil: antes que disquisiciones teóricas, la certeza del Bien supone para ella una forma de vivir, un imperativo, una transformación del tiempo mundano con consecuencias reales y concretas para sus decisiones, incluido su cuerpo, el cuerpo del prójimo y el cuerpo social en el que vivimos.
Es precisamente allí donde su traducción del Padrenuestro difiere significativamente de la traducción tradicional de la Iglesia y su comentario se torna especialmente interesante. El fragmento que tradicionalmente reza “danos hoy nuestro pan de cada día” (o, en francés, donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour), Weil lo traduce como “nuestro pan, el que es sobrenatural, dánoslo hoy”. Definitivamente el “pan de cada día”, o cotidiano, no es lo mismo que el “pan sobrenatural”. Parece que se están pidiendo cosas radicalmente distintas. El pan cotidiano, no cabe ninguna duda, es el pan que se hace con el trigo y que equivale en la oración a nuestra comida y sustento material, al alimento físico que ingerimos y que permite la subsistencia de nuestra vida. Es el pan que sacia el hambre más primaria, carnal y fundamental del ser humano. Sin él, morimos. Al pedir por el “pan de cada día”, el creyente pide a Dios que sea él quien sostenga su existencia material, que le ayude en la consecución de los medios para que la vida sea posible y que así el hambre no determine la existencia, que el ser humano obtenga así cierta libertad de la fatiga diaria y, en un acto de confianza en Dios, se libere del miedo y de la angustia cotidiana por el sustento. El “pan sobrenatural”, en cambio, es una expresión más ambigua, que podría significar un cierto alimento espiritual, dádivas divinas que alimentan el espíritu humano, como algunas virtudes o, de manera especial, la gracia santificante. Incluso podría significar una especie de anticipación proléptica de la vida bienaventurada futura. Pero además, por supuesto, y quizá en primer término, el “pan sobrenatural” podría significar el cuerpo de Cristo en la Eucaristía, su carne y su sangre que toman e invaden el cuerpo de quien comulga con él y que así recibe la gracia sobrenatural que el sacramento imprime.
El texto de Mateo es extraño, pues usa la palabra ἐπιούσιον, un hápax, es decir, una palabra que no encuentra ninguna otra ocurrencia en la literatura griega antigua, salvo en el Padrenuestro del Evangelio de Lucas (11, 2-4). Por ello ha sido complicado a través de los años precisar su significado exacto. Desde el punto de vista etimológico, la palabra ἐπιούσιον está formada por la partícula ἐπι, una proposición que puede significar “hacia”, “en dirección a”, “alrededor de” o “acerca de”, y οὐσία, un sustantivo que significa “naturaleza”, “sustancia” o “esencia”. Como lo sabe el creyente piadoso, la traducción tradicional del término ha sido “de cada día”, refiriéndose a la cotidianidad del pan, acentuando el carácter mundano, material y ordinario del pan que se pide y haciendo de la plegaria una dádiva performativa de confianza en que Dios proveerá. La traducción de Weil apunta a otra cosa, al carácter sobrenatural del alimento, pero es cierto que tampoco se trata de una traducción completamente innovadora.
Cuando san Jerónimo tradujo la Vulgata, tradujo ἐπιούσιον por suprasubstantialem en el Evangelio de Mateo y por quotidianum en el Evangelio de Lucas. El primer caso podría verterse al español precisamente con la palabra “sobrenatural”, como lo que está por encima de la naturaleza, lo que sugiere un significado más bien espiritual, en posible referencia a la Eucaristía o a diversas formas de alimento divino (gracias, virtudes, iluminaciones, etcétera). En el caso de Lucas, que significa “cotidiano” o “de cada día”, se opta por entender el vocablo como lo que da sustento a la naturaleza, lo propio de ella que permite que ésta exista o que “subsista”, que prospere; es decir, el pan diario. Ello sugiere una lectura más propiamente material y económica.
La traducción exacta ha sido motivo de discusión y de comentario por parte de algunos Padres de la Iglesia y de la tradición entera, que claramente optó finalmente por la traducción de “pan de cada día” (quotidianum). Orígenes, por ejemplo, en su tratado Sobre la oración (cap. 27), entiende este pan como el que alimenta al “hombre verdadero”, el que “se hará a imagen y semejanza del creador”, de modo que identifica el pan con Cristo mismo, con el Verbo, apostando así por un sentido espiritual. San Juan Crisóstomo, en cambio, entiende ese pan como el pan material. En su Homilía 19 sobre san Mateo enfatiza el carácter práctico de la plegaria y la relaciona con un acto de confianza en Dios y el desapego a las riquezas y a la acumulación. Para Crisóstomo, dicha plegaria consiste en un acto de abandono en Dios y su omnipotencia, con el afán de no trastornar ni lastimar demasiado la vida social por buscar nuestros propios bienes. San Agustín, por su parte, en su Comentario al Sermón de la Montaña, la interpreta en el mismo sentido, como una invitación a no pensar en el día de mañana, acentuando que la expresión “danos hoy” enfatiza su carácter existencial: desahogar al ser humano de preocuparse por la previsión y así ser libre de vivir el presente en su verdadera profundidad. Sin embargo, el obispo de Hipona también reconoce que el sentido de la plegaria puede referirse tanto al “sacramento del cuerpo de Cristo, que diariamente recibimos”, como al pan espiritual, que son los mandamientos y el cumplimiento de la ley de Dios. Así, concluye, “es conveniente que los tres significados se entiendan de forma unida, es decir, que se pida al mismo tiempo el pan cotidiano, tanto el necesario para el cuerpo, como el pan consagrado visible y el pan invisible de la Palabra de Dios” (II, 7, 27).
La tradición ha optado por la traducción “de cada día”, pero manteniendo una interpretación abierta a que ese pan cotidiano sea o bien un alimento material o bien un alimento espiritual o sobrenatural. Esto es sumamente relevante dadas algunas acusaciones que se han hecho hacia Simone Weil de catarismo, una herejía que sostenía la maldad intrínseca del mundo material. Los cátaros partían de dos principios fundamentales, uno bueno y otro malo, e identificaban el mundo, la naturaleza y, por lo tanto, el cuerpo, con el principio negativo. La tradición cátara interpretaba tajantemente la noción de ἐπιούσιον como “sobrenatural”. No habría modo, a sus ojos, de que se pidiera a Dios algo material. Si bien Weil alabó en algunos textos ciertos rasgos del catarismo, especialmente su afán de pureza y su rechazo contundente a la violencia, ella misma no sostenía sus principios metafísicos: no daba al mal ese peso ontológico y, mucho menos, lo que es evidente con su vida, daba a la existencia mundana y material el desprecio que le daba el catarismo.
Es precisamente aquí en donde la vida y la obra, tanto intelectual como social de Simone Weil adquieren una dimensión particularmente interesante, especial y estrafalaria, especialmente respecto de lo que ella entendió y vivió como “mística”. Hay en ella un cierto vaivén constante: un desprecio al mundo y al cuerpo —la gravedad— en oposición a las realidades espirituales —la gracia—, al mismo tiempo que una afirmación rotunda de la necesidad de mejorar las condiciones mundanas de la vida de las personas, como si teoría y práctica estuvieran en flagrante contradicción. Pero la paradoja empieza a resolverse al mirar con atención que dicho desprecio de las realidades mundanas, por llamarlo de alguna manera, ocurría siempre y sólo cuando se trataba de sus propias condiciones de vida. Cuando se trataba del prójimo y del cuerpo social, optó siempre por afirmarlas, protegerlas, garantizarlas y por buscar dignificar la existencia económica, en el sentido amplio del término, de los más vulnerables, de los desdichados.
Desde mi punto de vista, es justamente el hambre y su experiencia en primera persona lo que permitió a Weil entender la conciliación entre estas dos perspectivas. El hambre es en el presente. Quien la sufre, la sufre hoy, ahora, aquí. Sólo el presente es relevante en la economía del espíritu y del Bien. Esta intuición permite a Weil mirar la vida desde una cierta mística del tiempo. Su forma de vida tiene ecos de una temporalidad paulina, apocalíptica, del tiempo del fin que ya está cumplido. Esto está explícito en su comentario al Padrenuestro, y es comprensible dada una cierta experiencia mística del Bien en la corporalidad y en el dolor.
Efectivamente, dado que Dios no es el mundo, la cronología del tiempo no tiene ni la ley ni la autoridad ni la potestad absoluta sobre la cuestión del sentido. A ojos de Weil, el pasado no crea ningún derecho sobre el futuro, no lo determina de ninguna manera. Cada presente es la posibilidad de un comienzo enteramente nuevo. Por eso es posible el perdón, por eso es posible volver a comenzar y permanecer en la lucha contra el mal, aunque se desfallezca una y otra vez. Por ello es posible la esperanza como una forma de vida. No sólo porque el pasado no tiene realmente facultades sobre el presente ni sobre el futuro, sino porque sólo el presente tiene un valor real en la existencia y para la libertad humana. Así lo señala en su comentario al Padrenuestro:
El Cristo es nuestro pan. No podemos pedirlo sino para el momento presente. Él está siempre ahí, en la puerta de nuestra alma. Quiere entrar, pero no puede violar el consentimiento. Si le permitimos entrar, él entra; si no queremos, se va inmediatamente. No podemos comprometer hoy nuestra voluntad de mañana; no podemos hacer hoy un pacto con él para que mañana esté ahí a pesar de nosotros. La aceptación de su presencia es la misma cosa que su presencia. El consentimiento es un acto; no puede ser sino actual. No se nos ha dado una voluntad que pueda aplicarse al futuro. Todo lo que no es eficaz en nuestra voluntad es imaginario. La parte eficaz de nuestra voluntad lo es inmediatamente, su eficacia no es distinta de ella misma. La parte eficaz de la voluntad no es el esfuerzo que se dirige al futuro. Es el consentimiento, el sí del matrimonio; un sí pronunciado en el instante presente para el instante presente, pero pronunciado como una palabra eterna porque es el consentimiento de la unión de Cristo con la parte eterna de nuestra alma.
Bajo esta manera de entender la eficacia de la plegaria y de la voluntad, subyace una cierta idea del tiempo cronológico y del modo como Dios es capaz de romperlo. Si el tiempo es mundo, entonces está sujeto al señorío de Dios, y por lo tanto no está cerrado. La única apertura posible para que advenga el Bien, para que descienda el Bien es hoy, aquí y ahora. El hoy, el aquí y el ahora de cada uno de los seres humanos que pisan el planeta Tierra. El tiempo de Dios no está concatenado bajo la ley de la inercia ni bajo la ley de la causalidad ni bajo las leyes de la termodinámica. Todo presente puede ser un presente cumplido, definitivo, pleno de sentido.
Por ello, si Dios sólo puede hacerse presente en el presente, dicho presente debe ser signo y debe ser transformado. El dolor que el hambre provoca al alma le impide a quien la padece vivir su presente en plenitud. Es un ruido. Especialmente si el hambre no ha sido deseada voluntariamente. Desde el punto de vista físico, por un lado, esto es así, pero también desde el punto de vista del modo como se dispone la libertad ante el futuro. El que quiere acumular provisiones para subsistir en el futuro que no ha llegado, está perdiendo su presente por el miedo a tener hambre. Pero es hoy cuando el hambriento necesita comer. Es hoy cuando se puede gozar el amor. Aunque todo presente pueda, paulinamente, considerarse como cumplido, no puede tolerarse el hambre del inocente, que pone una distancia entre su alma y el Verbo que la habita, a pesar de que sin saberlo, el desdichado esté compartiendo el dolor de Cristo.
La obligación que cada uno tiene para con el prójimo, la obligación de luchar contra la injusticia, aunque objetivamente puede ser algo positivo, sólo tiene un valor cuando nace de un sentimiento sincero y vivo en primera persona. Para Simone Weil, nadie está obligado a realizar o a hacer algo a lo que no se sienta llamado. Por eso hay que pedir a Dios que nos permita sentir el dolor del hambriento. Hay que pedir el hambre para uno mismo, para que nuestra existencia no sea así un peso más sobre los infinitos pesos que cargan los hombros de los seres humanos, cuya esencia es la vulnerabilidad.
Lejos, entonces, de Weil el moralismo que actúa por culpa, por sentido de privilegio o por ganar la salvación. Lejos de Weil el activismo de izquierdas o derechas, aunque a ciertos ojos parezca que su biografía es la de la luchadora social. Weil vivía, transparente, bajo la única forma que le era concebible: respondiendo a la vocación que el Bien hacía en su entraña.
Pedir a Dios que nos entregue hoy el pan que es sobrenatural quiere decir pedir a Dios que nos otorgue la gracia de padecer el hambre que padecen los más débiles. Ahí es donde el bien espiritual se funde con el bien material. El pan hecho de trigo es para el yo un bien espiritual cuando su destinatario es el prójimo. Cuando es el ego el que pide su propio pan y así ejercer su presunto derecho de permanecer en el mundo y expandir su existencia, entonces ese pan es un peso grave que tira al ser humano hacia la consecución y el cumplimiento de las más perversas tentaciones del mal.