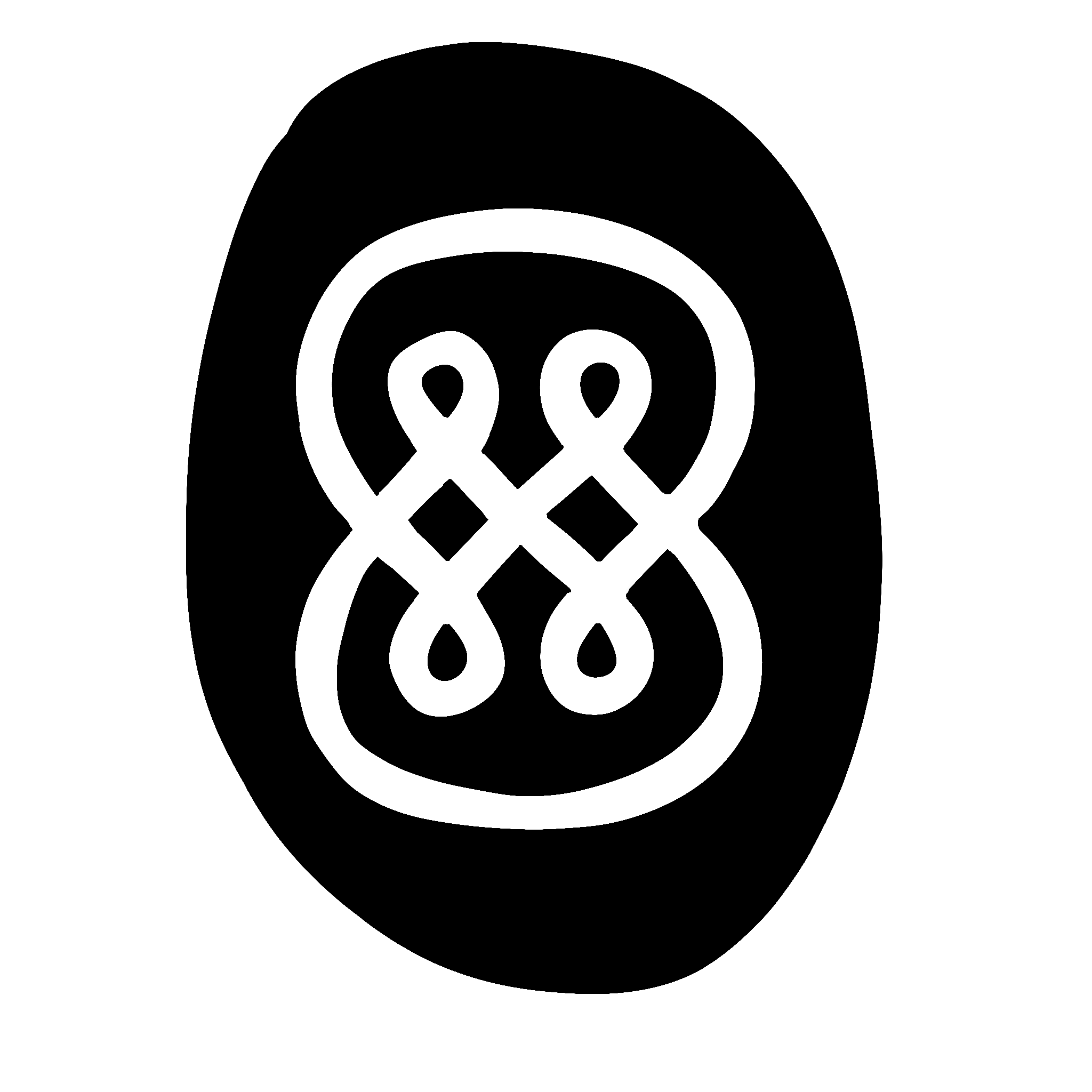Simone Weil (1909-1943) es, junto con Edith Stein y Etty Hillesum, una de las más grandes místicas que haya dado el siglo XX. Su vida y su obra son un testimonio de la profundidad de la experiencia de Dios en las infernales oscuridades de la modernidad. Muestra de ello es la traducción y los comentarios que hizo del Padrenuestro, la única oración que Jesús de Nazaret nos dejó. La versión en español que aquí presentamos es de Diego I. Rosales de quien publicamos también en este número un ensayo sobre el desafío y los alcances místicos de la vida y la obra de Weil: “Dios y hambre. Sobre el comentario de Simone Weil al Padrenuestro”. Recomendamos a los lectores leerlo para comprender mejor el escándalo que su interpretación provoca en un siglo tomado por lo que el poeta Paul Celan llamó la “compulsión de luz” de la máquina moderna.
Fue Hélène Honnorat quien puso en contacto a Simone Weil con el padre dominico Joseph-Marie Perrin. Hélène era hermana del matemático Pierre Honnorat, que había sido compañero de estudios de André Weil, hermano de Simone, en la École Normale Supérieur. Gracias a esta feliz cadena de relaciones, la filósofa Weil, anarquista y agnóstica en su juventud, pudo encontrar un eco de sus experiencias místicas y de su profunda inquietud por Dios. Sin el diálogo que sostuvo con el padre Perrin y con el filósofo católico Gustave Thibon, el mundo no habría conocido una de las sensibilidades religiosas más singulares, delicadas y subversivas del siglo XX.
Cuando en 1940 se declaró París “ciudad abierta”, los Weil decidieron escapar a Marsella para salvaguardar su vida y su integridad. Para ese momento, Weil ya había conocido la experiencia obrera cuando, en 1934, trabajara de incógnito en una fábrica de Alstom y en una fábrica de Renault. Su viaje a Marsella supondría un nuevo reto: conocer la experiencia agrícola. Hélène la puso entonces en contacto con el padre Perrin, quien a su vez la envió a la granja de Gustave Thibon, un filósofo algo estrafalario, católico, no precisamente un académico, que cultivaba unos viñedos en el valle del Ródano. Mientras esperaban la vendimia, Weil y Thibon se entregaron juntos a la lectura, estudio y comentario de una enorme cantidad de textos griegos, principalmente Homero y Platón. Thibon aprovechó también esos días para traducir el Padrenuestro palabra por palabra. Weil lo aprendió de memoria en griego y se convirtió en “su primera oración”.
Simone no solamente traía consigo las marcas de la desdicha que le produjo la experiencia obrera. También llevaba en su alma y en su piel las marcas de la experiencia dolorosa del Cristo crucificado. Algunas experiencias que podrían calificarse de místicas habían tenido ya lugar en su vida, de modo que la meditación sosegada del Evangelio al lado de Thibon y la profundización en sus experiencias personales de la mano del padre Perrin, supusieron para ella un despertar explícito hacia su amor por Cristo. Pero Weil nunca se bautizó. No quiso hacerlo. No sólo porque ello supondría hacer a un lado las verdades que ella encontraba en otras religiones, sino también porque nunca sintió un verdadero amor por la Iglesia Católica –su historia de connivencia con el poder la horrorizaba–, y porque no quería dejar de solidarizarse con las almas de los seres humanos que no tenían fe y que no había encontrado religión alguna en dónde reposar la cabeza.
En mayo de 1942, durante las últimas semanas de su estancia en Marsella y poco antes de emigrar a Nueva York, Weil realizó su propia traducción del Padrenuestro y escribió el comentario que presentamos a continuación. En él, Weil ofrece el texto en griego, que tomó de Mateo VI, 9-13, y su propia traducción al francés.
Para esta versión en español ofrecemos el texto original que ella leyó de Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, British and Foreign Bible Society, Londres, 1929. Luego, en itálicas, la versión francesa de Weil, que en algunos casos difiere significativamente de la versión tradicional tal como la reza la Iglesia. Traducimos al español desde la versión de ella y de la manera más literal posible, con la intención de replicar en español la peculiar lectura e interpretación de Weil.
“Acerca del Padrenuestro” se publicó por primera vez en 1950 dentro de una colección de textos bajo el título Attente de Dieu (La Colombe, Éd. du Vieux Colombier, París, 344 p.). Dicho libro reúne algunos textos que Weil había confiado al padre Perrin y que escribió durante la mencionada estancia en Marsella. Nosotros hemos tomado el texto de la posterior edición en las obras completas: Simone Weil, “À propos du ‘Pater’” en Œuvres complètes IV, “Écrits de Marseille”, Volume 1 (1940-1942), Gallimard, París, 2008, pp. 337-345. Existe una traducción previa al español publicada por Editorial Trotta.
Diego I. Rosales
Πἀτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οῦρανοῖς
Notre Père, celui qui est dans les cieux
Padre nuestro, el que está en los cielos
Es nuestro Padre. No hay nada real en nosotros que no proceda de él. Le pertenecemos. Nos ama porque él se ama y porque somos suyos. Pero el Padre está en los cielos y no en otro lugar. Si creemos tener un Padre aquí abajo, no es él; es un falso Dios. No podemos dar un solo paso hacia él. No caminamos verticalmente. No podemos dirigir a él más que nuestra mirada. No hay que buscarlo, sólo hace falta cambiar la dirección de la mirada. Es a él a quien corresponde buscarnos. Hay que ser felices de saber que está infinitamente fuera de nuestro alcance. Así tenemos la certeza de que el mal en nosotros, aunque ahogue todo nuestro ser, no mancha de ningún modo la pureza, la felicidad y la perfección divinas.
Ἁγιασθήτω τὁ ὄνομά σου
soit sanctifié ton nom
santificado sea tu nombre
Sólo Dios tiene el poder de nombrarse a sí mismo. Su nombre no es pronunciable por labios humanos. Su nombre es su palabra, el Verbo. El nombre de cualquier ser es un intermediario entre el espíritu humano y ese ser, es la única manera por la que el espíritu humano puede aprender algo de él cuando está ausente. Dios está ausente, está en los cielos. Su nombre es la única posibilidad para el hombre de acceder a él. Su nombre es el Mediador, y el hombre tiene acceso a él, aunque sea trascendente. Él brilla en la belleza y el orden del mundo, y en la luz interior del alma humana. Ese nombre es la santidad misma; no hay santidad fuera de él; él no tiene necesidad, por tanto, de ser santificado. Al pedir esa santificación, pedimos lo que es eternamente, con una plenitud de realidad a la que no está en nuestro poder ni agregar ni sustraer siquiera una partecita infinitamente pequeña. Pedir lo que es, lo que es realmente, infaliblemente, eternamente, de una manera completamente independiente de nuestra petición, ello constituye la petición perfecta. No podemos evitar desear, pues somos deseo; pero si hacemos que ese deseo que nos clava a lo imaginario, al tiempo o al egoísmo, pase por completo a través de esta petición, podemos transformarlo en una palanca que nos arranque de lo imaginario hacia lo real, del tiempo hacia la eternidad, y más allá de la prisión del yo.
ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου
vienne ton règne
venga tu reino
Se trata ahora de algo que ha de venir, que no está presente. El reino de Dios es el Espíritu Santo colmando por completo el alma de las criaturas inteligentes. El Espíritu sopla donde quiere, y no podemos sino llamarlo. No debemos pensar de un modo particular al llamarlo sobre uno mismo, o sobre estos y aquellos, o incluso sobre todos, sino pura y simplemente llamarlo; que pensar en él sea una llamada y un grito. Es como cuando estamos en el límite de la sed, muertos de sed, y no pensamos ya en el acto de beber en relación con uno mismo ni en el acto de beber en general. Pensamos solamente en el agua, en el agua en sí misma, y esta imagen del agua es como un grito de todo el ser.
γενηθήτω τὸ θέλμά σοθ
soit accomplie ta volonté
sea cumplida tu voluntad
Sólo respecto del pasado estamos absoluta e infaliblemente seguros de la voluntad de Dios. Todos los acontecimientos que se producen, cualesquiera que sean, son siempre conformes con la voluntad del Padre todopoderoso. Ello está supuesto en la noción de omnipotencia. Así el futuro, cualquiera que deba ser, una vez cumplido, también se cumplirá conforme con la voluntad de Dios. No podemos agregar ni sustraer nada a esta conformidad. De este modo, tras un impulso del deseo hacia lo posible, de nuevo en esta frase, pedimos lo que es. Pero no pedimos una realidad eterna como la santidad del Verbo, sino que aquí el objeto de nuestra petición es lo que se produce en el tiempo. Pedimos la conformidad infalible y eterna de todo lo que se produce en el tiempo con la voluntad divina. Después de haber arrancado el deseo al tiempo para dirigirlo hacia lo eterno en la primera petición, y así haberlo transformado, volvemos a tomar ese deseo, que ha devenido en cierto modo eterno, y lo dirigimos de nuevo al tiempo. Entonces, nuestro deseo lo atraviesa para encontrar tras de sí la eternidad. Esto es lo que sucede cuando sabemos hacer de todo acontecimiento cumplido, cualquiera que sea, un objeto de deseo. Hay ahí todo menos resignación. Incluso la palabra aceptación es feble. Hay que desear que todo lo que sucede haya sucedido, y nada más. No porque todo lo que sucede sea bueno a nuestros ojos, sino porque Dios lo ha permitido y porque la obediencia a Dios del curso de los acontecimientos es en sí misma un bien absoluto.
ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς
pareillement au ciel et sur la terre
igualmente en el cielo y en la tierra
La asociación de nuestro deseo con la voluntad todopoderosa de Dios debe extenderse a las cosas espirituales. Nuestros ascensos y nuestras caídas espirituales, así como los de los seres que amamos, guardan una relación con el otro mundo, pero son también acontecimientos que suceden aquí abajo, en el tiempo. Por esta razón son detalles en el inmenso mar de acontecimientos, arrastrados con todo ese mar de acuerdo con la voluntad de Dios. Dado que nuestras caídas pasadas ya han pasado, debemos desear que hayan ocurrido. Pero debemos extender este deseo al futuro, para el día en que se haya convertido en pasado. Ello es una corrección necesaria a la petición de que venga el reino de Dios. Debemos abandonar todos los deseos por el de la vida eterna, pero debemos desear la vida eterna en sí misma con renuncia. No hay que apegarse ni siquiera al desapego, pues el apego a la salvación es aún más peligroso que los otros. Debemos pensar en la vida eterna como pensamos en el agua cuando morimos de sed, y al mismo tiempo desear para sí y para los seres queridos la privación eterna de esta agua antes que ser colmados con ella en contra de la voluntad de Dios, si es que tal cosa fuera concebible.
Las tres peticiones precedentes guardan relación con las tres Personas de la trinidad, el Hijo, el Espíritu y el Padre, y también con las tres partes del tiempo, el presente, el futuro y el pasado. Las tres peticiones que siguen se refieren más directamente a las tres partes del tiempo, pero en otro orden, presente, pasado y futuro.
Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον
Notre pain, celui qui est surnaturel, donne-le-nous aujourd'hui
Nuestro pan, el que es sobrenatural, dánoslo hoy
El Cristo es nuestro pan. No podemos pedirlo sino para el momento presente. Él está siempre ahí, en la puerta de nuestra alma. Quiere entrar, pero no puede violar el consentimiento. Si le permitimos entrar, él entra; si no queremos, se va inmediatamente. No podemos comprometer hoy nuestra voluntad de mañana; no podemos hacer hoy un pacto con él para que mañana esté ahí a pesar de nosotros. La aceptación de su presencia es la misma cosa que su presencia. El consentimiento es un acto, no puede ser sino actual. No nos ha dado una voluntad que pueda aplicarse al futuro. Todo lo que no es eficaz en nuestra voluntad, es imaginario. La parte eficaz de nuestra voluntad lo es inmediatamente, su eficacia no es distinta de ella misma. La parte eficaz de la voluntad no es el esfuerzo, que se dirige al futuro. Es el consentimiento, el sí del matrimonio; un sí pronunciado en el instante presente para el instante presente, pero pronunciado como una palabra eterna, porque es el consentimiento a la unión de Cristo con la parte eterna de nuestra alma.
Necesitamos pan. Somos seres que tomamos continuamente nuestra energía de fuera, porque en la medida en que la recibimos, la agotamos con nuestros esfuerzos. Si nuestra energía no se renueva cotidianamente, nos quedamos sin fuerzas e incapaces de movimiento. Fuera de la nutrición propiamente dicha, en el sentido literal de la palabra, todos los estimulantes son para nosotros fuente de energía. El dinero, el progreso, la consideración, las recompensas, la fama, el poder, los seres queridos, todo lo que pone en nosotros la capacidad de actuar es como el pan. Si uno de nuestros apegos penetra profundamente en nosotros hasta las raíces vitales de nuestra existencia carnal, su privación puede herirnos e incluso matarnos. Llamamos a esto morir de tristeza. Es como morir de hambre. Todos estos objetos de apego constituyen, junto con la alimentación propiamente dicha, el pan de aquí abajo. Depende enteramente de las circunstancias que lo aceptemos o lo rechacemos. No debemos pedir nada sobre las circunstancias, sólo que sean conforme a la voluntad de Dios. No debemos pedir el pan de aquí abajo.
Es una energía sobrenatural, cuya fuente está en el cielo, lo que fluye en nosotros en cuanto lo deseamos. Es verdaderamente una energía que ejecuta acciones por medio de nuestra alma y de nuestro cuerpo.
Debemos pedir este alimento. En el momento mismo en el que lo pedimos y por el hecho mismo de pedirlo, sabemos que Dios nos lo quiere dar. No debemos soportar estar un solo día sin él, pues cuando las energías terrestres, sumisas a la necesidad de aquí abajo, alimentan solas nuestros actos, no podemos hacer y pensar más que el mal. “Vio el Señor que la maldad del hombre se multiplicaba sobre la tierra, y que todos los pensamientos que ideaba su corazón eran siempre y únicamente malvados” (Génesis 4, 6). La necesidad que nos constriñe al mal gobierna todo en nosotros, excepto la energía de lo alto en el momento que entra en nosotros; y de ella no podemos hacer provisiones.
καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφήκαμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν
et remets-nous nos dettes, de même que nous aussi nous avons remis à nos débiteurs
y condona nuestra deudas, como nosotros también hemos condonado a nuestros deudores
En el momento de pronunciar estas palabras, hace falta ya haber condonado todas nuestras deudas. No se trata sólo de la reparación de las ofensas que pensamos haber sufrido. Se trata también del reconocimiento del bien que pensamos haber hecho, y de manera muy general de todo aquello que esperamos por la parte de los seres y de las cosas, todo aquello que creemos que nos es debido y aquello cuya ausencia nos daría la sensación de estar frustrados. Se trata aquí de todos los derechos que creemos que el pasado nos da sobre el futuro. Para empezar, el derecho a una cierta permanencia. Cuando hemos gozado de alguna cosa durante algún tiempo creemos que nos pertenece y que la suerte debe dejarnos seguirla disfrutando. Después, el derecho a una compensación por cada esfuerzo, de la naturaleza que sea: trabajo, sufrimiento o deseo. Cada vez que un cierto esfuerzo sale de nosotros y que su equivalente no vuelve bajo la forma de un fruto visible, tenemos un sentimiento de desequilibrio, de vacío, que nos hace creer que hemos sido robados. El esfuerzo de haber sufrido una ofensa nos lleva a esperar el castigo o las excusas del ofensor, así como el esfuerzo de hacer el bien nos lleva a esperar el reconocimiento del beneficiado, pero estos son solamente casos particulares de una ley universal de nuestra alma. Cada vez que alguna cosa sale de nosotros tenemos absolutamente necesidad de que al menos lo equivalente vuelva, y como tenemos esa necesidad, creemos tener ese derecho. Nuestros deudores serían así todos los seres, todas las cosas, el universo entero. Creemos tener créditos, derechos, sobre todas las cosas, y en todos esos créditos que creemos tener, se trata siempre de un crédito imaginario del pasado sobre el futuro. Es a ello a lo que hay que renunciar.
Haber condonado a nuestros deudores es haber renunciado en bloque a todo el pasado. Aceptar que el futuro sigue virgen e intacto y que, aunque esté rigurosamente ligado al pasado por vínculos que ignoramos, permanece del todo libre de los vínculos que nuestra imaginación cree imponerle. Se trata de aceptar la posibilidad de que suceda y, en concreto, de que nos suceda a nosotros cualquier cosa sin importar cuál, y que tal vez el día de mañana haga de toda nuestra vida pasada algo estéril y vano.
Al renunciar de un solo golpe a todos los frutos del pasado sin excepción, podemos pedir a Dios que nuestros pecados pasados no traigan a nuestra alma sus miserables frutos de mal y de error. Si nos aferremos al pasado, ni Dios mismo puede impedir esa horrible fructificación en nosotros. No podemos apegarnos al pasado sin apegarnos a nuestros crímenes, porque lo que es más esencialmente malvado en nosotros nos es desconocido.
La deuda principal que creemos que el universo tiene hacia nosotros es la continuidad de nuestra personalidad. Esta deuda implica a todas las otras. El instinto de conservación nos hace sentir esta continuación como una necesidad, y creemos que una necesidad es un derecho. Como el mendigo que decía a Talleyrand: “Mi señor, hace falta que yo viva”, a lo que Talleyrand respondió: “Yo no veo la necesidad”. El hecho es que nuestra personalidad depende enteramente de circunstancias exteriores, que tienen un poder ilimitado para aplastarla, pero preferiríamos antes morir que reconocerlo. El equilibrio del mundo es para nosotros un curso de circunstancias tal que nuestra personalidad permanece intacta y parece pertenecernos. Todas las circunstancias pasadas que han lastimado nuestra personalidad nos parecen rupturas de equilibrio que deben infaliblemente, tarde o temprano, ser compensadas por fenómenos en sentido contrario. Vivimos a la espera de esas compensaciones. La proximidad inminente de la muerte es horrible sobre todo porque nos fuerza a aceptar que esas compensaciones no se producirán.
La condonación de las deudas es la renuncia a la propia personalidad, es renunciar a todo lo que llamo “yo”. Sin excepción alguna. Es saber que en todo lo que llamo “yo” no hay nada, ningún elemento psicológico, que las circunstancias exteriores no puedan hacer desaparecer. Aceptarlo. Ser feliz de que así sea.
Las palabras “que sea cumplida tu voluntad”, si uno las pronuncia con toda el alma, implican esta aceptación. Por eso podemos decir momentos más tarde: “hemos condonado a nuestros deudores”.
La condonación de las deudas es la pobreza espiritual, la desnudez espiritual, la muerte. Si aceptamos completamente la muerte podemos pedir a Dios que nos haga revivir purificados del mal que hay en nosotros. Porque pedirle que condone nuestras deudas es pedirle que borre el mal que hay en nosotros. El perdón es la purificación. El mal que hay en nosotros y que permanece, ni Dios mismo tiene el poder de perdonarlo. Dios ha condonado nuestras deudas cuando nos pone en estado de perfección.
Hasta ese momento Dios condona nuestras deudas parcialmente, en la medida en que nosotros condonamos a nuestros deudores.
καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ
et ne nous jette pas dans l'épreuve, mais protège-nous du mal
y no nos lances a la prueba, pero protégenos del mal.
La única prueba para el hombre es la de ser abandonado a sí mismo en el contacto con el mal. La nada del hombre es entonces verificada experimentalmente. A pesar de que el alma haya recibido el pan sobrenatural en el momento en que lo pidió, su alegría está mezclada con temor porque no lo ha podido pedir más que para el presente. El futuro permanece temible. Ella no tiene derecho a pedir pan para mañana, pero expresa su miedo bajo la forma de una súplica. Ahí termina la oración. La palabra “Padre” la comienza y la palabra “mal” la termina. Hay que ir de la confianza al miedo. Sólo la confianza da suficiente fuerza para que el miedo no sea causa de caída. Después de haber contemplado el nombre, el reino y la voluntad de Dios, después de haber recibido el pan sobrenatural y de haber sido purificados del mal, el alma está lista para la humildad verdadera que corona todas las virtudes. La humildad consiste en saber que, en este mundo, el alma en su totalidad está sometida al tiempo y a las vicisitudes del cambio. No solamente lo que llamamos “yo”, sino también su parte sobrenatural, que es Dios mismo presente en ella. Hay que aceptar absolutamente la posibilidad de que todo lo que es natural en ella sea destruido. Pero hay que aceptar y a la vez rechazar la posibilidad de que la parte sobrenatural desaparezca. Aceptarla como acontecimiento que no se produciría sino conforme a la voluntad de Dios. Rechazarla como lo horrible que sería. Hay que tener miedo de ello, pero que el miedo sea el cumplimiento de la confianza.
Las seis peticiones se corresponden dos a dos. El pan trascendente es lo mismo que el nombre divino. Es lo que produce el contacto del hombre con Dios. El reino de Dios es lo mismo que su protección extendida sobre nosotros contra el mal; proteger es una función regia. La condonación de las deudas a nuestros deudores es lo mismo que la aceptación total de la voluntad de Dios. La diferencia está en que en las tres primeras peticiones la atención se dirige solamente hacia Dios. En las tres últimas dirigimos la atención hacia nosotros mismos con el fin de hacer de estas peticiones un acto real y no imaginario.
En la primera mitad de la oración, comenzamos por la aceptación. Después nos permitimos un deseo. Más tarde lo corregimos volviendo a la aceptación. En la segunda mitad, el orden está alterado; terminamos con la expresión de un deseo. Ese deseo se ha tornado negativo, se expresa como miedo. Por consiguiente, le corresponde el más alto grado de humildad, lo que es conveniente para terminar.
Esta oración contiene todas las peticiones posibles; no es posible concebir una oración que no esté ya en ésta incluida. Ella es a la oración como Cristo es a la humanidad. Es imposible pronunciarla ni una sola vez dando a cada palabra una atención completa sin que un cambio, aunque sea infinitesimal, pero real, se produzca en el alma.